El rey pequeño
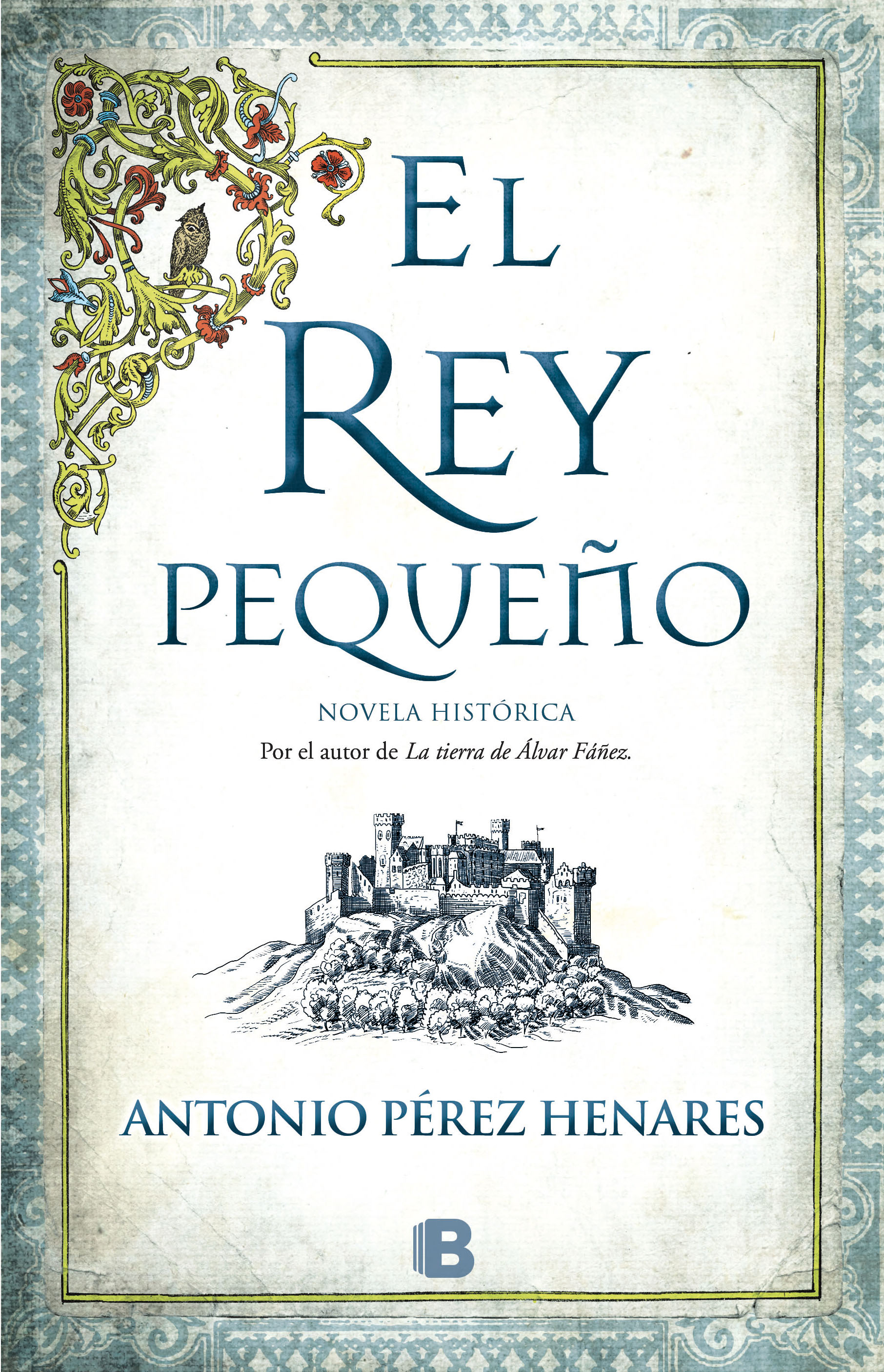
El rey pequeño
Capitulo Primero
La huida de los recueros (fragmento)
Mi abuelo Pedro Gómez era un pardo de Álvar Fáñez, un gigante al que únicamente pudieron derribar cuando quedó solo en medio de una horda de feroces africanos, aquella peste almorávide que asoló las Españas. Mi abuelo, el Pardo, nació en Atienza y murió en Zorita, intentando salvar de manos infieles la vieja cruz de la visigoda Recópolis.
Mi padre, Pedro el Frontero, murió el año pasado en Granada. Lo mataron también los moros, la nueva peste llegada también de los desiertos, los almohades se llaman, y también cayó combatiendo al lado de un nieto de Fáñez, Álvaro Rodríguez el Calvo.
Mi abuelo tuvo tierra cristiana que le acogiera. Mi padre no sé si tuvo sepultura alguna. A mi abuelo, a mi padre y al nieto de Fáñez los mataron los sarracenos. Pero también me tiene contado mi abuela Yosune que al gran Álvar, a quien el Cid llamaba hermano y que contra los moros combatió más de cincuenta años, quienes le dieron muerte fueron los cristianos. En Segovia lo mataron en las Octavas de Pascua por defender a la reina Urraca.
Y son cristianos los leoneses que hoy nos tienen cercados y quieren tomar la villa de Atienza para arrebatar al rey niño, Alfonso el VIII, de nosotros los castellanos, y que en la Peña Fort se guarda.
Yo también me llamo Pedro y cuando comenzó lo que voy a relatar iba camino de los once años. Soy huérfano porque además perdí a mi madre, a la que no conocí siquiera pues murió de mi parto. Nací en Hita y allí me crio mi abuela hasta que, tras la mala nueva granadina, nuestra y del nieto Fáñez, decidió venirse a Atienza, a una casa, unas tierras y unas reatas de acémilas que le rentan dineros para vivir ambos y donde creía que iba a poder ir haciéndome hombre más en seguro y más tranquilo. Pero en estas tierras nuestras nunca hay sosiego. Y si no traen el sobresalto los moros, nos lo damos los propios cristianos.
Al niño rey solo lo había visto una vez y de lejos, cuando bajó un domingo rodeado de señores y gentes de armas a oír misa en la iglesia de Santa María, la que está en la falda de poniente del castillo. Era más pequeño que yo pero ya caminaba como un rey, y nos miró, a los que le mirábamos, como si lo supiera muy bien. Iba abrigado porque aquí, aunque ya sea primavera y cuando entra bien el día se caldea todo y hasta pica el sol, por las mañanas aún corre el frío por las calles. Aunque nada comparado con lo que acabábamos de pasar, porque aquí en Atienza los inviernos son heladores, mucho peor que en Hita, que está más bajo y más despegado de estas sierras que son madres del hielo, la nieve y la ventisca. Los aires se le clavan a uno como cuchillos y revuelven las ropas para hundirse aún más dentro de las carnes. Bien puesto tiene el nombre el arco de San Juan, que nadie aquí conoce sino por Arrebatacapas y que es una de las puertas de la muralla de Atienza. Por fuera ya están los arrabales, aunque algunos, como el más grande, el de Portacaballos, habían empezado a ser resguardados con un muro que estaban levantando. Atienza ha crecido mucho, decía mi abuela, sobre todo en estos últimos años, desde que el abuelo del rey niño, el emperador Alfonso VII, le confirmara el Fuero, le fijara los límites de su tierra, que abarca cientos de aldeas, y le concediera el fruto de las cercanas salinas en el vecino Imón, que no hay mina mejor que ellas en el reino entero.
Al rey niño solo lo había visto esa vez que iba a misa y nosotros habíamos subido a verlo desde nuestra parroquia de la Trinidad, pero no es al único rey que había visto, porque llevábamos una temporada en Atienza que no paraban de venir reyes y obispos. Este, el pequeño, apareció cuando empezaba a asomar la primavera de este año pero su tío, el rey leonés don Fernando, se había pasado por aquí durante el invierno. Y con él no sé cuántos señores, obispos y caballeros que iban y venían en trajín continuo. Leoneses los unos y castellanos los otros que se disputaban al crío. Celebraban muchos cónclaves y se les veía agitados los unos con los otros hasta que debieron de llegar a algún arreglo y desaparecieron todos, el rey, los obispos, los Castro y los Lara, que estos últimos son los tenentes de esta villa y quienes en ella mandan, y los afines de los unos y los otros y sus gentes de armas. Se marcharon casi todos, excepto la pequeña guarnición del castillo, y Atienza quedó en la paz y el frío de su invierno.
Pero apenas habían comenzado a calentar el sol de abril, a verdear las sementeras, a entrar en flor los pocos árboles frutales plantados en algún vallejo y a asomar los primeros brotes y hojas en olmedas y alamedas, tardanos en estas tierras por la cuenta que les tiene, cuando un anochecer, y a uña de caballo, llegó una tropa de hombres armados que entró como un turbión en la villa y se metió a galope en el castillo. Tras ellos se cerraron todas las puertas: la Poterna de la explanada de armas que da acceso a la propia del castillo, la primera; y luego la de la Villa, por encima del arrabal de Puertacaballos; la de la Guerra, la de Arrebatacapas, la de Salida y la que viene a acercarse de nuevo a la fortaleza, por el lado norte, la de la Nevera, porque no lejos hay un pozo donde se almacena y conserva nieve helada muchos meses.
Se redobló en todas la guardia y a todos nos pareció que esperaban que a los alcances les vinieran enemigos. Por la puerta de la Villa aún se dejó entrar a algún vecino rezagado que venía del campo, pero en las demás ni eso. Y los que no pudieron entrar, aun teniendo casa dentro de la muralla, debieron acogerse a los arrabales para pasar la noche.
Pronto se supo quiénes eran los llegados, pues muchos reconocieron a uno de los Lara, don Nuño, y otros a uno de sus más fieles deudos, don Pedro Núñez, el señor de Fuentearmegil, casado con doña Elvira González, tía de don Manrique Pérez de Lara, asiduo de nuestra villa. Muy grande fue el revuelo en el pueblo y muchos los nervios, pues a poco empezaron a correr rumores de que el rey de León les venía a los alcances porque los Lara le habían arrebatado a su sobrino el rey niño.
Algunos rapaces subimos por las faldas del castillo ya cayendo la noche para atalayar desde allí si venía alguna tropa o se distinguía a lo lejos alguna luminaria de campamento. Pero lo único que vimos fueron las del propio castillo de Atienza y aguzando mucho la vista, ya muy al fondo en la negrura del horizonte, hacia el suroeste, nos pareció ver brotar un resplandor por donde estaba el de Jadraque como respondiendo a alguna señal.
Pero no había de venir el peligro por la ribera del Henares, junto al que se levantaban las torres jadraqueñas, sino del lado de Soria, que era de donde no quitaban ojo los vigías de la torre del homenaje. De asomar sería por allí por donde lo haría el enemigo. Había en lo alto de la Peña Fort mucha más gente de lo habitual en las almenas, y también en la ronda, ya pegada al primer cinturón de casas, donde se cruzaban los guardias con ruido de hierros al chocar contra la roca. Vimos que, presurosos, subían hasta la fortaleza los más notables vecinos de Atienza.
—Son los del Concejo —me susurró un muchacho unos años mayor que yo.
Pero mal nos vinieron sus palabras, pues alguno de los que pasaban debía de tener fino el oído, y aquellos hombres que subían no estaban de humor para ser espiados por chiquillos, así que soltó al rebufo un pescozón y nos mandó a todos para nuestras casas.
—Hora de recogerse y no de andar por aquí husmeando.
Pero ¡al trote, vamos!
Y más que al trote salimos, que aquello no estaba, bien lo vimos, para bromas ni retardos. Mi abuela, sin moverse de su casa, ya sabía más que yo de lo acaecido y, como no tenía a quien contárselo a esas horas de la noche, se evitó el reñirme por la tardanza y al tiempo que me daba uno de los buenos potes de verduras y garbanzos que tan bien guisaba, me ilustró:
—Quien ha llegado ha sido el rey niño, nuestro Alfonso VIII, hijo de don Sancho, tan joven y ya muerto; nieto del Alfonso VII, con quien cabalgó tu padre el Frontero; nieto de la reina Urraca, por la que murió Álvar Fáñez, y tataranieto de Alfonso VI, al que mejor que nadie sirvió el Minaya, con quien cabalgó tu abuelo, que Dios tenga en su gloria y a mí me permita ya pronto reunirme con él en los cielos. Quien ha traído hasta aquí a la criatura ha sido don Nuño Pérez de Lara, y para mí tengo que eso nos traerá a todos quebrantos. Porque el rey Fernando reclama para sí su custodia, y es su tío y en ello le apoyan los Castro.
No sabía yo por aquel entonces quiénes eran los unos ni los otros, pero ya conocía que eran enemigos acérrimos y enconados. La pendencia iba a unida a sus nombres y a todos nos arrastraba. Porque Atienza era de los Lara, aunque ya ves qué cosa, Zorita e Hita, donde habíamos nacido y vivido antes y donde estaban nuestras raíces, eran de los Castro. Mi abuela sabía mucho de aquellas cosas y algunas me relataba, pero yo, que luego mucho habría de verme, y más pronto que tarde, en ellas mezclado, estaba por entonces más en lo de coger nidos y apedrear gatos.
Pero de algo sí me enteré al día siguiente, porque era de lo único que se hablaba en Atienza, que seguía teniendo centinelas alerta en las puertas y vigías atentos en lo alto del castillo, aunque del rey Fernando no se veía señal alguna de aproximarse siquiera.
Por lo que se relataba en todos los corrillos, lo pactado y acordado precisamente en Atienza y en aquellos cabildeos de condes castellanos y leoneses con su rey a la cabeza, obispos y nobles durante el invierno, era que el honrado Concejo de Soria, al que se había entregado por un tiempo y mientras duraban las negociaciones la custodia del rey niño, comenzara ya los trámites de entrega de su real huésped a los Lara, para que luego estos lo hicieran a su vez a su tío el rey Fernando II de León.
Así lo habían hecho los sorianos, proclamando solemne y sonoramente al entregarlo a don Manrique Pérez de Lara, como cabeza de su linaje:
—¡Libre os lo damos y vos libremente lo guardéis!
Don Manrique recibió al niño y parecía dispuesto a entregárselo según lo acordado a su tío el rey Fernando de León. Pero fue abrir este los brazos sonriente para recibirlo y el pequeño
estalló en un llanto inconsolable, y fue tal el berrinche y el desconsuelo que hubo que procurar calmarlo de alguna forma. Pero todo se debía a una añagaza de los Lara para seguir teniéndolo ellos bajo su custodia. Porque lo que hizo don Manrique, el cabeza de la dinastía, fue, so pretexto de la llantina, llevarlo a una casa vecina para darle de comer por si tenía hambre y así calmarlo. Bien se calmó el muchacho, desde luego, pues fue llegar a la casa vecina y al ver que quien lo recibía era don Pedro Núñez, el señor de Fuentearmegil, un infanzón por el que sentía gran cariño y con quien jugaba de continuo, cesó el lloro y corrió riendo a acurrucarse en sus brazos.
No demoró ni poco ni mucho el infanzón en la casa, sino que, envolviendo al muchacho en un grueso capote de viaje, montó con él en su caballo de guerra y seguido de algunos hombres de armas, que aguardaban ya montados, salió al galope y cabalgó sin descanso, con el niño dormido entre sus brazos, hasta llevarlo al fuerte castillo de San Esteban de Gormaz.
Esa había sido la primera etapa. A partir de aquí volvía a complicarse la enrevesada historia que cada cual contaba en la plaza del Trigo a su manera, mientras dentro de la casa del Concejo este se reunía con don Nuño Pérez de Lara para ver qué hacer y cómo proceder con el asunto y con el real huésped que tenían ahora albergado.
Uno de los jinetes que había venido con el infanzón Pedro Núñez concitaba ahora toda la atención de los vecinos. Alumbrado por una jarra de vino que le habían alcanzado, daba luz sobre lo sucedido, aunque era más de uno el que no dejaba de percibir oscuridades en el relato del mesnadero.
Lo que contaba era el final, por ahora, de su camino. Cómo llegados a San Esteban de Gormaz demoraron allí una noche y allí los alcanzó don Nuño, quien había salido tras ellos, fingiendo un gran enfado y aseverando ante el rey leonés que su voluntad era darles alcance para devolver al infante a Soria. Pero lo que, en realidad, hizo fue unir su tropa a la de don Pedro y cabalgar juntos hasta Atienza, porque era suya, porque estaba por su causa y, sobre todo, porque disponía de un castillo inexpugnable, la Peña Fort, como el propio Rodrigo Díaz de Vivar la mentara y se escurriera de su vista para no tener que afrontar sus torres.
Se jaleó la hazaña y se dieron vítores por los vecinos y se le escanció más vino en la venta al mesnadero. Corrida la noticia como un fuego en un rastrojo por todas las calles, las comadres se hacían lenguas de la tristeza de la tierna criatura y de su llanto al entregarlo a su tío como prueba irrefutable de su voluntad y de la razón por la que había que preservarlo del leonés, al que se entendía como carcelero de su sobrino. Los hombres agregaban a ello que lo que pretendía el rey Fernando al tenerlo en su poder no era sino tener bajo su pie y el de los leoneses a toda Castilla.
Eso era lo que yo, a pesar de mi corta edad y no mucha sabiduría en asuntos de tal calibre, creía a pies juntillas. Me sentía tan inflamado de compasión por el Rey Pequeño como de furia ante los leoneses. Los mozalbetes estábamos tan agitados como todos, o aún más si cabe, y nos decíamos los unos a los otros que no seríamos dignos de ser vecinos de nuestra villa ni castellanos honrados si no defendíamos a don Alfonso con todas nuestras fuerzas y hasta derramando nuestra sangre si fuera preciso, y que sería traición e ignominia entregar al indefenso rey niño a sus enemigos y ponerlo en cautiverio en manos leonesas.
Con ese cuento y ese ardor guerrero llegué yo a mi abuela Yosune, pero ya noté de entrada que ella tenía sus reservas sobre tanta inflamación y que no compartía del todo mis impulsos ni mis certezas, aunque sí estaba de acuerdo quizás en lo primordial. Que el niño no debía ser entregado a los leoneses porque eso en el fondo suponía entregar la propia Castilla. Estaba hablando con dos de los recueros de su confianza y se traían entre todos una encendida charla en la que mi abuela llevaba la voz cantante, que por algo se había codeado hasta con Álvar Fáñez.
—Estos reyes nuestros no escarmientan. Lo hizo Fernando I y trajo la guerra entre hermanos: Sancho, Alfonso y el desdichado García. Y ya ves, pues —el deje vascón no se le había ido a pesar de llevar ya más de cincuenta años en Castilla—, lo que terminó por hacer su nieto Alfonso VII, que se hacía llamar Emperador porque en muchos reinos imperaba. ¡Que no aprenden estos reyes! Ni después de tanta guerra con su misma madre Urraca, con su padrastro Alfonso I de Aragón, que hasta esta Atienza tuvo en su poder. Ni con los disgustos que le dio su medio tía la portuguesa Teresa, y su hijo, Alfonso Enríquez, que acabó por desgajar su condado como reino, el de Portugal, al margen de los suyos. Muchos sudores y desgracias para lograr mantener sus reinos de León y Castilla para que acabara luego él mismo por dividirlos. Castilla para Sancho, el mayor, y León para Fernando, el pequeño. Y ¡hala!, los reinos partidos.
—Es la ley y la costumbre de reyes y de todos. A los hijos ha de repartirse como iguales —le replicó el jefe de sus arrieros.
—¡A ver si no voy a saberlo! Pero mira lo que trae. Divisiones y guerras. Siempre. Y además estos Sanchos castellanos tienen la maldición en el nombre. Al del Cid lo acabó a traición un venablo en Zamora; al hijo de Alfonso, el infante hijo de la mora Zaida, no lo pudieron salvar en Uclés ni mi Pedro ni el gran Álvar ni siete condes castellanos que allí se dejaron la vida; y el padre de este niño, el tan Deseado, no alcanzó a llevar la corona ni dos años. Y ahora en esta nos vemos con el tío queriendo apoderarse del sobrino y los castellanos, Castros y Laras, enfrentados y enfrentándonos a todos, los unos contra los otros.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Media
Periodo: Expansión de los Reinos Cristianos
Acontecimiento: Corona de Castilla
Personaje: Alfonso VIII
Comentario de "El rey pequeño"
EL autor nos sitúa en pleno siglo XII , una etapa histórica muy convulsa en la Península Ibérica.
La novela va detallando la vida de Alfonso VIII llamado el Rey Pequeño por los musulmanes por ser rey desde los tres años , de la mano de un personaje, Pedro, hombre de la frontera , que se convierte en compañero del Rey y que con su relato nos envuelve en las constumbres y viviencias del pueblo llano
En este video el autor nos presenta su libro
También el autor ha sido entrevistado sobre esta novela por «Objetivo Bizkaia»
Por la 8 de Palencia
Y en Periodista Digital
Conferencia de Antonio Perez Henares en el Senado sobre el cuadro «Batalle de las Navas de Tolosa»