La colina de las piedras blancas
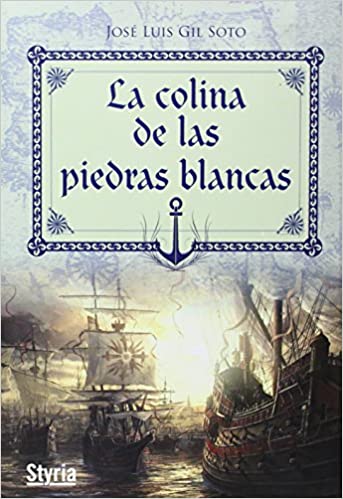
La colina de las piedras blancas
PRÓLOGO
Este relato no es fruto de fábula, sino historia tan real como mi propia existencia, y si no fuera porque soy vivo para contarla a vuestras mercedes, nadie podría darla por cierta. No hay día de mi vida que no termine preguntando al Creador por qué me conservó la vida en aquella jornada, qué espera de mi persona después de haber visto tan de cerca la muerte y qué destino me tiene asignado para pagar mi deuda.
Mi nombre es Rodrigo Díaz de Montiel, natural de Toledo y vecino de ninguna parte. Soy hijo legítimo del capitán don Alonso Díaz y parcial de don Álvaro de Mejía, a quien debo mi honor y mi espada, pues fue él quien suplió con creces el amparo que mi fallecido padre tenía que haberme prodigado, si Dios no lo hubiese reclamado a su vera tan prematuramente.
Cuando, transcurrido el tiempo, alguien se pregunte qué ocurrió con nuestra Armada, aquélla que se dio en llamar Grande, Felicísima y luego —no con poca chanza—invencible, tal vez queden escasos testigos que puedan contarlo; o quien haya dejado testimonio escrito habrá narrado las desventuras de los que regresaron sin haber pisado tierra. Pero nadie, salvo unos cuantos elegidos, podrá contar qué ocurrió cuando la ira de Dios nos empujó contra las rocas y fuimos a dar en tierras de salvajes, que saciaron con nuestra sangre su sed de venganza, y segaron las vidas de nuestros soldados sin el menor remordimiento.
Con estas páginas regalo al fin los pensamientos que me tuercen el sueño cada noche y me veo libre de la carga que echaron sobre mí tan disparatados hechos. Tenga pues el lector la certeza de que no me guardo ni uno sólo de los agravios que nos hicieron, ni dejo para mis adentros mi propia historia, tan triste como la que acaeció a la flota del rey don Felipe segundo, nuestro señor, cuando aquel año de mil quinientos y ochenta y ocho determinó dar guerra por mar al hereje, y nos envió con Dios y con nuestras armas a enfrentarnos a Inglaterra.
Juzguen vuestras mercedes si a veces los designios del Señor son difíciles de comprender, y vean si en aquella empresa estuvo o no de parte de Su Majestad Católica. Harto he meditado sobre ello y he alcanzado a entender que al menos lo estuvo de la mía, pues vino a darme la oportunidad de vivir; lo cual no he sabido nunca si fue un premio o un castigo; pero conservé, voto al Cielo, el gaznate tan íntegro como lo traje a este mundo.
PRIMERA PARTE
EL GALEÓN SAN MARCOS
Capítulo 1
Eran hombres valientes, pero lloraban, gemían, se orinaban encima y luego morían ahorcados, degollados o apedreados. Todas ellas son formas indignas de morir para un hidalgo español, pero así ocurrió en aquellas ensenadas del diablo, ahogados los gritos por el rugir de una mar embravecida, como si una mano perversa la empujase contra nuestros barcos. Gritaban asustados llamando a Dios y pidiendo clemencia cuando las olas los arrastraban hacia las profundidades del océano, antes de morir ahogados; o cuando los salvajes los apedreaban en las costas y les abrían los cráneos después de haberlos desnudado para robarles las ropas a las que llevaban cosidos doblones de oro y plata, cobrados en Lisboa antes de zarpar, como adelanto de dos pagas que nuestro rey don Felipe había dispuesto para la Armada.
Amputaban sus dedos para no perder tiempo en extraer los ricos anillos adornados con piedras preciosas, les arrancaban las cadenas que llevaban al cuello con crucifijos y vírgenes de media España, y los dejaban luego en los pedregales o en la arena sin que nadie pudiera darles cristiana sepultura. Venían las aguas y a muchos de ellos se los tragaban para no volver a aparecer.
La mayor parte de las muertes —y las más crueles— fueron provocadas por los soldados ingleses y por los nativos irlandeses a sueldo, todos ellos actuando sin compasión y cobardía, manchando sus manos con sangre de españoles indefensos, sin más armas que verse hambrientos, flacos, ateridos de frío y muertos de cansancio.
Sucedió en septiembre del año del Señor de mil quinientos ochenta y ocho, fecha en la que miles de casas se vistieron de luto en España, pues no hubo hogar, ya fuese noble o plebeyo, que no tuviese que lamentar la muerte de uno de los suyos. Y yo no puedo olvidarlo, pues fui testigo de todo ello, lo vi con mis propios ojos, me martiricé con los gritos de mis compañeros, padecí frío, hambre, golpes y miseria; y lo llevo grabado en la memoria por siempre.
Todo empezó cuando al fin, después de mucho tiempo de espera y titubeos, el rey don Felipe, nuestro señor, tomó la decisión de ir contra Inglaterra: ese nido de piratas, corsarios y herejes que venían hostigando nuestras flotas de Indias por todo el Atlántico, expoliando tesoros que ponían a los pies de su reina. Aunque en realidad ése no era el único motivo para la guerra: Isabel Tudor apoyaba y financiaba las campañas de Flandes contra nuestros tercios y masacraba a los católicos ingleses y escoceses. Incluso había mandado ajusticiar a la reina de Escocia, María Estuardo, aliada de nuestro rey. Y todo, en conjunto, era motivo más que suficiente para sojuzgar a quien había de rendirnos pleitesía.
Se encargó la empresa de armar la flota al granadino don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, héroe de Lepanto y capitán general del Océano. Para la ocasión, el rey lo había nombrado Almirante, y a él encomendó lo mejor de su flota y de su infantería.
El marqués se quejaba de que su señor no atendía todas sus peticiones, tal vez porque requería para sí un ejército imposible. A pesar de todo, surtió efecto el reclutamiento y funcionaron las levas, se movilizaron las atarazanas de Barcelona, los almacenes de Cartagena y Málaga y los puertos de todo el Mediterráneo, incluyendo los de Nápoles, Ragusa y Genova.
Nos dimos cita en Lisboa casi tres mil hombres del tercio de Sicilia, a cargo de don Diego Pimentel; más de dos mil seiscientos del tercio de don Francisco de Toledo; dos mil ochocientos del tercio de don Agustín Mejía, pariente de mi capitán; más de dos mil del tercio de don Nicolás de Isla o tercio de la Armada; dos mil trescientos de compañías sueltas, a las que denominábamos de Extremadura, por venir la mayor parte de sus hombres de aquellas tierras; casi mil quinientos en diez compañías portuguesas; ochocientos entretenidos, aventureros y criados de pelea; y otros tres mil de nuestro tercio, el de Nápoles, al mando de don Alonso de Luzón.
A estos hombres había que sumar los siete mil quinientos marineros armados, duchos en abordajes y hombres de gran pericia en la labor, con lo que sumábamos más de veinticinco mil la gente de cabo, de los que dieciocho mil éramos de guerra y siete mil quinientos, como he dicho, de mar. Era digno de verse tan imponente ejército, repartido entre Lisboa, Setúbal, Cascáis y otras poblaciones cercanas. Una buena parte se ubicaba en los castillos de Almada y Lisboa, pero también en grandes campamentos a las afueras y en el propio puerto, donde todo era un continuo ir y venir de maestres, pilotos, condestables, cómitres, marineros, grumetes, pajes… Un maremagno de tercios, compañías y camaradas, con sus insignias diferentes pero con el común elemento que era la cruz de Borgoña bordada en rojo, identidad de nuestra nación, y temida en todo el mundo.
Acudieron nobles de toda España, en busca de una gloria que ensalzaría su posición, o que serviría para encumbrarlos a puestos de relevancia en la Corte. Incluso, muchos se ofrecían para encontrar prestigio posterior en sus pueblos y ciudades, donde sus hermanos mayores, los mayorazgos, habían quedado como administradores de las haciendas familiares mientras a ellos sólo quedaba el clero o la milicia. Con todos nos cruzábamos en el puerto, en las tabernas o en el campamento. Aunque podían contarse por centenares, o aun por miles, puedo citar a hombres principales con los que alguna vez llegué a tener algún contacto, y cuyo recuerdo permanecerá siempre intacto. Así, no olvidaré nunca a don Alonso Ladrón de Guevara, don Gaspar de Sandoval, don Pedro de Guzmán o los hermanos Ponce de León. Tampoco puedo dejar de mentar a don Martín Cortés, hijo del ilustre don Hernando, conquistador de la Nueva España, el cual se embarcó con nosotros en busca de un reconocimiento que no tuvo antes. Y a don Lope de Vega y Carpió, que nos deleitó una noche de borrachera con poesías e ingenios. Y así tantos y tantos a los que me referiré a lo largo de esta historia, los cuales tuvieron dispar suerte en este episodio que ahora relato; pues algunos fueron por gloria, y a fe que la obtuvieron: la gloria de verse por toda una eternidad al lado del Padre.
Capítulo 2
Había mucha muerte en aquel barco, aunque ninguno de nosotros podía imaginarlo aún. Miraba su silueta en la noche y veía la oscura sombra de sus mástiles proyectada sobre el río. Más allá, hacia el estuario del Tajo, se extendía un sinfín de navíos preparándose para zarpar. El puerto dormía en total desorden, cubierto de jarcias, velámenes y aparejos. Olía a brea, carne en salazón y pescado en salmuera, y sólo de vez en cuando subía la brisa del cercano Atlántico para bañarnos con aroma de mar. Los toneles llenos de agua, vino, tocino, galletas y bizcocho, estorbaban por todas partes, y sus figuras se asemejaban a frailezuelos inmóviles, apostados a lo largo del muelle, donde dormitábamos sin sobresaltos algunos soldados de los tercios del rey.
Tiritaba de frío al despuntar el alba, a escasos pies del agua, donde se encontraba amarrado nuestro barco. Era el San Marcos un galeón imponente, con su doble cubierta y sus altos castillos, aunque el aspecto que lucía no fuera el de un navío a punto de hacerse a la mar, pues ni los cañones que habían de tronar en batalla, ni los víveres para la travesía, habían sido cargados aún. Era más que evidente que necesitaba la dedicación de los carpinteros y calafates, y que su obra viva no estaba en las mejores condiciones para navegar.
A decir de algunos, las cosas se estaban haciendo demasiado deprisa. Pero el rey, que habitualmente se mostraba prudente y lento en sus decisiones, quería ahora que la Armada se hiciese a la mar cuanto antes, bien para que nuestro ataque fuese una sorpresa, bien para aprovechar el apoyo que tenía del Santo Pontífice, de los católicos de Inglaterra y de una parte importante de Francia. Sea como fuere, los preparativos se habían acelerado, pero cada vez que la partida parecía inminente, venía Santa Cruz a aplazarla temeroso; y así lo hizo en varias ocasiones, siempre con la esperanza de que los medios fuesen más y mejores en cuanto a hombres, víveres, barcos, armas y pólvora.
Lo cierto es que estábamos allí, soportando el frío del invierno junto a los barcos de la Armada. Los mejores hombres de los tercios, sin contar los que a esas horas servían en Flandes a las órdenes del duque de Parma, esperábamos embarcarnos en compañía de los más hábiles marinos del mundo. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros —los hombres de don Álvaro de Mejía— dormir plácidamente sobre jergones; más allá, junto al galeón San Pedro, acampaban algunos del tercio Viejo de Sicilia; y algo más lejos, tras los toneles que iban a embarcarse en el Florencia, pude ver cómo hacía guardia uno de los piqueros del tercio de don Nicolás de Isla.
La noche había sido tranquila. Salvo algún ronquido, o el habitual movimiento de hombres en los cambios de guardia, no había sucedido nada extraño. Sin embargo, a última hora de la madrugada, alguien se aproximó a donde me encontraba. No pude distinguir su cara, pero lo reconocí enseguida cuando me dijo:
—Montiel, ¿os habéis enterado de lo del Almirante?
Era don Francisco de Cuéllar, un hidalgo segoviano, recto y cabal, que había acudido como entretenido a la llamada del rey, a la espera de obtener una capitanía cuando fuera posible. Era buen amigo de don Álvaro y nos encontramos con él al poco de embarcarnos en Alcántara, para acudir a Lisboa navegando por el Tajo. Por mi condición de hijodalgo y protegido de don Álvaro, me trató como un igual desde el principio y, a pesar de la diferencia de edad, enseguida había surgido entre nosotros una sincera amistad.
—No, señor, ¿qué ocurre con el Almirante?
—Dicen que le han dado la extremaunción. Esta empresa se lo va a llevar por delante —masculló lamentándose—. Nos quedamos sin cabeza.
Hizo una pausa para mirar a un lado y a otro, como queriendo buscar a alguien en la oscuridad, y luego dijo:
—¿Dónde está Mejía?
—Don Álvaro está arriba, en el castillo —respondí mientras sopesaba las palabras de don Francisco. Si el marqués de Santa Cruz fallecía, las cosas se iban a complicar bastante.
—Si vuelve y aún no se ha enterado, díselo de mi parte. Que vaya echando cuentas y disponga de vuestras mercedes como mejor convenga —dijo mientras movía la cabeza en dirección a mis compañeros—, y que tenga presente que no zarpamos ni en dos meses.
El asunto no era baladí. Si nos quedábamos sin el marqués se retrasaría de nuevo nuestra partida. Y no hay ejército en el mundo capaz de soportar tan dilatada espera, viendo cómo se consumen los víveres, se agota la paciencia y menguan las compañías por las deserciones y las enfermedades propias de tan mala vida.
Quise hacer partícipes de la noticia a mis camaradas, así que los zarandeé uno a uno, susurrándoles lo que me había dicho don Francisco.
—¡Montiel! ¡Voto a Dios! ¿Se puede saber qué ocurre? —me reprochó Pedro de la Vega, un andaluz de Osuna con mal despertar, que era capaz de no dormir en varias noches, pero una vez dormido caía preso de un letargo del que parecía no poder recuperarse nunca más.
Enseguida fueron levantando sus cabezas otros muchos hombres de otras escuadras, e incluso los que podía distinguir al fondo del puerto comenzaron a dar pábulo a la noticia. Rápidamente se extendió el rumor y se hicieron conjeturas, hasta que se dieron en tergiversar las palabras de Cuéllar y las mías propias:
—¡Que se ha muerto Santa Cruz! —gritó un coselete de nuestro tercio. A lo que otro respondió:
—¡Ca! ¡Si se hubiera muerto habrían tocado las campanas de toda Lisboa!
Y en ese momento comenzaron a tañer las campanas de la catedral en señal de duelo. Le sucedieron otras muchas, hasta que Lisboa entera, en el amanecer helado del nueve de febrero del año del Señor de mil quinientos ochenta y ocho, fue una sola campana resonando en los oídos del rey don Felipe. Su empresa más ambiciosa sufría un serio contratiempo: había muerto el mejor de sus marinos.
Capítulo 3
La mayor parte del ejército se concentraba en un gran campamento a las afueras de la ciudad, a la que nos estaba prohibido acceder por miedo a los desmanes y desórdenes que pudiéramos causar. La población se mostraba temerosa y había tomado todo tipo de precauciones ante el asentamiento extramuros de casi treinta mil hombres; por este motivo, sólo unos pocos privilegiados, además de la oficialidad, podíamos disfrutar de los placeres que ofrecía Lisboa cuando nos encomendaban misiones de acompañamiento, guardias en el puerto o aprovisionamiento de las tropas.
Los soldados, en su mayoría, dedicaban el día a los duros entrenamientos que imponían los sargentos de las diferentes compañías, por no permanecer ociosos y descuidados del arte de la guerra. Era su misión tener las armas limpias, los pertrechos dispuestos y los hombres en orden, así que cumplían con escrupulosidad su cometido, siempre a las órdenes de los capitanes de los tercios y de muchas compañías sueltas que habían sido reclutadas en Castilla, Andalucía y Extremadura.
Muerto el marqués de Santa Cruz quedamos huérfanos de almirantazgo, por lo que hubo muchas deserciones, a pesar de estar éstas castigadas severamente. Nadie sabía qué habíamos de hacer después de que don Álvaro de Bazán nos hubo dejado. El granadino llevaba el orden de las cosas en su cabeza, pero también había plasmado por escrito cómo debían llevarse a cabo los preparativos de aquella cruzada. Para nuestra desgracia, sus planes eran tan ambiciosos que no podían cumplirse, y no había nadie que se atreviera a tomar el mando hasta que el rey don Felipe nombrase a un nuevo capitán general que pusiese remedio a tan complicada empresa. El desconcierto dio lugar a la indisciplina: los hombres, desesperanzados, se cansaron de esperar y se amotinaron en varias ocasiones, con harto peligro para todo el ejército, pues los desórdenes se extendieron como la peste y no había forma de controlarlos.
Pero quiso Dios que la cosa no fuera a más, aunque no pudo evitarse que anduviésemos más ociosos que de costumbre. Los soldados, en su mayoría voluntarios a sueldo y reclutas de baja estofa, se mezclaron con los marinos de leva y con los que habían sido excarcelados para la ocasión, y no hubo lupanar en Lisboa, ni aún en toda la costa a varias leguas de distancia, que no hiciese buena bolsa con la holganza de la milicia, ofreciendo mujerzuelas que pasaban el día en el campamento aprovechando el desconcierto.
Los que podíamos ir a Lisboa para cumplir con encargos de los capitanes, recomendábamos a nuestros amigos para misiones en la ciudad con el único objetivo de encontrarnos todos juntos en las correrías de taberna en taberna, hasta altas horas de la noche, al cobijo del frío en las jarras de buen vino o en el pecho de las prostitutas que eran obligadas a abandonar el campamento al atardecer. Yo aprovechaba este privilegio para ir con mis camaradas y formábamos tan digno grupo que, a veces, hasta el capitán Mejía y su amigo Cuéllar se nos unían en busca de diversión, sumergidos en largas conversaciones en las que no había tema que no tocásemos, ya fuese guerra, literatura, arte, mujeres o religión.
Solíamos congregarnos en torno al vino alentejano unos diez o doce hombres, la mayoría de nuestra escuadra, dirigida por mi buen amigo el cabo Sebastián Orellana, un trujillano recio y fuerte, de negra barba y dientes blancos como la nieve, que estaba al mando de un temible grupo formado por paisanos suyos del sur, extremeños, andaluces y portugueses, todos ellos acostumbrados al calor y a la penuria, además de ciertos castellanos y algún que otro leonés.
No faltaba nunca el alférez Idiáquez, vasco de sólida formación, noble y leal amigo estimado por todos, que solía iniciar la conversación, proponiendo el tema y haciendo la primera aportación, con su verbo fácil y el acento vascuence que lo hacía inimitable en el grupo. Se pasaba la mano por el mostacho medio cano y luego, muy serio, pronunciaba unas breves palabras para abrir turno, mirando la jarra de vino:
—Pues para mí que la flota inglesa va a vender caro el pellejo —decía brevemente para callar luego durante un buen rato, mientras escuchaba al resto de contertulios.
—El Draque no es un borrego, desde luego. Más bien un carnero, o un cabrón, que tiene peor trato —terció Pedro de la Vega, el de Osuna, refiriéndose a Francis Drake—. Mira tú lo que nos hizo en Cádiz.
—O lo de Sagres, que no sé qué es peor —apostilló Agustín de la Parra, un extremeño de Coria, muy moreno de tez, con la cara surcada de cicatrices y los párpados medio caídos.
—¿Lo de Sagres? —preguntó Orellana.
Todo el mundo sabía que Drake obraba con el beneplácito de la reina Isabel Tudor, la cual incluso le prestaba sus barcos para las empresas que deseaba acometer. Era un marino excelente que se declaraba a sí mismo en guerra con el rey de España. Aunque la reina no reconocía jamás el apoyo al corsario, para no provocar a la corte de Madrid, cobraba su parte del botín cuando Drake apresaba las naves españolas que hacían la carrera de Indias cargadas de oro y plata de Nueva España y del Perú.
El colmo había sido el ataque a Cádiz. Drake, hacía unos meses, había hecho una incursión por las costas portuguesas y españolas con una buena flota a su mando. En Cádiz había cogido desprevenida a la guarnición y había destrozado más de treinta barcos en la bahía. Luego, sin atreverse a desembarcar para arrasar la ciudad —tal vez por miedo a las tropas que rápidamente se congregaron allí para defenderla—, se dirigió a Sagres, con el fin de controlar el cabo de San Vicente y hacerse con los navíos que pudieran estar acudiendo ya a la llamada de Lisboa.
La campaña de Drake no sólo había sido una provocación, sino que resultó muy efectiva. No habían hecho botín, y el destrozo de los barcos de Cádiz tampoco era alarmante para la Armada española. Sin embargo, hubo en aquella campaña un daño irreparable: Drake incendió en Sagres un cargamento de duelas de barril que interceptó en las cercanías del cabo.
—Eran las duelas curadas para los barriles —dijo De la Parra meneando la cabeza como en dirección al puerto—. Todas las que se habían podido recoger de los almacenes de medio Levante.
El extremeño hablaba de singular modo, pues al tener los ojos semiabiertos, tenía que echar la cabeza hacia atrás para ganar altura en la visión, lo que le daba un aspecto de ebrio permanente.
—¿Y los barriles que se están cargando en los galeones? —pregunté.
—Con duelas verdes la mayoría; viejos otros muchos. Un riesgo que hemos de correr. He hablado de esto con el maestre de campo, pero se encoge de hombros cada vez que alguien le mienta el asunto —respondió el capitán.
Nos echamos varias jarras al coleto, sopesando nuestro incierto futuro y haciendo conjeturas sobre quién sería el sustituto del fallecido don Álvaro de Bazán. Había quien decía que había de ser portugués, pues entre los marinos de aquella tierra abundaban los que podían armar la flota y dirigirla contra Inglaterra con garantías. Sin embargo, la mayoría nos inclinábamos por un español de la alta aristocracia, pues no podía ser de otra manera conociendo a nuestro rey. Repasamos, pues, todos los nombres que acudieron a nuestras mentes nubladas por los vapores del vino, e hicimos juicio de cuantos alcanzamos a imaginar.
Cuando consideramos que habíamos gastado lo suficiente y que era hora de salir al frío de la noche, abandonamos la taberna que se había convertido en un nido de disputas y votos a tal, donde dos italianos del tercio de Sicilia habían ofendido el honor de otros dos voluntarios leoneses porque, a decir de éstos, habían afirmado los de Italia que la catedral de Milán era la más bella del mundo. A lo que los leoneses habían respondido que las señoras madres de los italianos podían ser más bellas que la catedral de Milán, pero no que la de León.
Nos despedimos de don Francisco y de don Álvaro, que tenían cama asegurada en el castillo. Luego anduvimos por el centro, anunciando nuestra presencia en la madrugada con el tintineo de toledana y vizcaína al cinto. Camino del galeón, donde dormiríamos aquella noche, pasamos por un nuevo monasterio habitado por frailes de la orden de San Jerónimo: un espectacular edificio que se había mandado construir en recuerdo al regreso del marino Vasco de Gama, a principios de siglo. Íbamos indispuestos la mayoría, revueltas las entrañas por varias horas de honor a Baco. Éramos un grupo nutrido. La borrachera nos hacía exaltar la amistad sincera que nos profesábamos, por lo que nos alabábamos los unos a los otros, anteponiendo nuestra relación a cualquier otra cosa en el mundo. En especial lo hacían los hermanos Mendoza, que se abrazaban siempre y se echaban a llorar recordando a sus padres, ensalzándolos entre lágrimas y gemidos, de forma que cuanto más hablaban de ellos más se emocionaban y mayor dificultad tenían para continuar hablando.
Como digo, caminábamos por Lisboa con dificultad. Como cualquier otra noche estrechamos nuestros lazos a fuerza de dedicarnos ditirambos, y los Mendoza se fundieron como siempre en un abrazo humedecido por las lágrimas. Cuando se nos pasó el momento de las alabanzas regresamos al instintivo peregrinar de los soldados en soledad; pues si la amistad es importante en tales circunstancias, no sirve para satisfacer ciertas necesidades del hombre. Así que se le ocurrió al de Osuna que podíamos pasar por un lupanar cercano, del que había oído hablar a otro andaluz de Sevilla, que lo había visitado dos noches atrás. Había allí algunas buenas hembras que no frecuentaban el campamento, traídas de las costas de África, con cuerpos de ébano y rebosantes de candidez y fuego interior. Aunque no estábamos para artes amatorias ni aun para otra cosa que no fuese echarnos a dormirla en el barco, asentimos como quienes no tienen otra cosa que hacer, sin reparar más que en nuestra condición de hombres ociosos y dejados a nuestra suerte, dispuestos a embarcarnos una vez más en un viaje por mar del que no sabíamos si íbamos a regresar.
El local era un sótano húmedo y oscuro, poco dado a relaciones que no fuesen con grilletes y torturas. Estaba, a pesar de lo avanzado de la noche, a rebosar de soldados y marinos de nuestra flota, la mayoría de ellos oficiales acompañados por mujeres de piel tostada o negra, pero también por algunas portuguesas, españolas e italianas. En menos de un amén nuestro grupo se disolvió en busca de mejor compañía, y me vi solo con una jarra de vino en la mano, mirando en derredor mientras admiraba el género de A pérola preta, que tal era el nombre de la mancebía.
No había transcurrido el tiempo de un Padrenuestro cuando se me acercó una mora de piel dorada y sonrisa aceptable, para lo que era frecuente en ese tipo de lugares. Nunca podré olvidarla, pues jamás he visto ojos como los de aquella mujer, de un color que no era ni miel ni ámbar, ni verde ni azul, ni gris ni marrón, ni claro ni oscuro, sino una mezcla de todos ellos. Los admiré a la luz de una pequeña lámpara que colgaba de la pared, en el rincón donde nos acomodamos junto a las cortinas raídas que separaban la estancia de las alcobas de donde procedían gemidos, gritos e incluso insultos proferidos por soldados en pleno goce.
La mora decía llamarse Lucinda, y en un latín mal pronunciado me contó una extraña y disparatada historia acerca de una galeaza encantada, donde un tritón la había transportado desde su tierra hasta Lisboa, permaneciendo inmaculada hasta el mismo momento de conocerme. Aunque la narración me hubiera producido risa en cualquier otro lugar, una profunda tristeza se apoderó de mí al verme ante aquella belleza a la espera de unos cuantos maravedíes por los servicios prestados. Descuidadamente me llevé la mano al jubón y palpé la bolsa de monedas que tenía a buen recaudo. Lucinda consiguió encender mi deseo en un instante, con caricias que sólo una mujer experta podría haberme regalado, mientras me susurraba al oído con voz melosa palabras que no alcanzaba a entender. Me señaló una de las alcobas vacías y volví a tocar la bolsa de monedas mientras me ponía en pie. Y entonces, aunque vuestras mercedes y cualquiera pueda poner en duda mi condición de intachable varón español, se vino a mi mente la imagen del convento de la Concepción de Llerena, donde había yo de enviar cuánto dinero me fuera dado ganar en aquella jornada. Y apartando de mí a la mora, salí presto a la calle, donde el intenso frío me acompañó en el deambular por las callejuelas que me llevaron de nuevo a ver la silueta del San Marcos.
Cuando el sol levantó apenas un palmo, tuvimos noticia de que el capitán había sido llamado al galeón San Martín, nave capitana de la flota, junto al resto de oficiales de las diferentes compañías. El desorden era cada vez mayor en el puerto, donde se amontonaban sin concierto la mercancía y los utensilios, así como munición, cañones y otro armamento. Aunque la disciplina de los tercios impedía el pillaje, nadie podía asegurar que todo lo que llegaba tuviera un destino cierto, y desde luego no había maestre de campo, sargento mayor, capitán o alférez que pudiera decidir en qué embarcación había de cargarse cada barril, o instalarse cada culebrina o cada cañón.
Después de la noche en vela, los soldados, colgados del galeón por la cintura, echaban los higadillos por la borda, aun conociendo que si el capitán Mejía los sorprendía en tales oficios irían ellos tras los despojos, por más que se defendieran culpando de tamaña indisposición a la comida en mal estado.
Trascurrió la mañana sin que recibiésemos órdenes, ocupados en limpiar espadas, dagas, mosquetes y arcabuces, a la espera de que don Álvaro nos encomendase oficio para no permanecer ociosos.
Así estuvimos hasta el mediodía y, a medida que pasaban las horas, los hombres iban recuperándose de la borrachera e incorporándose a sus oficios con pocas ganas y peor semblante. Cuando finalizó la reunión de oficiales, el capitán nos reunió a todos y nos contó lo que había acontecido en el San Martín: el rey don Felipe había tomado la determinación de nombrar capitán general de los Océanos y, por lo tanto, jefe de nuestra Armada, al que hasta entonces había sido capitán general de Andalucía, que no era otro que don Alonso de Guzmán el Bueno, duque de Medina Sidonia, un fiel servidor del rey poco acostumbrado a empresas marinas, quien desde el principio mostró su desacuerdo con el nombramiento y su pesadumbre ante la negativa del rey a aceptar su renuncia.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Austrias Mayores
Acontecimiento: Armada invencible
Personaje: Francisco de Cuellar
Comentario de "La colina de las piedras blancas"
En el verano de 1588 España se viste de luto. Cuando la Gran Armada decide regresar a casa tras su enfrentamiento con la flota inglesa en el Canal de la Mancha, lo hacen circunnavegando las islas británicas. Al navega frente a la costa irlandesa, una violenta tempestad empuja los barcos contra los acantilados.
Algunos hombres logran alcanzar la orilla, pero habrían preferido morir ahogados a sufrir el tormento que les infligen las tropas inglesas que aguardan junto a mercenarios irlandeses.
Uno de aquellos hombres fue un capitán segoviano, Francisco de Cuéllar, que dejó para la Historia un testimonio escrito de incalculable valor: una carta envida a España que permaneció inédita hasta el siglo XIX.
Basada en los acontecimientos que se narran en la carta, La colina de las piedras blancas cuenta las historia de aquellos hombres que quedaron abandonados a su suerte por tierras de Irlanda.
Entrevista al autor en Canal Extremadura
Intervención del autor en «Para todos la 2»
Esta novela fue finalista del II Premio CajaGranada de Novela Histórica.