La nostalgia del limonero
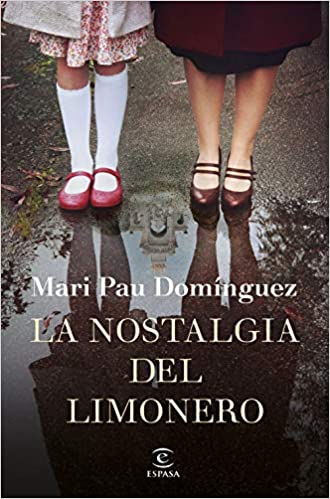
La nostalgia del limonero
CAPITULO 1
Los ojos de Concha
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, y un huerto claro donde madura el limonero…
Antonio Machado, «Retrato».
Osuna (Sevilla), mayo de 1955
Concha había ido creciendo a medida que lo hacía su larga lista de pretendientes. Se convirtió en una de las chicas más bellas y deseadas del pueblo; alta y espigada, con cintura de avispa y poseedora de una innata elegancia que llamaba la atención. Su innegable belleza tenía un poso triste y pausado, adornada con una larga y ondulada melena azabache, tan oscura como el negro de sus ojos, igualmente tristes. Había en su mirada una queja permanente, una disconformidad que se tornaba en perenne melancolía, convirtiéndose en un signo de distinción de su aspecto físico.
Despertaba la admiración masculina durante interminables pa- seos por la avenida principal de Osuna, conocida por todos como la Carrera, el lugar idóneo para salir de caza y pelar la pava, como solía decirse. Pero Concha era un hueso duro de roer. Jamás mostró interés por ninguno de los chicos que pretendían algo con ella. Acabó cansa- da de escuchar a sus amigas decir que se iba a quedar para vestir san- tos si no espabilaba. Durante un tiempo, hay que reconocer que muy breve, le preocupó. Pero cuando dejas de esperar o de desear algo es cuando el destino decide que tal vez sea el momento de conseguirlo. Luis Méndez, hijo de un poderoso terrateniente, apareció en su vida causando el efecto de un huracán. La familia Méndez, una de las más ricas del pueblo, era propietaria de una impresionante finca familiar, a pie de la carretera a Sevilla; una parada de postas en el siglo XIX, .
Luis sí le gustaba.
Se conocieron porque quiso el destino que el padre de Concha no estuviera en el cuartel aquella tarde en que Luis fue a buscarlo. Quería denunciar que en su finca estaban entrando a robar por las noches. Tenía que ser Miguel, con fama de mano dura con los delincuentes y una rectitud a prueba de cualquier tentación, quien se encargara del caso.
—Le repito que no sé cuánto tardará mi padre. —Luis le estaba insistiendo, inexplicablemente para Concha, en que esperaría a Miguel—. Esto es un cuartel, está lleno de guardias civiles. Puede atenderle cualquier otro.
Entonces Luis Méndez se puso delante de ella, así, bien plantado, como un imperturbable faro que sólo busca iluminar en mitad de la noche, imbatible a las tormentas, y le dijo con voz pausada:
—Yo no busco a cualquier otro. Busco a Miguel. Y resulta que me he encontrado contigo sin esperarlo. ¿No crees que será por algo?
¡Cómo podía ser tan descarado!, pensó Concha sin adivinar que lo de Luis Méndez no era descaro sino la seguridad de quien sabe que todo está bajo su control y siempre consigue lo que se propone. Una seguridad con la que sólo nacen los privilegiados.
—Yo no creo nada —respondió Concha, cortante.
—Pues en esta vida hay que tener más fe.
—Claro que tengo fe, y hasta soy creyente. —Estaba entrando en su juego sin quererlo.
—No me refiero a esa fe.
—Entonces, ¿a qué se refiere?
—A la creencia, o a la esperanza, de que a veces la vida pueda sorprendernos con algo bueno, algo grato… como por ejemplo este encuentro inesperado. Y, por favor, deja de tratarme de usted.
Al escucharle decir esto último sintió una extraña y ligera turbación que le hizo bajar la guardia y relajar el tono tenso con el que se había estado dirigiendo al desconocido.
—¿No me vas a dejar pasar para que espere dentro? —le pidió Luis con amabilidad.
—¡Oh… sí, claro! Disculpe, yo…
—Hemos quedado en que ibas a tutearme, ¿no?
Concha asintió y esbozó una tímida sonrisa.
—Tu sonrisa es demasiado bonita como para que te cueste tanto mostrarla.
Concha se ruborizó.
Habían entrado en la oficina en la que trabajaba su padre y el aire parecía fluir más relajado, en parte porque lo propiciaba Luis.
Al joven le llamó la atención una de las paredes llena de estantes con material escolar.
—Cuando era pequeña disfrutaba ayudando a mi padre aquí, en la oficina —comentó Concha nostálgica.
Solía quedarse embelesada viendo las filas de lápices Alpino que Miguel colocaba en un estante en la pared para ser vendidos. Los había de todos los colores, soldados mágicos que iluminaban una época oscura. Junto a ellos se erigían sencillos cuadernos, estandarte de los primeros conocimientos, que a la niña le resultaban preciosos y que también vendía Miguel para sacarse un sobresueldo que superaba lo que cobraba como guardia civil.
Lápices y cuadernos danzaban en su memoria de la mano de las radios que también vendía el padre, las Bayona y las Bertrán, blancas y pequeñas, preciosas. Y de repente, esa tarde, le salió con naturalidad compartir sus recuerdos de infancia con Luis, de quien tenía referencia de oídas, porque en el pueblo todos conocían a su familia.
—Y… ¿os han robado mucho? —preguntó la hija de Miguel.
—¿El qué…? —respondió distraído, más pendiente de lo que le acababa de relatar Concha.
—En vuestra finca… ¿No venías a denunciar un robo?
—¡Sí, claro! El robo, claro. Pues… tenemos bastantes pérdidas pero quien mejor lo sabe es mi padre. Oye… todavía no me has dicho tu nombre.
—Todavía no me lo habías preguntado —contestó ella de repente con cierta intención juguetona—. Me llamo Concha.
—Yo, Luis.
—Bien, Luis. Puedes quedarte aquí a esperar a mi padre el tiempo que quieras pero yo he de irme a casa, tengo que ayudar a mi madre a hacer la cena y ya estará echándome en falta.
—En ese caso, no veo interesante permanecer en este lugar por más tiempo.
Tomó su mano, la besó y se despidió con un escueto pero sonoro «Adiós, Concha», en el que separó una palabra de otra, llenando el intervalo de intenciones y promesas de volver a verla, aunque no necesitó expresarlas. Bastaba con que existieran, y vaya si existían… Luis se había quedado muy impresionado con la belleza y el porte de Concha. Y ella, a su vez, subió las escaleras hacia casa colgada de las musarañas que aparecieron de forma inesperada, asimilando la idea de que uno de los jóvenes más deseados del pueblo se hubiera fijado en ella.
Al día siguiente, Luis volvió al cuartel por la mañana, pero no por el asunto de los ladrones:
—Dice mi padre que ya se encarga él. Luego vendrá a poner la denuncia. Así yo puedo centrarme en lo que me interesa…
Concha sonrió y agachó la cabeza viéndolo venir, antes de preguntarle:
—¿Y qué es lo que te interesa?
¿Hacía falta que Luis lo dijera? Era evidente que no. Pero lo dijo.
Quiso hacerlo. En el «tú» de la respuesta él encaramó el deseo, mientras que ella, la incertidumbre sobre las intenciones del joven.
Se sentaron a hablar en el patio del cuartel el tiempo suficiente para que Carmen, la hermana de Concha, les viera desde una ventana.
El tiempo voló.
—¿Damos un paseo en moto esta tarde? —sugirió Luis.
Concha no esperaba una proposición tan directa y mucho menos tan pronto.
—Bueno… tendría que pedirle permiso a mi madre.
—¿Pedirle permiso? ¡Mujer, ni que fuéramos a dar la vuelta al mundo! —bromeó.
—No es eso. Es que salir con un chico sin decírselo… No sé…
—Venga, Concha. Sólo es un paseo en moto. ¡Te recogeré a las seis!
—Se levantó de un brinco y se fue despidiendo por el camino sin darle opción a negarse—. ¡No me hagas esperar!
Aquella noche, su hermana Carmen la abordó mientras ponían la mesa para la cena.
—Vaya con la mosquita muerta —se burló—. Ya me he enterado del paseo en moto con Méndez. Mira tú, la que parecía tonta, con el rico del pueblo.
—¿Por qué no te metes en tus asuntos?
—Tú no eres de su clase, ya verás lo que hace contigo cuando se canse.
—¡Cállate ya!
—¿Ya estáis peleando como siempre? —Antonia les dio una voz desde la cocina.
—¡Shhhh! Déjalo ya. —Concha se ponía furiosa con los ataques permanentes de su hermana, tenía que contenerse.
—Es evidente que eres más tonta…
Evidentes eran las diferencias insalvables entre ambas y, sobre todo, que Carmen envidiaba a su hermana pequeña. La relación entre ellas nunca había sido buena. Carmen tenía nueve años más que Concha, la pequeña de los cuatro hermanos, y sentía unos celos que a veces rompía en pedazos la paz familiar. La acusaba de ser el ojito derecho del padre y razón no le faltaba. Miguel sentía debilidad por su niña pequeña, siempre estaba con «Concha, esto; Conchita, lo otro» en la boca pidiéndole que hiciera cualquier cosa, meras excusas para tenerla cerca. Y a Concha le encantaba que fuera así, aunque con ello despertara una atroz envidia en su hermana.
El físico no ayudaba a limar las aristas del vínculo fraternal. Parecían la noche y el día; claramente la balanza de la belleza se había inclinado del lado de Concha, olvidándose de Carmen. Además de tener escasa estatura, su constitución era lo opuesto a la delgadez de su hermana. Para rematar las diferencias, mientras Concha poseía un carácter calmado y retraído, Carmen era todo lo contrario, explosiva y colérica. Las aspiraciones también las colocaban en polos opuestos.
Carmen consideraba, siguiendo las enseñanzas de su madre, que la más loable pretensión de cualquier mujer pasaba por casarse y ser la mejor esposa y madre que un hombre pudiera tener. En cambio, Concha, dueña de un alma rebosante de inquietudes, quiso desde pequeña ser algo en la vida, estudiar para poder ayudar a los demás.
Un abismo las separaba. Cada vez que tenía ocasión, Carmen arremetía contra su hermana, la humillaba, le tendía trampas, la dejaba en mal lugar… en fin, nada más lejos de un amor fraternal.
Luis le gustaba. Lo que menos le importaba era lo rica que fuera su familia. Es más, pensaba que tal vez si no tuvieran tanto dinero la relación entre ellos resultaría más fácil, más despojada de condicionantes o de interferencias ajenas.
Méndez era un tipo alto y bien parecido. Lucía un profuso bigote moreno y su cabello negro brillaba tanto que cuando alguna noche salieron juntos parecía que la luna se reflejara en él. «La hija del guardia civil» se convirtió en la envidia de las chicas casaderas.
El muchacho acostumbraba a salir con su moto a perseguirla por el pueblo, porque a pesar de lo mucho que le gustaba, Concha oponía alguna resistencia, no tanto por castigarlo sino por pudor y porque así la habían educado, no fuera a pensar él que era «una chica fácil».
Pero el día en el que empezó a perder ese absurdo decoro supo disfrutar más de Luis y quiso presumir de su compañía, sin entender en qué se estaba equivocando.
—Tampoco hace falta que publiquemos un bando municipal —comentó él un tanto incómodo una tarde.
—No se trata de eso, no exageres. Sólo estoy proponiéndote dar un paseo juntos por la Carrera. Después, a lo mejor, podríamos tomar alguna tapa temprano.
—No me apetece mucho.
—¿No te apetece que salgamos juntos? Pero si tú me lo pediste.
—Sí, te lo pedí y estamos juntos. No veo la necesidad de andar paseándonos por ahí cogidos de la mano como si fuéramos niños para que todo el mundo nos mire.
Compungida y perpleja, Concha aceptó resignada y siguieron tumbados a la sombra del olivo bajo el que llevaban media tarde charlando. El paso de las horas no hizo que Concha comprendiera el extraño comportamiento del heredero de los Méndez. ¿Qué había de malo en que los vieran juntos?
La primera vez que Luis le pidió un beso, ella se lo negó, aunque no por falta de ganas. «Para que un hombre se gane el beso de una mujer, esta tiene que estar muy segura de que él es el elegido para siempre», le explicó su madre un día en el que se propuso hablarle «de la vida y de los hombres, que todos quieren lo mismo. Somos nosotras las que debemos saber cuál es el que nos conviene». Claro que si esas eran todas las instrucciones que creyó necesario darle, mejor que no le hubiera dicho nada.
Estuvo soñando durante días y días con aquel beso no dado, en largas noches en las que, después de revolverse durante horas entre las sábanas, se dormía por agotamiento sintiendo aquellos labios que aún no había probado. Dejando que el beso volara entre los sueños que se iban armando a la medida de sus deseos.
El beso voló en el tiempo y el espacio, volviendo a ella cada noche…
Concha sostenía nerviosa el pequeño trozo de tela entre las manos como si en ellas se encerrara el mundo. Como si desearan atraparlo.
A veces es difícil imaginar que un objeto insignificante en apariencia, o un sencillo gesto, o la esquina de una cálida tarde de primavera, puedan dar un giro a la vida.
O unos ojos.
Unos ojos negros y enormes, como aquellos en los que los de Diego habrían de posarse pareciendo que los llevara esperando desde el origen de los tiempos.
Sentada junto a Concha estaba su amiga Dolores, la causante de que ambas se encontraran en la casa de una familia desconocida para ella, aguardando a que las atendiera Diego Ramírez, un joven futbolista del que había oído hablar mucho en el pueblo. Estaban allí por insistencia de Dolores, cuyo tío era amigo de los Ramírez.
—¿Tú crees que podrá conseguirlo? Igual ha sido una tontería venir para esto. —Concha no parecía muy conforme con la idea que había tenido su amiga.
—Él es quien te puede ayudar, ya verás… Oye, y me han dicho que es muy guapo —le comentó Dolores cuchicheando.
—Anda… ¡calla!
Concha no dejaba quieto el trozo de tela. Era de seda de color ocre, llamativa y a la vez elegante. Pero sobre todo, suave.
La joven detuvo el movimiento de las manos y miró fijamente la tela, embelesada por el color del sil, queriendo ver en ella vestigios de su pasado entre olas de espuma de color dorado; un pasado en el que todavía no estaba Luis.
—Me dijo mi prima que ayer os vio a Luis y a ti cerca de la Carrera pero que no os saludó —comentó Dolores, queriendo aliviar la espera. Concha respondió con un movimiento de cabeza afirmativo—. También me dijo que estuvisteis discutiendo, por eso no os quiso interrumpir.
—¡Qué pesada eres, déjalo ya, Dolores! —Le incomodó el comentario e hzo amago de querer irse, estaba intranquila—. Si es que no teníamos que haber venido.
—Siéntate, que saldrá enseguida, mujer, qué prisas llevas. ¿Acaso se te ha olvidado por qué estamos aquí? Ramírez acaba de volver de Tánger y marchará pronto de nuevo. Es el único que se me ocurre que pueda conseguirte allí esa tela para tu vestido. Anda que también tu hermano en lugar de la muestra podía haberte traído ya la tela él.
—Lo ha hecho con su mejor intención, me ha traído varias muestras para que yo elija. Mi hermano ha ido a Tánger una sola vez como turista, para conocer aquello, no creo que tenga intención de volver.
—Has elegido bien, esa seda es preciosa.
La intención de Concha era hacerse un vestido que fuera diferente, elegante, que tuviera clase y estilo. Quería prepararse para impresionar a los padres de Luis, convencida de que los iba a conocer pronto. La categoría y belleza de la tela eran perfectas para ello.
La conversación se interrumpió al entrar en el salón una mujer de aspecto humilde y gesto agradable, que debía sobrepasar en poco los sesenta años.
—Hola, soy Concepción, la madre de Diego. Mi hijo está al llegar. ¿Queréis tomar algún refresquito mientras le esperáis?
Justo en ese momento se abrió la puerta de la casa y aparecieron, entre risas, tres chicos jóvenes. El más alto de todos, de complexión atlética, muy bien parecido, moreno de piel aceituna y con expresión insolente en su rostro, clavó la mirada en Concha, incomodándola.
Concepción lo besó con cariño, ese debía de ser su hijo.
—Sí, yo soy Diego…
El nombre, «Diego», salió de la boca del joven a lomos de una sonrisa maliciosa que se coló por todos los rincones de la piel de Concha.
—Creo que una de vosotras tenía interés en verme, ¿no…? —dijo, mirándola con evidente y obsceno tono provocador.
Dolores respondió al ver que no lo hacía Concha a pesar de que Diego se estuviera dirigiendo a ella.
—Sí, hemos venido por Concha para…
Entonces Concha saltó sin dejarla terminar la frase:
—¡Por mí, no! Hemos venido por la tela.
—Bueno, mujer, no te sulfures tan pronto y cuéntamelo. —Diego hablaba con autosuficiencia.
Concha se avergonzó de su impulso injustificado y decidió permanecer callada. Dolores vio una salida en Marcial, amigo y compañero de Diego en Tánger, y a él se dirigió:
—¿Y qué tal las cosas por Marruecos…?
Pasaron varios minutos de cuentos breves y batallitas sobre su vida en el protectorado, hasta que Dolores le arrebató la tela de las manos a Concha y se la mostró a otro de los muchachos, Marcial, para ver si podrían conseguirla en Tánger.
—¡Faltaría más! En cuanto volvamos allí la buscaremos, os lo garantizo. ¿Cuántos metros vais a necesitar?
Dolores le devolvió el trozo de tejido a Concha al tiempo que le daba un codazo para que reaccionara.
—Eso, la niña, que es la que sabe coser —dijo—. Concha… que cuántos metros te compran.
—Sí… perdón. Si la pieza es normal, cinco metros. Si es doble, con dos y medio me apaño.
—Entonces no se hable más. Pero dame la muestra, la vamos a ne- cesitar —le pidió Marcial.
Diego no abría la boca, se limitaba sólo a observar a Concha. No dejaba de hacerlo. Su traviesa mirada resultaba penetrante.
Intensa, afilada…
Cuando Concha, un tanto desconcertada por la situación a la que quiso poner fin, extendió a Marcial el trozo de tela de muestra, Diego se adelantó para cogerlo, rozando en ese gesto los largos y finos dedos de Concha. Acarició la seda sin apartar sus ojos de los de ella, sintiendo que era a la joven a quien acariciaba a través del suave tejido.
Ella, no pudiendo resistirlo, salió de la casa a toda prisa seguida de Dolores, que tuvo que despedirse en nombre de ambas.
—¿Se puede saber qué te ha pasado para salir huyendo como si te persiguiera el mismísimo diablo? —Dolores se sintió obligada a recriminarle su incomprensible actitud.
—Nada. Se me hace tarde.
—Ya, así, de repente —ironizó la amiga—. Por cierto, Diego es guapísimo.
—¡Un insolente y maleducado, eso es lo que es! —le replicó Concha—. Vámonos pronto de aquí.
Diego se asomó a la calle. Sus ojos se quedaron nganchados a la silueta de Concha y buscaban su espalda y el contorno de unas piernas preciosas a cuyo paso se movía alegremente su estrecha cintura mientras se alejaba, hasta que la perdió de vista.
Al doblar la esquina, les salió al paso Luis Méndez con su moto. Se ofreció a llevarla, pero la muchacha arrancó a correr encaramada a los tacones mientras él le gritaba: «¿Qué bicho te ha picado? ¡Si es por tu hermano Manuel, dile que no le tengo miedo!».
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Contemporanea
Periodo: Siglo XX
Acontecimiento: Sin determinar
Personaje: Sin determinar
Comentario de "La nostalgia del limonero"
Esta novela discurre durante un largo periodo de tiempo, desde la vida en Osuna, corazón de Andalucía en la década de los 50 del siglo anterior, hasta la Barcelona de la primera década del siglo XXI.
Charo y Diego, joven pareja tiene que emigrar desde su pueblo natal a la industrial Cataluña como les pasó a miles de españoles en los años 50 del siglo pasado. Alli realizaron su vida, pero siempre acordándose de su Andalucía natal, y creció su hija Paz con su dualidad de der catalán cuando estaba en Osuna y andaluza cuando estaba en Barcelona.
Una vida en la que pueden reflejarse un gran número de españoles,
Novela entretenida en la que veremos evolucionar la sociedad española, que pasará por ejemplo, de casi tardar 24 horas en el ferrocarril de nombre “El sevillano” entre Barcelona y Sevilla, al uso del AVE que en pocas horas cubre esa distancia