Los aborígenes
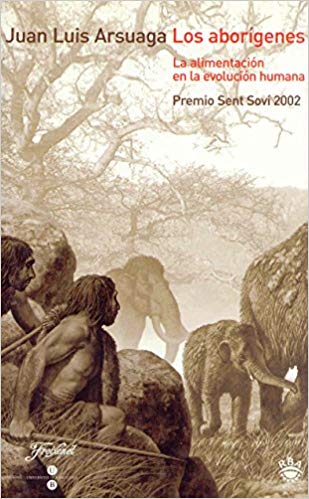
Los aborígenes
PRÓLOGO
Quienes hayan leído mis anteriores libros encontrarán la estructura de éste algo rara. Al menos así lo espero, porque es lo que me había propuesto. Lo mismo le pasará, supongo, a cualquiera que piense encontrar aquí un ensayo convencional, o una obra de divulgación al uso.
El tema del libro es la historia de la alimentación humana. Los prehistoriadores tenemos algunos datos sobre la cuestión, que están en el registro arqueológico y paleontológico de la evolución humana. La Tierra guarda en su seno un archivo muy completo de lo que le ha ocurrido a la Vida desde que apareció en el planeta hace unos 3800 millones de años. Podríamos decir, recurriendo a una metáfora, que la Tierra tiene memoria y es, por cierto, una memoria larga, descomunal.
En ese gigantesco archivo del registro arqueopaleontológico hay documentos, y los científicos que nos ocupamos de la historia de la vida tratamos de recuperar esos documentos. No sólo por tenerlos y disfrutar de su contemplación, aunque sean muy conmovedores, sino más bien para intentar descifrarlos. Por eso nos parece muy importante que se sepa, e insistimos mucho en ello, que nuestra labor no termina con el hallazgo del documento, sino con una parte no menos difícil de nuestro trabajo: su lectura.
Es la Tierra un archivero muy celoso de sus tesoros, y no le abre sus puertas a cualquiera. Hay que demostrar mucho interés por conocerlos, y aun así los libra con desesperante morosidad. Esos documentos son los fósiles, y un fósil es todo resto conservado de un ser vivo del pasado, y también todo vestigio de actividad biológica. Tan fósil es un hueso de dinosaurio como la huella de su pie en el fango blando del estuario sobre el que caminó el animal. El hueso se incorporó a la memoria de la Tierra cuando el reptil murió, pero la huella lo hizo mientras estaba todavía vivo. Incluso la marca del diente de un carnívoro sobre el hueso de su presa es un fósil en sí mismo.
De la evolución humana la Tierra guarda también amplia memoria y se han conservado restos, huesos, de algunos de nuestros antepasados. Gracias a ellos podemos saber cómo eran aquellos homínidos tan lejanos en el tiempo. Pero nuestra investigación no se detiene aquí. De cómo eran podemos deducir también cómo vivían. Parece un truco de prestidigitador, pero es en realidad ciencia de la buena. La explicación está en que los organismos están maravillosamente adaptados a sus hábitos de vida. Precisamente eso era lo que más turbaba a Charles Darwin: el ajuste perfecto que existe entre cómo son los seres vivos (es decir, su anatomía y su fisiología) y lo que hacen para seguir con vida (su comportamiento). En otras palabras, los organismos están adaptados a lo que hoy se llama su nicho ecológico. Darwin encontró que ese ajuste tan conseguido es el resultado de la actuación de una fuerza que produce la evolución (su causa), y que él llamó selección natural.
Pero he dicho antes que fósil es también toda traza de actividad biológica, y de ésas tenemos muchas en el registro fósil de la evolución humana. Las más conocidas son las herramientas de piedra o de otros materiales perdurables que tan abundantemente aparecen en muchos yacimientos. Esos fósiles tan especiales que producen los homínidos, en forma de instrumentos, objetos de adorno y arte, han dado lugar a una disciplina diferente de la paleontología, que es la arqueología.
Una de las dos cosas más importantes que hacen los animales es alimentarse (la otra es reproducirse), y gracias a la paleontología y a la arqueología podemos averiguar qué comían. Y de eso se ocupa este libro. Pero como nosotros y nuestros antepasados fósiles hemos sido y somos animales sociales, la búsqueda del alimento es en parte una actividad colectiva, por lo que no debemos abandonar nunca la perspectiva de grupo en nuestras investigaciones.
En la historia de la alimentación humana hay dos momentos clave. El primero fue la incorporación, en cantidad importante, de productos de origen animal a la dieta. Antes de que eso ocurriera la comida de nuestros ancestros era casi exclusivamente de carácter vegetal, y no muy diferente de la de los chimpancés actuales porque la vida se desarrollaba principalmente en el bosque.
Este importante acontecimiento, la adición de proteínas y grasas animales a la dieta, tuvo sin duda lugar en África, hace unos dos millones y medio de años. Éramos todavía bastante parecidos a los chimpancés, y no mucho más inteligentes, algo así como unos chimpancés bípedos.
He querido empezar el libro situándome en ese preciso momento y lugar, contando la historia en forma de relato, como si lo estuviéramos presenciando en directo. Se trata, claro, de una fantasía, pero más adelante me entretengo en discutir los datos científicos en los que está basada.
Un problema más teórico me preocupaba en especial, al que dedico las páginas que siguen inmediatamente al relato. Tiene que ver con la teoría de la evolución. Para Darwin el motor de la evolución es la selección natural, como he dicho. Pero la selección natural es sobre todo la acción del medio sobre los organismos no tanto la de los organismos sobre el medio. Otro pensamiento evolutivo que se ha opuesto siempre al de Darwin es el de Lamarck, que daba prioridad a las actividades de los individuos al cambiar el curso de la historia. Aunque yo soy en general partidario de Darwin, en el relato de cómo nos hicimos comedores de animales el protagonista es un homínido concreto, en particular una hembra joven muy curiosa e inquieta.
El otro gran acontecimiento de la historia de la alimentación humana es mucho más reciente; se produjo hace unos diez mil años. Representa una verdadera revolución económica porque se pasó de extraer el alimento de la naturaleza a producirlo directamente por medio de la agricultura y de la ganadería. Es lo que se conoce como la Revolución Neolítica, y nosotros somos sus hijos.
La aparición del Neolítico en la historia supuso el principio de la extinción de un mundo, el de los cazadores y recolectores, y el nacimiento de otro, que condujo a las ciudades, a los imperios y a la era industrial en la que se encuentra una parte de la humanidad. Y también, desgraciadamente, llevó a la destrucción de la naturaleza a gran escala. Pero ese cambio de alimentación, de forma de vida y de mentalidad no fue instantáneo, y en el siglo XX aún llegamos a conocer a los últimos representantes del modo arcaico de relacionarse con la naturaleza.
Para dramatizar ese proceso que no fue simultáneo en todo el mundo, he escogido un momento y un lugar concretos, y le he dado vida en forma de relato. Es otra nueva licencia que me he tomado, que aspira a aliviar el rigor científico de las páginas que le siguen en la segunda parte del libro.
Con el Neolítico llegó también la cerámica, y la cazuela puesta al fuego del hogar, que era mucho más antiguo, abrió el camino de la cocina moderna. Pero no debe olvidarse que la explosión de creatividad gastronómica vino acompañada de un empobrecimiento de la dieta, que hasta hace poco se basaba casi exclusivamente en un único tipo de cereal. Hoy disponemos en el primer mundo de una oferta muy amplia de alimentos, que ha permitido hacer de la comida, que fue una necesidad biológica, un placer y un arte. Aunque no sin contrapartidas.
En el cuerpo humano hay dos sistemas que compiten por los recursos energéticos. Uno es el sistema nervioso central, el cerebro para ser más precisos, y el otro es el tubo digestivo. Ambos son grandes consumidores de calorías. Es una teoría respetable, que se expone en el libro, la que sostiene que la expansión del cerebro en la evolución humana se hizo a costa de la reducción del sistema digestivo. Para ello fue necesario que las fibras vegetales, de difícil asimilación, dieran paso a la carne y a las grasas vegetales. Así que la historia de la evolución humana se podría contar, al modo medieval, como un debate entre la cabeza y el estómago. Y en el tema final del libro, el de la obesidad, cada vez más extendida, me pregunto si no estará ganando de nuevo la partida el estómago. Si eso fuera así, no sería muy inteligente.
He contado con tres amigos que han revisado a fondo el texto y lo han mejorado mucho con sus atinadas sugerencias. Sus queridos nombres son Milagros Algaba, Ana Gracia e Ignacio Martínez. Estoy verdaderamente en deuda con los tres.
Primera parte
UNA ADOLESCENTE INQUIETA
ERASE UNA VEZ
Hacía ya bastantes semanas que el grupo de australopitecos lo pasaba francamente mal. La sequía se prolongaba en exceso, ya tendrían que haber caído las primeras lluvias, poniendo término a la estación seca. No había apenas nada que comer, y el grupo objeto de nuestra atención se veía forzado a ampliar cada vez más su área de campeo en busca de algo comestible que llevarse a la boca. Los australopitecos eran pequeños de tamaño, y superficialmente parecidos a los chimpancés actuales, o mejor, a sus antepasados de aquella época. Pero a diferencia de los demás mamíferos que se veían por allí, los australopitecos se mantenían de pie y se movían muy erguidos por el suelo. Por las noches les gustaba subirse a los árboles para dormir. Se sentían así más protegidos de los grandes felinos.
Su ambiente era muy variado, así como su alimento. Se movían entre el bosque húmedo, la sabana arbolada y la sabana abierta, y comían prácticamente todos los tipos de frutos maduros y las partes más tiernas de los vegetales: las yemas, las hojas jóvenes, los tallos, los capullos de las flores, etcétera. Si había que subirse a los árboles para conseguir esos alimentos, lo hacían sin problemas. Los australopitecos trepaban casi tan bien como lo hacen hoy los chimpancés. Puesto que sus piernas eran cortas, proporcionalmente a los brazos y al tronco, era difícil distinguirlos de los antepasados de los chimpancés cuando se sentaban sobre una rama o se balanceaban colgados de los brazos.
Vistos un poco más de cerca, sin embargo, las manos y los pies de los australopitecos eran diferentes de las manos y los pies de los chimpancés. Los pies estaban adaptados a la locomoción bípeda y eran prácticamente iguales a los nuestros (aunque con una talla mucho más pequeña). El dedo gordo no estaba separado de los otros dedos, y llegaba hasta delante del todo. Era un pie, en definitiva, y no una mano. Pero es que la mano también era muy diferente en los australopitecos y en los antepasados de los chimpancés. La de los primeros era como la nuestra, y la yema del dedo pulgar podía ponerse en contacto con la de los otros dedos, formando así una verdadera pinza, un instrumento de gran precisión. La mano de los antepasados de los chimpancés, como la de sus descendientes actuales, era mucho más larga, y el dedo pulgar quedaba muy alejado de los otros dedos. Así pues, los australopitecos eran como chimpancés bípedos con manos y pies humanos.
La alimentación de aquel grupo de australopitecos, aunque basada en frutas y verduras tiernas, no excluía otros productos vegetales más duros que los chimpancés no comen. Por ejemplo, ciertos granos y semillas duras también eran consumidos en grandes cantidades. Para triturarlos y reducirlos a harina, los australopitecos tenían mandíbulas y muelas más recias que las de los chimpancés. También podían cascar así las nueces de pequeño tamaño.
Pero por muy recias que fueran las mandíbulas y las muelas poco podían frente a las nueces de gran tamaño. Sin embargo, el grupo de australopitecos del que estamos hablando tenía la tradición, desde tiempo inmemorial, de partir las grandes nueces golpeándolas con una gruesa piedra que sujetaban con las dos manos. Como la nuez se hundía en la tierra sin partirse, los australopitecos habían aprendido a seleccionar sustratos más duros, como por ejemplo una piedra plana que hacía de yunque. Curiosamente no todos los grupos de australopitecos tenían esta costumbre, y los había que jamás la practicaban. En el interior de la nuez los australopitecos encontraban una fuente de alimento rica en grasas.
Otra tradición que tenían los australopitecos de este grupo era la de consumir termitas, y habían aprendido a cortar e introducir un palito por los resquicios del termitero. Algunos insectos se enganchaban a él y los australopitecos sólo tenían que llevarse la varita a la boca para dar cuenta de unos cuantos individuos cada vez. Lo mismo hacían con las hormigas. Esa fuente de proteínas animales no les venía nada mal a unos primates cuya alimentación contenía sobre todo hidratos de carbono.
Pero no eran las termitas y las hormigas los únicos animales que comían los australopitecos. A veces conseguían acorralar a un pequeño mamífero indefenso, bien un mono, bien una cría de antílope. Colaboraban, cuando era necesario, varios machos en la persecución, que se convertía así en una cacería en toda regla entre aullidos y otros signos de gran excitación. Los machos parecían volverse locos ante
la perspectiva de apoderarse de un trozo de carne palpitante. Como en toda cacería, era indescriptible el terror y la angustia de la presa. Luego de su muerte, la víctima era desgarrada y sus despojos compartidos. Los australopitecos parecían sentir una fuerte atracción por esta fuente de proteínas. No se podría decir que fueran depredadores, pero tampoco que la carne sangrante les repugnase; más bien daba la impresión de que si pudieran cobrar piezas mayores lo harían con sumo gusto. Hoy se puede ver, en ocasiones, a los chimpancés capturando pequeños mamíferos, y el modo de obtener termitas que se ha descrito antes es una práctica habitual en ellos.
Pero la racha era muy mala para nuestro grupo de australopitecos, desde hacía tiempo no encontraban animales que llevarse a la boca. Por eso tenían que ampliar el rango de sus recorridos en busca de comida, internándose en territorios cada vez más peligrosos y desconocidos para el grupo. En las zonas menos arboladas era muy de temer el ataque de un leopardo a un individuo aislado. Ésa era la causa de que cada vez con más frecuencia los australopitecos se acercaran más unos a otros, buscando protegerse mutuamente, aunque eso supusiera un número mayor de agresiones entre los machos. En aquella época, éstos eran bastante más corpulentos que las hembras.
En cambio, cuando los frutos eran más abundantes, los australopitecos se dispersaban en pequeños grupos
formados por un macho adulto y una o más hembras con sus crías. En realidad el comportamiento social de los australopitecos era muy flexible, porque podían llegar a reunirse muchos individuos cuando un árbol daba un fruto copioso. Pero siempre que se juntaban varios de los poderosos machos se palpaba la tensión y los individuos más jóvenes tenían que estar muy atentos, no fuera a ocurrir que esto diera pie a que un macho demasiado tenso descargara en ellos su nerviosismo. En los grandes grupos la jerarquía era muy marcada.
El sol estaba muy alto y sus efectos se empezaban a notar en una zona particularmente clara de la sabana. Los australopitecos sudaban y tenían sed. En el grupo había una joven hembra de siete años, que estaba empezando a abandonar la infancia y a adentrarse en el desconcertante terreno de la adolescencia. Su comportamiento tenía a veces detalles que sorprendían tanto a los demás miembros del grupo como a ella misma. Pero la mayor parte de las veces recibía castigos por sus extrañas ocurrencias; nunca lo pensaba demasiado antes de llevarlas a la práctica. La última vez que se había puesto a enredar había conseguido atraer a todo un enjambre de enloquecidas avispas sobre el grupo, que estaba comiendo tranquilamente en un árbol.
A todas las crías había que enseñarles a comportarse en sociedad (y ese aprendizaje era tan importante para su supervivencia futura como el conocimiento del medio, con sus peligros y sus recursos), pero a ésta le costaba obedecer más que a las otras. No es que fuera rebelde, es que era inquieta, y su curiosidad poco menos que inextinguible. Nunca hacía lo mismo que los demás.
Como en muchas especies de primates hay jerarquía no sólo entre los machos, sino también entre las hembras, y la posición jerárquica se transmite de madres a hijas, podemos suponer, para darle más dramatismo al relato, que nuestra joven heroína era hija de una hembra de rango inferior, y que estaba destinada, por lo tanto, a llevar una vida bastante dura, ya que los individuos que ocupan una posición baja en la escala social reciben más agresiones y acceden con más dificultad a las buenas fuentes de alimento, se crían mal y sus hijos tienen menos probabilidades de sobrevivir.
Aquel día, de pronto y sin previo aviso, la joven hembra puso en práctica otra de sus ocurrencias. Los otros componentes del grupo, demasiado acostumbrados a sufrir las consecuencias de sus inventos, la miraban hacer con aprensión.
¿TIENE LA HISTORIA PROTAGONISTAS?
Me gusta pensar que el curso de la historia depende de algunos pequeños acontecimientos que se producen muy de cuando en cuando. Hay, me parece, encrucijadas históricas que determinan el futuro. Si se sigue por un camino se llegará a un destino muy diferente del que se alcanzaría si se hubiera tomado la otra desviación en esa precisa coyuntura. La senda que no se recorre se convierte automáticamente en un futurible, es decir, un exfuturo, sobre el que tan sólo se podrá especular, porque nunca se sabrá a ciencia cierta a dónde nos habría llevado.
Esas bifurcaciones decisivas de la historia serían pocas, pero muy importantes. En el tiempo que discurre entre una y otra se acumulan los cambios, ya que nada permanece siempre igual, pero la dirección del cambio se mantiene.
No me siento a gusto con el concepto de necesidad histórica, la idea de que la historia sigue necesariamente una dirección única porque su curso obedece ciegamente a unas leyes inalterables: las supuestas leyes de la historia. De ser así, el futuro estaría ya escrito, y a mí me gustaría creer que se puede alterar el curso de la historia (y no sólo su velocidad). Por eso yo prefiero las historias con protagonistas individuales, con héroes y villanos.
Lo anterior no quiere decir que la historia sea inexplicable, ni que constituya un mero producto del azar. La historia puede entenderse, pero siempre a posteriori. Como sucede con el tiempo atmosférico, pueden proyectarse las tendencias observadas en los últimos tiempos hacia el mañana, y así calcular lo que va a pasar en el futuro más inmediato. Pero la predicción a largo plazo es imposible. Ahora bien, que no existan leyes de la historia no quiere decir que no haya causas detrás de los hechos históricos.
No me estoy refiriendo en estos párrafos a la historia humana, sino a la historia de la vida, que es mi especialidad. Aunque he de confesar que sospecho que mi rechazo de la noción de necesidad histórica se extiende también a la historia de las sociedades humanas, que es la que conocemos por las fuentes escritas.
En biología llamamos evolución a la historia de la vida. En contra de otros autores que han sostenido que la historia de la vida sigue una dirección preferente de cambio, yo mantengo (siguiendo a Darwin) que la evolución no tiene dirección única, sino múltiples direcciones. La imagen que mejor la representa es la de un árbol cuyo tronco se escinde, a cierta altura, en varias ramas de igual importancia, que a su vez se van subdividiendo hasta terminar en un número prácticamente ilimitado de hojas: las innumerables especies de la biosfera actual.
Huelga decir que los partidarios de la teoría que sostiene que la evolución se despliega a lo largo de un eje principal (como el tronco de un abeto) están todos convencidos de que la especie que ha llegado más lejos en ese desarrollo histórico (más alto en la metáfora del árbol) es el ser humano y no la bacteria, la jara, el níscalo o el erizo de mar, por poner cuatro ejemplos.
Pero hay una pregunta previa a la de si la evolución tiene o no una dirección, y es la de por qué la vida tiene una historia; es decir, por qué cambian las especies y por qué hay más de una especie, y no se ha mantenido únicamente la primera que apareció. He aquí el descubrimiento fundamental que hicieron los científicos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX: la Tierra y la vida tienen una historia, que no han permanecido igual, sino que, por el contrario, han cambiado mucho.
Algunos paleontólogos, como el francés Georges Cuvier (1769-1832), considerado el padre de la paleontología, creyeron que la historia de la vida era el resultado de una serie de creaciones sucesivas seguidas, cada una de ellas, de catástrofes que aniquilaban la fauna y la flora, antes de que la vida en toda su diversidad fuera creada de nuevo (o se extendiera a partir de algún escondido refugio). En la última de esa serie de creaciones divinas habríamos sido engendrados nosotros y las especies que nos acompañan en la biosfera actual.
La teoría catastrofista explicaba los cambios observados en los fósiles que se recogían en los distintos estratos de roca. Cuanto más antiguos eran, más profundos se encontraban en el interior de la Tierra. Sólo en los estratos más superficiales de las series geológicas era posible reconocer en los fósiles especies similares a las vivientes.
Pero, a pesar de las aparentes discontinuidades en la historia de la vida, algunos científicos se atrevieron a pensar que había relación entre las especies fósiles más viejas y las especies extinguidas más jóvenes, y entre éstas y las actuales. Esta continuidad en la historia de la vida es lo que conocemos como evolución.
¿Qué hace que la vida cambie y se produzca la evolución? Dos grandes naturalistas llegaron a conclusiones completamente opuestas sobre este particular. Uno de ellos era Jean-Baptiste de Monet, barón de Lamarck (1744-1829), el otro Charles Darwin (1809-1882), aunque para ser justos tenemos que añadir que la misma idea que tuvo Darwin fue desarrollada independientemente por el naturalista, también británico, Alfred Russel Wallace (1823-1905).
Lamarck creía que las modificaciones que se producían en los individuos durante la vida se transmitían a los descendientes. De este modo se iban acumulando cambios, a lo largo de las generaciones, en los organismos, y así las especies se transformaban insensiblemente unas en otras.
En el pensamiento de Lamarck los protagonistas de la historia de la vida son los individuos, que con sus actividades modifican su cuerpo y determinan el curso futuro de la evolución, generación tras generación. Así pues, el cambio en el comportamiento precedería siempre a la modificación orgánica.
Hoy en día sabemos que no hay modo de que transmitamos a nuestros hijos lo que ganamos o perdemos durante nuestra vida. En otras palabras, nuestros espermatozoides y óvulos no se enteran de nuestras actividades. Todas las células de nuestro cuerpo (o soma) portan la misma información genética, que en la llamada línea germinal se transmite a las células sexuales o gametos, aunque éstas sólo contienen la mitad de la dotación genética que tienen las células normales (o somáticas). Al unirse en el hijo los dos gametos (el óvulo y el espermatozoide), se vuelve a completar la dotación genética.
Pero tampoco Darwin sabía nada de todo esto. Entendía muy bien, eso sí, el razonamiento de Lamarck y lo consideraba una explicación aceptable para algunos cambios, aunque no el motor principal de la evolución; si acaso un motor secundario. La fuerza principal que hacía que la evolución se produjera (Darwin no utilizaba la palabra evolución, y se refería más bien a la transformación de las especies) era la selección natural y la lucha por la vida, o mejor, por el éxito en la reproducción.
La idea de que los individuos compiten entre sí por unos recursos limitados era un concepto que se había manejado antes en el terreno de la filosofía política y de la sociología. El filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679) pensaba, como es sabido, que el hombre es, por naturaleza, un lobo para los demás hombres. Según Hobbes, para evitar una lucha permanente de todos contra todos que conduciría a una escalada continua de agresiones en la que nadie ganaría, los humanos nos organizamos en sociedades.
Más tarde, el sociólogo inglés Thomas Robert Malthus (1766-1834), con quien Darwin reconocía tener una gran deuda intelectual, alertaba contra el crecimiento geométrico que advertía en la población humana, que, en su opinión, no podría ser seguido por un incremento semejante en la producción de los alimentos. El final de ese callejón sin salida sería, de no ponerse remedio antes, la lucha por los recursos escasos.
El propio nombre del mecanismo propuesto por Darwin, selección natural, recuerda la acción que el hombre ejerce sobre los animales domésticos y las plantas cultivadas para mejorar aquellas de sus características que nos son útiles. El agricultor y el ganadero escogen la simiente y el semental que mejores frutos prometen. A los peores progenitores (desde el punto de vista de la economía humana) no se les permite que se reproduzcan. Los buenos progenitores (los que mejor nos sirven) tienen en cambio muchos descendientes, porque así lo queremos nosotros.
Pero lo importante aquí en relación con el tema de la evolución es que los progenitores de las especies domésticas y cultivadas, sean buenos o malos (según los intereses de los humanos), no se enteran de nada, no hacen nada para asegurar su éxito. Se limitan a ser como son, y lo demás corre de nuestra cuenta. El mérito en el éxito que hemos logrado con las razas de animales y las variedades de plantas corresponde totalmente al agricultor y al ganadero, no a las pobres ovejas o a las coliflores.
Como Lamarck, Darwin tampoco tenía una teoría de la herencia biológica correcta, pero, sorprendentemente, eso no impide que su mecanismo de selección natural sí sea considerado por la mayoría de los científicos esencialmente correcto para explicar las adaptaciones de los seres vivos. Darwin creía en una teoría de la herencia llamada pangénesis, según la cual cada parte del cuerpo envía una partícula que la representa en las células sexuales, es decir, en los gametos que se unen para formar un nuevo ser. En realidad, la pangénesis era compatible tanto con la herencia de los caracteres adquiridos de Lamarck como con la selección natural de Darwin, pero en todo caso no existen tales partículas viajando desde todos los puntos del cuerpo hacia los órganos sexuales.
Pero ¿cómo es posible entonces que la selección natural sea aceptada por la mayor parte de los biólogos evolutivos modernos como la causa de que la vida tenga una historia, pese a basarse en una teoría de la herencia biológica falsa? Pues por la sencilla razón de que el concepto de selección natural, es decir, la competencia por los recursos escasos y el triunfo de unos pocos, que son la base sobre la que se edifica el futuro, se puede aplicar a muchas situaciones diferentes, incluso fuera del campo de la biología, como, por ejemplo, el de la economía.
Y si nos olvidamos del problema de la herencia biológica, lo que queda son dos concepciones completamente opuestas acerca de quién protagoniza la evolución. Para Lamarck, los protagonistas serían los individuos con su comportamiento (hay una parte de la conducta que está programada genéticamente, pero aquí me refiero al comportamiento que no depende de los genes, sino de la idiosincrasia del individuo).
Para Darwin, el trabajo más creativo al transformar una especie en otra corre a cargo del medio, que es quien escoge dentro de la diversidad existente en el seno de las especies. O sea, la variación propone y la selección natural dispone. Por cierto que por medio en ecología se entiende tanto el ambiente físico-químico como los individuos de las otras especies, sean animales, vegetales, hongos, bacterias y demás microorganismos. Para un insecto de la madera, el medio en el que se desarrolla gran parte de su vida es el interior de un árbol.
Darwin admitía que existía también una selección sexual, basada en la elección de la pareja dentro de la misma especie, que podía explicar determinados caracteres de los organismos que no suponen ninguna ventaja en relación con la adaptación al medio. Todos los caracteres que hacen a un sexo más vistoso que el otro son de este tipo, como la larga cola de los pavos reales machos que, aunque no los hace volar mejor, los hace atractivos para las hembras. Y en relación con el destino futuro de los genes del individuo, de nada le sirve al macho volar muy bien si no tiene descendientes.
Me temo que nos hemos ido alejando mucho del grupo de australopitecos hambrientos y sudorosos que, desesperadamente, trataban de sobrevivir en África, pero era necesaria esta reflexión sobre el pulso que mantienen los organismos con el medio por el protagonismo en la evolución para apreciar lo que supuso para nuestra propia historia un extraño comportamiento que está a punto de desarrollar la conflictiva joven hembra a la que dejamos antes en situación de volver a armarla
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Prehistoria
Periodo: Varios
Acontecimiento: Sin determinar
Personaje: Sin determinar
Comentario de "Los aborígenes"
La alimentación humana es una variable fundamental en la evolución del hombre. Los primeros homónimos se alimentaban de frutas, bayas hojas y tallos verdes, hasta que un cambio climático les obligó a buscar otra fuente de alimentos, y y encontraron los alimentos de origen animal. Esto aconteció hace unos dos millones de años.
Tuvo que parar mucho tiempo, hasta que nuestros antepasados usaron el fuego para preparar los alimentos, cosa que sucedió hace unos trescientos mil años
El tercer paso importante en la alimentación humana se produjo hace uno diez mil años, cuando el hombre empezó a cultivar los alimentos y a domesticar el ganado.
Esta evolución de la alimentación del hombre, nos la relata el autor en este libro son la facilidad e inteligencia a la que nos tiene acostumbrados