Breve historia de la Tierra
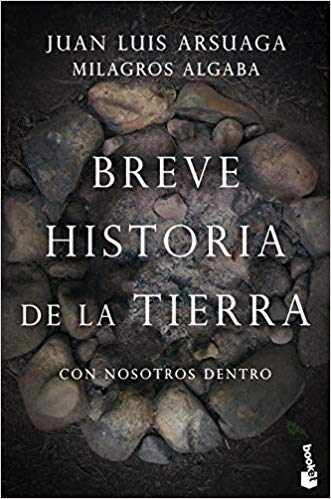
Breve historia de la Tierra
Prólogo
La idea de escribir este libro surgió en relación con el Año Internacional de la Biodiversidad 2010. Estaría bien que lo celebráramos todas las especies de la biosfera como corresponde, pero es muy dudoso que los no humanos tengan algo que celebrar. El «Antropoceno», o Era de los Humanos (como antes las hubo de los mamíferos, de los reptiles o de los peces), ha empezado con una extinción masiva. El meteorito somos nosotros.
Hay, pues, que echar la vista atrás, muy atrás, y contar las cosas desde el principio. La vida empezó hace miles de millones de años, y la actividad de los organismos desde entonces ha ido creando las condiciones ambientales en las que nosotros, la especie Homo sapiens, vinimos al mundo. No fue —en apariencia— un gran acontecimiento de la evolución, porque ya había habido antes otras especies humanas en África y en Eurasia. Los nuevos humanos seguían siendo unos cazadores sociales de buen tamaño, muy eficaces cuando mataban en grupo, y que además consumían vegetales para completar su dieta. Carnívoros y vegetarianos sociales, una mezcla original y curiosa. También confeccionaban instrumentos de piedra tallada para cortar la carne y romper los huesos, ya que la anatomía revelaba que sus orígenes no eran de temibles carniceros, sino de comedores de vegetales tiernos y frutos maduros en el bosque tropical.
Pero el Homo sapiens era especial porque se adornaba y hablaba. Y además los nuevos humanos, aparecidos en África, tenían conciencia de sí mismos, aunque nada de esto sabían las demás especies animales con las que se relacionaban. La nuestra se quedó finalmente sola, porque desaparecieron los otros humanos, y viajó hasta Australia y las dos Américas, donde no había nadie (así solemos decir, aunque la vida bullía por todas partes).
Y aquí termina la Paleontología Humana, pero no la Prehistoria, porque todavía no se había inventado la escritura. Los humanos empezaron a cultivar vegetales y a apacentar sus rebaños y para ello tuvieron que transformar los ecosistemas. Luego inventaron la metalurgia y la escritura, y para esos pueblos tan cultos terminaba la Prehistoria. Pero no acaba aquí nuestro relato, que continúa hasta nuestros días, porque queremos contar la historia completa, en la que también estamos las generaciones actuales. Nos parecía a los autores que esa era la originalidad del libro, es decir, que cuenta la historia de la biosfera entera, sin dividirla en dos partes.
Hemos dicho «biosfera» pero en realidad deberíamos decir «Tierra», y por eso el libro es una breve historia del planeta, al menos desde que existe la vida en él. Y sorprendentemente empezó muy pronto, en cuanto las condiciones físicoquímicas lo permitieron, como si fuera inevitable que la vida prendiera si las variables de partida eran las adecuadas. Y fue la propia vida la que cambió, como veremos, la composición de la atmósfera y de la superficie de la corteza terrestre. Porque lo que este libro cuenta, sobre todo, es un maravilloso descubrimiento del siglo XX, que a los autores nos parece que representa un avance científico superior a cualquiera de los anteriores, porque los comprende y los integra a todos.
Para entender en qué consiste solo hay que pararse a pensar en lo que estamos haciendo nosotros los humanos con nuestras actividades: la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria. Aparte de la extinción de muchas especies, del empobrecimiento de la biosfera (más del 90 por ciento de la biomasa total de mamíferos de la Tierra consiste en seres humanos y animales domésticos), estamos alterando la atmósfera, produciendo como consecuencia un calentamiento global que hace retroceder a los glaciares y fundirse a los polos, lo que aumenta el nivel de los mares.
Acabamos de ver en una sola frase cómo las sociedades humanas, al explotar los yacimientos (subterráneos) de combustibles fósiles que proceden de biosferas antiguas y esquilmar la biosfera actual, modifican la atmósfera, perturban el clima y rompen el equilibrio entre las masas de agua y de hielo. Lo que queremos decir en este libro es que la Tierra es un gran y único sistema que está formado por una serie de esferas concéntricas (también la humanidad es una de ellas) que están conectadas. Ese es el descubrimiento tan importante al que nos referíamos, porque ahora, por fin, ya sabemos cuál es nuestro lugar en la Naturaleza.
JUAN LUIS ARSUAGA Y MILAGROS ALGABA
Capítulo 1
Un descubrimiento tan grande que nadie se ha dado cuenta
La Tierra es el planeta que habitamos y su forma es esférica, según nos enseñan en la escuela, aunque achatada por los polos. Es nuestra casa, pero no es ella la única esfera en la que vivimos. Hay una «envoltura» exterior que llamamos comúnmente aire, o sea, la atmósfera, y sin la cual no podríamos existir. Igual que las estrellas de mar son animales del fondo del mar, nosotros somos seres del fondo del aire. En la atmósfera está el oxígeno que respiramos, junto con otros gases, porque no es una «envoltura» sólida, como el suelo que pisamos, sino gaseosa, que puede a su vez subdividirse en varias esferas concéntricas. La composición química de la atmósfera es en parte responsable del clima que tenemos, pero también intervienen otros factores. Algunos externos, como la cantidad de radiación solar que nos llega, y otros intrínsecos al propio planeta…, pero de estos temas ya hablaremos más adelante.
Llamamos también tierra a la superficie emergida, la que está seca, porque la mayor parte del planeta es mar. Por eso podemos hablar de esa inmensa y continua masa de agua líquida como de una esfera, a la que llamamos hidrosfera. Si giramos un globo terráqueo hasta que París esté en el Polo Norte, entonces la mitad del hemisferio superior sería continente y casi todo el hemisferio de abajo, mar.
De todos modos, no le faltaba razón al británico Arthur C. Clarke (1917-
2008) —el autor de relatos de ciencia ficción tan inolvidables como 2001. Una odisea espacial (escrito a medias con el director Stanley Kubrick)— cuando se preguntaba por qué decimos Tierra cuando haríamos mejor en llamar Océano a nuestro planeta.
Pero además hay enormes cantidades de agua en estado sólido, sobre todo en los mantos de hielo de la Antártida y, en mucha menor medida, de Groenlandia, que si se derritieran harían que el nivel del mar subiera muchas decenas de metros. El hielo en la Antártida alcanza espesores de cuatro kilómetros y en Groenlandia, de más de tres. Esa «envoltura» blanca que recubre parte de la tierra firme forma una esfera fría llamada criosfera. En las épocas glaciales —ahora estamos en un periodo interglacial—, una parte considerable de las tierras del norte de Europa, Asia y América —y también de Patagonia— estaba cubierta por gruesos escudos de hielo, con casquetes menores emplazados en las mesetas y cadenas montañosas situadas más al sur. El nivel del mar bajó más de cien metros y las costas se alejaron, porque las plataformas continentales se vieron libres de la invasión marina. Y no debe olvidarse que hay todavía grandes extensiones de Siberia y Norteamérica en las que el suelo se hiela hasta profundidades de más de un kilómetro. Es el permafrost, y los paisajes que le corresponden en la superficie son las inmensas tundras de líquenes y musgos en las que rumian el reno y el buey almizclero. Durante las glaciaciones una enorme extensión de Eurasia y Alaska estaba ocupada por un bioma inacabable llamado tundra- estepa, en el que además de los herbívoros de la tundra actual también pacían los de la estepa, como el caballo y el antílope saiga, y recorrían las tierras yermas los desaparecidos mamuts y rinocerontes lanudos (y un tipo de bisonte diferente de los dos actuales). Había entonces escasísimos bosques en las latitudes altas y medias del hemisferio norte.
Todas estas «envolturas», la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, han cambiado a lo largo del tiempo, y también lo han hecho los continentes y los océanos, que no han sido siempre iguales, ni han ocupado el mismo sitio. La corteza terrestre, tanto la continental como la que forma el fondo oceánico (junto con la parte superior del manto subyacente), está dividida en placas en continuo movimiento que forman otra «envoltura» llamada litosfera. Esta corteza agrietada se ha comparado con la banquisa polar, que es un gran banco de hielo que se raja y se parte en algunos lugares, mientras que las lajas flotantes chocan y se empujan —levantándose— en otros.
Un geoquímico ruso (medio ucraniano), Vladímir Vernadski (1863-1945), desarrolló un pensamiento que ahora nos parece a todos evidente: que los seres vivos también constituyen una fina «envoltura» de la Tierra. Junto con el azul intenso del mar, el abigarrado color de las rocas y el blanco luminoso del hielo, la cubierta vegetal, clorofílica, le da al planeta un nuevo color: el verde de la biosfera. El libro de Vernadski titulado Biosfera se publicó en ruso en 1926 y en francés en 1929. Vernadski trató en París hacia 1925 a un paleontólogo más joven que él, que era jesuita y se llamaba Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Según el científico y místico francés, los seres humanos estaban tejiendo una capa sutil
—aún más fina que la biosfera—, a modo de «envoltura» consciente, una red de cerebros entrelazados y trabajando juntos; una esfera pensante a la que llamó noosfera. Para Teilhard de Chardin esta capa era etérea, casi virtual, y venía a ser como el sistema nervioso del «hombre-especie». Pero hoy en día la humanidad tiene una apariencia mucho más sólida y visible. Las imágenes de la Tierra vista desde el espacio, con sus miríadas de puntos de luz artificial que brillan en la oscuridad de la noche formando una superficie cada vez más extensa y conectada, nos convencen de que, nos guste o no, esa capa humana es una realidad cada vez más presente.
Y, muy importante, ahora viene lo que a nuestro juicio constituye el descubrimiento científico fundamental de los últimos tiempos —quizás de todo el siglo XX—: todas esas esferas, lejos de ser sistemas independientes, interactúan entre sí y se influyen, intercambiando materiales, transformándose mutuamente. Así ha sido siempre, durante miles de millones de años —desde que hay vida en la Tierra—, y así será siempre, con una importante particularidad: ahora los humanos, nosotros, formamos también una parte decisiva del sistema global.
Capítulo 2
La diosa Gaia y sus profetas
Gaia es el nombre de una diosa griega que personifica a la Tierra, y que también se conoce como Gea, y así interviene en tantas palabras compuestas que se refieren a lo mineral e inanimado —a las piedras—, como la misma geología. Pero la Gran Diosa es tan madre de lo vivo como de lo muerto.
Para mucha gente de hoy, que no conoce la mitología clásica, Gaia es otra cosa, un concepto vago y difícil de precisar, pero que no tiene que ver con lo muerto, sino todo lo contrario, se refiere a la vida y sus manifestaciones al más alto nivel. Podría expresarse diciendo que el planeta está vivo, que no es una casa, sino un cuerpo. Y que nosotros —los humanos— también somos Gaia. Y que, aunque carece de consciencia, actúa muy inteligentemente manteniendo sus constantes vitales suficientemente estables como para permitir una vida exuberante. Hay mucha mística New Age en torno a Gaia y bastante escepticismo científico, sobre todo cuando se compara a Gaia con un organismo individual, pero al final acaba saliendo en todas las conversaciones sobre el pasado y el futuro de la vida en el planeta que habitamos… o del que somos una parte, según Gaia.
La idea original, la base científica, es del británico James Lovelock, el nombre de Gaia se lo sugirió el novelista William Golding, y su principal defensora era la microbióloga americana Lynn Margulis (1938-2011).
Es muy interesante señalar que Lovelock es un químico que estudiaba la atmósfera, pero se dio cuenta de que la química por sí sola no explicaba su composición, sino que hacía falta recurrir a la biología. Cuando se compara nuestra atmósfera con las de los cercanos planetas Marte y Venus — compuestas casi solo de CO2—, la diferencia es tan enorme que da que pensar. La atmósfera de la Tierra es una anomalía, se dijo Lovelock, porque está muy alejada del equilibrio químico. Algún factor muy potente tiene que estar actuando en ella, diría un científico extraterrestre que estudiara la composición de nuestra atmósfera como nosotros lo hacemos con las de los planetas muertos del sistema solar. Esa variable tan importante que hay que introducir en el sistema es la biota, el conjunto de los seres vivos que existen.
Así fue como Lovelock dio a luz el concepto de Gaia —que popularizó en su libro de 1979 del mismo título—, que consiste en que la vida que hay en la superficie de la Tierra viene interaccionando con la atmósfera desde hace muchísimo tiempo, regulando su composición y temperatura y manteniendo así la estabilidad de su propio hábitat.
En los últimos años se han descubierto más de cuatro mil exoplanetas, que son planetas que orbitan alrededor de soles que no son el nuestro. Una fracción no despreciable de ellos tiene el tamaño de la Tierra y está a la distancia adecuada de su estrella para albergar agua en estado líquido y vida. Aún no es posible, pero pronto se podrá ver con potentes telescopios si esos planetas tienen atmósfera, observándolos cuando pasen por delante de su sol. Esa atmósfera será, de existir, una «envoltura» muy delgada —como la piel de una cebolla—, pero al ser atravesada por los rayos de luz podremos saber cuál es su composición. Veremos entonces si alguna de esas atmósferas es también una anomalía química, es decir, si ha sido modificada por la actividad de los organismos vivientes.
La idea de que la Tierra —es decir, la biota, más el suelo, más el agua, más los gases— funciona como un superorganismo —o un supersistema cibernético— que se autorregula manteniendo constantes la composición de la atmósfera, la temperatura de la superficie y la salinidad de los océanos, hace rechinar los dientes de muchos investigadores. ¿Por qué? A los científicos no les gustan en general las metáforas —a menudo solo son pompas de jabón llenas de aire— y esta en particular trasluce una intencionalidad que la ciencia niega a la naturaleza. En lugar de propósitos e intenciones, buscamos leyes fijas y ciegas. Seguramente, como tal teoría, Gaia no se puede contrastar con los datos, no hay forma de ponerla a prueba y por lo tanto no es una idea científica, sino metafísica.
Pero, para los autores de este libro, la integración de las ciencias geológicas, físicas, químicas y biológicas puede considerarse una gran aportación del genial James Lovelock y desde luego una perspectiva muy seria y recomendable para la investigación. En todo caso, Gaia: una nueva visión de la vida sobre la Tierra es ya uno de los ensayos científicos clásicos de la segunda mitad del siglo XX.
La hipótesis Gaia
Tanto se ha escrito sobre la hipótesis Gaia que puede ser útil releer un par de definiciones de J. E. Lovelock, el padre de la criatura, que aparecen en su libro Gaia: una nueva visión de la vida sobre la Tierra.
«Postula que las condiciones físicas y químicas de la superficie de la Tierra, de la atmósfera y de los océanos han sido y son adecuadas para la vida gracias a la presencia misma de la vida, lo que contrasta con la idea convencional según la cual la vida y las condiciones planetarias siguieron caminos separados, adaptándose la primera a las segundas.»
«Utilizo a menudo la palabra Gaia como abreviatura de la hipótesis misma, a saber: la biosfera es una entidad autorregulada con capacidad para mantener la salud de nuestro planeta mediante el control del entorno químico y físico. Ha sido ocasionalmente difícil, sin acudir a circunlocuciones excesivas, evitar hablar de Gaia como si fuera un ser consciente: deseo subrayar que ello no va más allá del grado de personalización que a un navío le confiere su nombre, reconocimiento a fin de cuentas de la identidad que hasta una serie de piezas de madera y metal puede ostentar cuando han sido específicamente diseñadas y ensambladas, del carácter que trasciende a la simple suma de las partes.»
Capítulo 3
Muchas gracias, pequeñas, os debemos la vida
Cuando un paleontólogo —que no es otra cosa que un historiador de la Vida — utiliza el pronombre personal nosotros, hay que preguntarle a quiénes se refiere. Porque es posible que aluda a nosotros (y nosotras) los seres humanos, que formamos la especie Homo sapiens, la que sabe. Si es así, nosotros (hombres y mujeres) tenemos poco tiempo de vida, y la noosfera, muchísimo menos; en realidad, es una «envuelta» muy reciente que todavía estamos construyendo. Nuestra especie empezó hace 200 000 años, más o menos, en África. Desde allí se extendió a todo el mundo, pero no inmediatamente. A Europa llegamos hace unos 45 000 años, a Australia aproximadamente por la misma época, a América hace unos 15 000 años, a Groenlandia hace mucho menos —unos 4500 años—, y en la Antártida no vivimos, salvo en las bases científicas (y temporalmente). Durante mucho tiempo, y al poblar tierras tan alejadas, la Humanidad se escindió en múltiples culturas, más o menos aisladas entre sí, de modo que luego tuvimos que descubrirnos unos a otros. Con el descubrimiento de América en 1492 empezó una fase histórica de grandes navegaciones alrededor del globo que ya no es de divergencia cultural, sino de convergencia, aproximación e interdependencia, una globalización que las modernas técnicas de comunicación han favorecido enormemente. Hoy vivimos en la era Internet y nuestros cerebros navegan por la Red.
Pero el paleontólogo puede querer referirse a los homininos cuando utiliza el término nosotros, y entonces la historia es más vieja porque nos separamos de la línea de los chimpancés hace seis o siete millones de años. O ese nosotros puede abarcar a todos los simios antropomorfos (u hominoideos), grupo al que también pertenecemos, o a los primates o monos en su conjunto —que aparecieron en la era de los dinosaurios—, o a los vertebrados terrestres de cuatro patas (los tetrápodos) que empezaron con los anfibios, o a los vertebrados en general —que surgieron en el mar—, o a los animales sin exclusión, o al grupo de los seres vivos que tienen células complejas, o, en fin, a la totalidad de los seres vivos.
La Tierra tiene una larga historia, a lo largo de la cual ha ido cambiando, y la Vida, desde que existe, lo ha hecho también. Por eso tendremos que utilizar en nuestro libro términos un poco enrevesados que se refieren a las edades de la Tierra: la escala de tiempo geológico. Las tres eras más recientes (Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico) pertenecen al eón Fanerozoico, que se llama así porque aparecen multitud de fósiles de animales en las rocas. En el larguísimo eón anterior, llamado Proterozoico, apenas hay fósiles de seres vivos. Y en el anterior eón (el Azoico) que va desde hace 2400 millones de años hasta hace unos 4500 millones de años, el rastro de la vida es aún más tenue.
Así pues, la vida apareció en el planeta hace más de 3500 millones de años, y desde entonces existe la biosfera, que se fue desplegando en torno al planeta. Si lo ponemos en kilómetros, la andadura empezó hace unos 3700 kilómetros —más o menos la distancia entre Estambul y Madrid— y los humanos surgimos cuando quedaban solo doscientos metros para llegar al presente, es decir, prácticamente en el mismo centro (y nos separamos de los chimpancés seis o siete kilómetros antes, ya dentro de la ciudad).
Antes de que apareciera un ser vivo, el planeta estaba muerto — inanimado— en el sentido de que no había biología, pero era muy activo químicamente y geológicamente. Aquella Tierra prebiótica no tenía habitantes. La vida surgió de reacciones químicas y se basa en cadenas de carbono. Es posible que de haber vida en otros planetas se fundamente en moléculas de otro átomo, pero hay muchas razones para pensar que solo es posible —en cualquier lugar— a partir de la química del carbono y siempre que haya agua en estado líquido. Es decir, en un planeta no demasiado frío ni excesivamente caliente.
La vida es comestible
Es un problema arduo el de definir la vida, a pesar de lo fácil que parece —a primera vista — distinguir lo animado de lo inanimado, lo orgánico de lo inorgánico. Pero ocurre que la biología tiene conexiones con las otras ciencias experimentales, la química, la física y la geología, y los límites entre unas y otras son tan borrosos que tal vez sería mejor no intentar separarlas.
Sirva como paliativo seudofilosófico de los agobios de cada día —no acabamos un trabajo y ya tenemos otro encima, mientras que en el horizonte se anuncian más y más fatigas y la cadena parece no tener fin— esta definición de vida, o mejor, de estar vivo: consiste en resolver problemas. Las rocas y los minerales, desde luego, no lo hacen. Tampoco los muertos, que ya han dejado de estar entre los vivos, aunque un minuto antes todavía no, y pese a que por un tiempo mantengan la misma estructura y composición. Pero les falta ese hálito, y ya no hacen nada.
A continuación copiamos una definición más seria de la vida, que se encuentra en el famoso libro Gaia: una nueva visión de la vida sobre la Tierra, de J. L. Lovelock: «Un estado de la materia que aparece frecuentemente en la superficie y en los océanos terrestres. Está compuesta de complejas combinaciones de hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, además de muchos otros elementos en cantidades mínimas. La mayor parte de las formas de vida pueden reconocerse instantáneamente, aun sin haberlas visto antes, y son con frecuencia comestibles. La vida, sin embargo, ha resistido hasta ahora todos los intentos de encerrarla en una definición física normal». Es simpático esto de que lo vivo se come y lo mineral no. Bien mirado…, es verdad.
El primer ser vivo tuvo que ser muy simple, sin una membrana nuclear que separase el material genético del resto de la célula —el citoplasma— y sin orgánulos (que, por pequeños que sean, tienen tanta importancia que luego hablaremos de ellos más detenidamente). En la biosfera actual hay dos clases de organismos de ese tipo: las bacterias y las cianobacterias o algas azules (como se llamaban antes en español; ahora se conocen más bien como algas verdeazuladas, en traducción literal del inglés, pero en todo caso ¡no son algas!). Las bacterias, a su vez, son de dos tipos: las eubacterias (en realidad, y siendo muy puntillosos, las cianobacterias están dentro de las eubacterias) y las arqueobacterias o arqueas. Estas últimas pueden vivir en situaciones muy extremas en las que ninguna otra forma de vida es concebible, como medios anaeróbicos, es decir, sin oxígeno, o ambientes muy calientes, muy ácidos o muy salinos, y están consideradas como las bacterias más primitivas; o, mejor dicho, se piensa que los primeros seres vivientes fueron arqueobacterias.
Las algas azules, por su parte, forman en algunos mares cálidos colonias cementadas que tienen consistencia dura y forma de montículo. Se llaman estromatolitos. Algunos estromatolitos han aparecido fosilizados en rocas antiquísimas, como las de Warrawoona (Australia) de hace 3500 millones de años, nada menos. Ya empezaban, por tanto, a formarse estructuras visibles de origen biológico, con precipitación de carbonatos.
Aunque bacterias y algas azules tienen tamaño microscópico, su influencia fue —y es— enorme en nuestro planeta y aquí empieza la historia de la relación entre la biosfera y las otras esferas de la Tierra. Cuando apareció la vida, el gas más abundante de la atmósfera terrestre era el nitrógeno, igual que ahora, pero el siguiente gas era el dióxido de carbono (CO2) y luego —en muy pequeña cantidad— el hidrógeno; en cambio, no había oxígeno libre.
Las bacterias y algas azules —que se conocen en conjunto como
procariontes— vivían, pues, en condiciones anaeróbicas. Pero las algas azules tienen la capacidad de sintetizar materia orgánica —igual que las plantas, que aparecieron mucho más tarde— utilizando la luz solar como fuente de energía —fotosíntesis—, y como subproducto producen oxígeno (que es un desecho: su «basura»). Este elemento químico se empezó a combinar con otros átomos, formando sulfatos y óxidos de hierro, hasta que su exceso se incorporó a la atmósfera en forma de gas, donde ahora representa la quinta parte del total y es el segundo más importante después del nitrógeno. El dióxido de carbono es tan solo una minúscula fracción del 0,03 por ciento, pese a su importancia en el clima, y el hidrógeno y otros gases se encuentran en cantidades ínfimas.
Desde hace unos 2000 millones de años, y gracias a las algas azules, la vida se desarrolla en su mayor parte en un medio aeróbico, rico en oxígeno.
¡Esto sí es dejar una impronta en el planeta! Merece la pena pararse a pensar en que la incipiente biosfera cambió, con su actividad, la composición de la atmósfera y de la corteza terrestre. Y con la llegada del oxígeno a la atmósfera se desarrollaron y proliferaron los organismos que dependen de él para obtener la energía necesaria para sus procesos vitales.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Varios
Periodo: Varios
Acontecimiento: Sin determinar
Personaje: Sin determinar
Comentario de "Breve historia de la Tierra"
Afirmaba Nietzsche que la tierra es un hermoso lugar pero que tienen una enfermedad llamada Hombre y esto es lo que piensa en realidad una gran mayoría de los científicos basándose en datos cuantificables como los registros de temperaturas, la pluviometría, los niveles de los mares y un sin número de datos medibles.
El calentamiento global es un hecho sobre todo en los dos últimos decenios. En este libro, el autor nos deleita con su inteligente pluma sobre la evolución de la tierra desde la aparición del hombre, a la que debemos defender ante los cambios climáticos que nos están amenazando