Niebla y acero
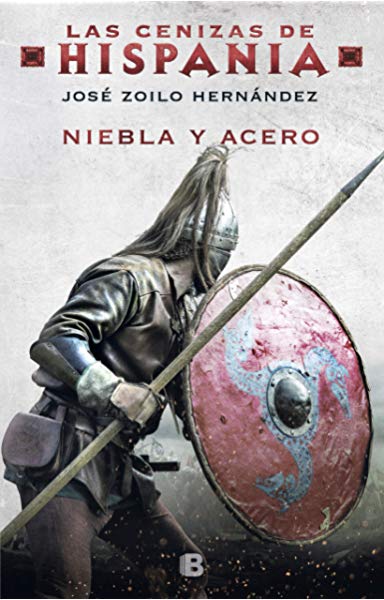
Niebla y acero
Prólogo
El día de hoy ha amanecido extraordinariamente claro. Los suaves rayos solares me han ayudado a despertar, paseando su calidez sobre mis párpados cerrados hasta que las fuerzas han vuelto a acompañarme. Aún quedan en mi boca reminiscencias de ese sabor agridulce que invade mi alma desde la tarde de ayer.
Ayer concluí por fin la transcripción de uno de los episodios más relevantes de esta historia que, desde que he decidido atraparla en estas líneas de tinta que cruzan el blanco inmaculado de los finos pergaminos de los que ahora dispongo, ha ido escapando de mis manos hasta tomar unas dimensiones que nunca me atreví a calcular.
El grueso fajo de costosos pergaminos me lo ha proporcionado el hermano Filemón, acompañado de un juego de cálamos digno del mejor escribiente, al que sin duda mi prosa no hace justicia. Nada me ha dicho el señor obispo al respecto, pero en su sonrisa benévola se refleja estos días un atisbo de complicidad que me hace sospechar que es a él a quien debería agradecer tal presente. Mucho me temo que nadie cree ya mis pobres excusas sobre santas lecturas y rezos milagrosos, y que el verdadero contenido de mis largas charlas con Attax, así como la naturaleza de la ardua tarea que afronto y que mantiene mis ojos cansados, mis manos manchadas de tinta y mi alma navegando entre la agitación y la paz, pueblan ya los rumores que se intercambian en los interminables pasillos del palacio episcopal.
Imagino que en mi juventud, que ahora siento lejana, cuando aún creía en verdades absolutas, me hubiera escandalizado la sarta de mentiras que hilé para conseguir aquellos misales cuyas hojas, bien raspadas para vaciarlas de cualquier asomo de santidad, acogieron las primeras palabras de este escrito. Pero con el paso de los años he tenido sobrado tiempo tanto para odiar como para amar, y han sido objeto de estos sentimientos cristianos y herejes —arrianos, paganos— sin apenas distinción; en mi caminar me he ido despojando de esa confianza en las certezas inmutables, que resulta una buena armadura para la batalla, pero que constriñe en exceso cuando uno pretende vestirla cada día. Así que, si en el juicio ante el Creador, Cristo Todopoderoso considera que debe castigar esta falta, daré la bienvenida a mi penitencia; pero, en tanto, me siento más bien inclinado a agradecer su sabiduría al proporcionarme en forma de aquellos piadosos escritos la inspiración necesaria para encontrar el camino que permitió sanar el alma de Attax en un momento en que su cuerpo, enfermo, se empeñaba en arrastrarla a las tinieblas.
Atrás han quedado las fiebres que hacían arder su frente, los desvaríos incoherentes, los largos días de postración. Ahora paseamos nuestra nostalgia por los tranquilos jardines, reviviendo los buenos y los malos momentos que hemos pasado juntos, recordando batallas, revelando razones, intercambiando confidencias, desnudando reflexiones que jamás pensé que llegaríamos a compartir. Aunque Attax siempre ha sido parco en palabras, y más amigo de esconder que de expresar, a medida que el relato avanza y sus recuerdos se confunden con los míos propios, poco a poco me voy atreviendo a completar sus silencios —algunos profundos, otros hoscos— con lo que mis ojos, de niño primero, de joven después, percibieron en ese entonces, y lo que la exigua sabiduría que me han regalado los años me permite intuir ahora. En un principio, cuando exponía esta extraña mezcla de palabras pronunciadas y pensamientos atribuidos al implacable juicio del alano, soporté no pocas chanzas, resoplidos y quejas. Con el tiempo, muchas veces se limita ya a escucharme, e incluso se digna a asentir de cuando en cuando; aunque he acabado por comprender que sus más enconadas protestas han acompañado siempre a aquellos momentos en los que me llegué a asomar en demasía a los recovecos más profundos de su alma.
También para mí ha resultado un ejercicio inquietante observarme a mí mismo a través de sus ojos. No obstante, me he esforzado en respetar con exactitud sus percepciones, ya que, como tantas veces he repetido, esta es su historia, aunque sea mi mano la que la transcribe, y mi cabezonería la que me ha llevado a tratar de transformar algunos de sus silencios en palabras. Sin embargo, reconozco que no resulta cómodo ver desplegarse ante uno los mil errores a los que la irreflexiva soberbia de la juventud nos conduce —aunque lo cierto es que Attax siempre me ha juzgado con benevolencia—, despojados de cada una de las pesadas capas de excusas, justificaciones y patrañas bajo los que nuestra propia conciencia es capaz de enterrar los recuerdos más dolorosos, o al menos cubrirlos con un velo que nos haga soportable su contemplación.
La juventud… cuando nos ciegan las ansias de venganza y gloria, el único lenguaje que nos satisface es el de la violencia, y confundimos fácilmente el deber con el deseo. Probar nuestras fuerzas, enfrentarnos al mundo, derramar sangre, perseverar en la adversidad, despreciar las consecuencias. Arrastrar a los demás a nuestro propio caos. Entender la lealtad, digerir los tragos amargos. Asumir las culpas.
A medida que avanzábamos en la lectura, Attax me hizo prometer muchas veces que no se posarían sobre estas páginas otros ojos que los míos, ni revelarían nuestras lenguas los pensamientos compartidos a oído alguno. Y con la misma seguridad con la que juré que eso nunca sucederá —sin su expresa aquiescencia—, al menos hasta que ambos hayamos desaparecido de la faz de este mundo de sombras y luces, me atrevo a desvelar, sin excusas, sin asomo de vergüenza, el último de los secretos que estas páginas guardarán por siempre: anoche, al concluir la lectura de este capítulo de nuestras vidas, quizá por primera vez en nuestro largo caminar de alegrías y sinsabores, Attax y yo lloramos juntos.
LIBRO I
EN ALGÚN LUGAR DE GALLAECIA,
NOVIEMBRE DE 456
I
La lluvia caía sin cesar, formando una espesa cortina que apenas nos permitía ver un palmo por delante de nuestras narices. Los gruesos goterones resbalaban por mi capa engrasada, pero poco a poco iban encontrando caminos hacia mi nuca causándome escalofríos, como si algún espíritu travieso se divirtiera tocándome con sus dedos gélidos.
Corría el sexto día desde que abandonáramos el cuerpo principal del ejército; empapados y ateridos, aguantábamos como podíamos bajo la tormenta que parecía perseguirnos, incansable, desde que lucháramos a orillas del Urbicus. En ese río, que servía de frontera natural para dividir las antiguas provincias romanas de Tarraconensis y Gallaecia, había tenido lugar hacía tan solo unas semanas una batalla que marcaría el devenir de Hispania en los años siguientes. Y nosotros habíamos participado en ella.
Siguiendo órdenes del emperador romano Avito, que en ese momento ocupaba el inestable y traicionero trono de Ravena, el rey godo Teodorico había penetrado en Hispania al mando de un poderoso ejército formado por sus hombres y unos miles de burgundios y francos, dispuestos a poner fin a la amenaza que suponía el reino suevo en suelo hispano para el lejano imperio. Desde principios de siglo, Roma no contaba con fuerzas en el corazón de Hispania, por lo que cuando era necesaria su intervención, bien enviaba un ejército compuesto por sus propias legiones —lo que cada vez era menos frecuente—, bien enviaba a uno de sus pueblos federados a cumplir el encargo, como era el caso.
La batalla se decidió del lado visigodo. Las tropas de Teodorico, además de ser ligeramente más numerosas, estaban formadas por curtidos veteranos acostumbrados a pelear por cada pedazo de tierra. La mayoría de ellos habían participado incluso en la ya famosa batalla de los Campos Cataláunicos, en la que el imperio había logrado disipar, al menos por un tiempo, la amenaza representada por el huno Atila y sus hordas de las estepas. Para los suevos, la jornada acabó convirtiéndose en una masacre.
Luchamos bajo las órdenes de Akhila, comes visigodo cercano al rey. Separados del contingente principal, libramos una terrible batalla contra un número de suevos mucho mayor que el nuestro. Pese a todo, resistimos su empuje hasta que la contienda principal se decidió del lado de Teodorico, y las tropas de este acudieron en nuestro auxilio. Fue un buen bautismo de sangre para mis chicos: Marco, el joven hispano de buena posición que en mi corazón ocupaba el lugar del hijo que nunca había tenido —al menos, que yo supiera—, Galieno, el valiente y jovial hispano que había sido siervo del padre de Marco en Conimbriga, y por último Issa, el joven britano que nos había acompañado desde nuestra partida de Lucus en busca de la venganza que reclamaba Marco para el alma de su padre. Este, de nombre Quinto, había sido asesinado en Conimbriga a manos de guerreros suevos, los mismos que asaltaron su villa de las afueras en busca de botín. De la incursión tan solo habíamos sobrevivido nosotros y la que hasta entonces había sido mi pareja, la bella Aspasia.
Luchamos junto a Salla, el joven hijo de Akhila, secundado por su fiel Ibbas, todo un veterano, letal como el acero de su propia espada. Después de la victoria, sin apenas tiempo para descansar ni para saquear las pertenencias de los caídos, el rey godo ordenó a sus hombres retomar la persecución de Rechiario, el rey suevo, que había conseguido huir a duras penas del campo de batalla. Esta tarea le fue confiada a uno de los gardingos del rey, un petulante y sanguinario godo de nombre Liuva con el que ya hacía tiempo habíamos estado a punto de batirnos a muerte. Este partió con una gran fuerza de caballería, con la única tarea de capturar a Rechiario en su huida, evitando el contacto con cualquier otra fuerza que encontrara en su camino. De ese cometido ya se encargaría el resto del ejército: debíamos limpiar Gallaecia de cuanto guerrero suevo encontráramos.
La primera presa que ansiaba Teodorico era la tradicional capital de los reyes suevos en la antigua provincia romana, la ciudad de Braccara Augusta, donde residían la mayoría de los suevos de Hispania. Y hacia allí dirigimos nuestros pasos: hacia el mar. Sin embargo, para Akhila y otros trescientos hombres escogidos por él mismo, el rey tenía planes distintos: debíamos separarnos del cuerpo principal del ejército y, dejando la calzada por la que este circulaba, dirigirnos hacia el norte, hacia la antigua ciudad de Lucus Augusti. Antes de llegar a esta —que hasta la fecha continuaba bajo el mando de un gobierno local, no en manos suevas—, debíamos desviarnos hacia el oeste, donde, en un cruce de caminos, se encontraba nuestro objetivo. Según habían informado los exploradores enviados por el rey, un grupo de suevos supervivientes de la batalla se había hecho fuerte en las ruinas de un antiguo campamento romano —que había servido, generaciones atrás, de base de operaciones a una de las cohortes de Roma, el ala Lucensis—, ya ocupado anteriormente por familias suevas, que habían vuelto a fortificar sus deteriorados muros.
La posición en la que estaba situado el enclave, tal y como había sido la intención de sus iniciales constructores, era estratégica; Teodorico, temiendo que se convirtiera en un foco de inestabilidad para la comarca circundante, nos ordenó que desalojáramos a la guarnición sueva sin tardanza. Y hacia allí nos dirigíamos, presurosos y empapados.
El aguacero llevaba días castigándonos sin piedad, amenazando con hacernos salir nadando de nuestro camino, derechos hacia el río. Ya no nos quedaba nada seco. El otoño había comenzado con fuerza; nos encontrábamos a principios del mes de noviembre y ya se dejaba notar que el próximo invierno sería duro.
—Menuda mierda de sitio —rugió Ibbas a mi lado—. Pero ¿es que los romanos han perdido la cabeza, que reclaman este terruño? Siempre pensé que Hispania sería un lugar donde el sol nunca se ponía, repleto de mujeres bellas y lascivas. Pero esto… ¡Esto es una mierda!
Me reí con ganas hasta que Issa me interrumpió.
—En la tierra de donde yo procedo llueve aún más, noble Ibbas. Pueden pasar lunas enteras en las que no se ve el sol, oculto tras las mullidas nubes y la espesa niebla.
Ibbas miró al muchacho, horrorizado.
—Recuérdame, chico, que si a algún romano loco se le ocurre enviarnos a luchar a tu tierra, le estampe mi bárbaro puño en su civilizada cabeza.
Pues en esas estábamos, enfrascados en conversaciones triviales mientras el cielo amenazaba con desplomarse sobre nuestras cabezas. Calados hasta los huesos, ascendíamos paralelos al río Minius, mientras el grueso del ejército había tomado hacía ya días la vetusta calzada que llevaba hasta la misma Braccara Augusta. Nuestras órdenes eran seguir al ejército en cuanto hubiéramos acabado con nuestro objetivo, lo que esperábamos que no nos llevara mucho tiempo.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Antigua
Periodo: Reino Visigodo
Acontecimiento: Invasiones germánicas
Personaje: Sin determinar
Comentario de "Niebla y acero"