Ultramar
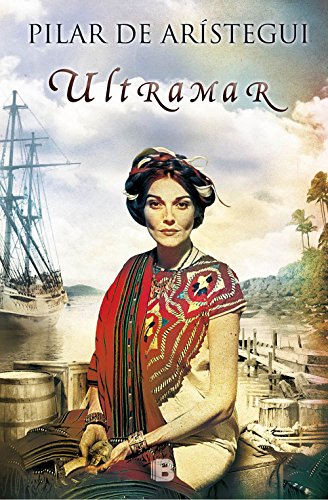
Ultramar
Breve razón de una obra
Toda vez que me asomo a la historia de España y América, América y España, siento un profundo asombro y muchas veces una sincera admiración hacia esos personajes que construyeron imperios, realizaron descubrimientos portentosos y llevaron una religión de amor —y que deseaban fuera de igualdad—: a los confines de la tierra.
Ultramar se desarrolla en Nueva España, donde unos hombres portentosos fueron capaces de las mayores hazañas. No a todos los que allí marcharon les movía la caridad cristiana. Algunos partieron espoleados por la ambición. Legítima en unos, abusiva y deshonesta en otros.
Mi amor por América me ha llevado a recorrerla casi en su totalidad, alguna vez sola, muchas acompañada por mi marido Carlos. Su magia siempre me embrujó. He de confesar que la emoción que me produce estar en suelo mexicano me inquieta. Es como si en una vida anterior hubiera conocido aquellas gentes, paseado por sus campos, oteado sus cerros y navegado por sus límpidas aguas. O tal vez simplemente me deslumbra la belleza de su naturaleza y la que sus habitantes han creado a través de los siglos con su sentido innato del arte.
Me conmueve así mismo su sentido familiar de la religión. Hace muchos años, en mi primer viaje a México, estando en la capital fui a visitar a la Guadalupana. En la penumbra de la basílica, una mujer joven se deslizaba por el frío suelo de rodillas y hablaba con su «virgencita» pidiéndole la salud de uno de sus «chamacos». Conversaba con Nuestra Señora como lo haría con su madre… incluso detecté un leve reproche en su tono, al no recibir con la debida prontitud el necesario don.
Esa cotidianeidad con la espiritualidad y la magia es propia de pueblos artistas.
¡Pero son tantos los motivos que me impulsaron a escribir esta novela!
Porque fascinante es la historia de las exploraciones.
Los galeones españoles dominaron el comercio en el Pacífico, durante dos siglos y medio, doscientos cincuenta largos y prósperos años, y fueron expediciones españolas las que hallaron, con el Tornaviaje, la ruta entre Asia y América. El tornaviaje de Legazpi y Urdaneta para encontrar la ruta de retorno desde Oriente abrió una senda que el Galeón de Manila o Galeón de Acapulco, en 1565, pleno siglo XVI, utilizaría para unir tres continentes durante doscientos cincuenta años, recorriendo en cada viaje veinticinco mil kilómetros.
Los españoles portaban en las panzas de sus navíos mercancías exóticas, que, vía Acapulco y Veracruz, una vez llegadas a los puertos de Sevilla o Cádiz, se distribuían a una Europa asombrada.
El Pacífico, el Golfo Grande, como lo llamaban en el siglo XVI, es un descubrimiento español.
Fueron navegantes españoles los que descubrieron las Marianas, las Carolinas y Filipinas en el Pacífico Norte; así como las Tuvalú, las Marquesas, las Salomón y Nueva Guinea en el Pacífico. La expedición de Villalobos, en 1542, descubre Hawái, dos siglos antes de que lo hiciera Cook.
Es apasionante la curiosidad que mostraron los exploradores de aquella época, que se internaron, espoleados por el ansia de conocimiento, en busca de la Terra Australis, y descubrieron las islas Pitcairn y las Nuevas Hébridas, sin olvidar el noble impulso de la evangelización. La primera misa en tierras de Oceanía la celebrarán los franciscanos.
Otro dato sorprendente incitó mi interés: en 1554 las rentas americanas representaban solo el 11 % de los ingresos de la corona española. ¿Qué sucedía con las fabulosas riquezas provenientes de las minas novohispanas?
Una creatividad arrolladora originará en Nueva España poesía, escultura, arquitectura y pintura. A las pirámides del Sol y la Luna, los palacios de Tenochtitlán, Chitchén Itzá, de la formidable arquitectura maya y azteca, se les unirá la arquitectura mestiza: Hospitales como el de Jesús Nazareno, iglesias como la de Tepozotlán, las catedrales de México, Puebla, Oaxaca, innumerables palacios y conventos distribuidos por todo el vasto territorio.
Unos hombres con fuerza de voluntad, iniciativa y capacidad crearon gracias a una serie de circunstancias favorables un Nuevo Mundo, que, por un lado, escapaba a los rígidos convencionalismos de limpieza de sangre, y, por otro, ofrecía oportunidades interesantes a segundones que no aspiraban a la milicia ni a entrar en religión.
Tengo para mí, que muchos de aquellos que decidieron marchar a las Indias superaban en valor y capacidad a muchos de sus coetáneos, con el lógico empobrecimiento de la sociedad hispana de aquella época.
Medicina, botánica, ciencias naturales, geografía, minería, cosmografía, navegación…, todas estas ciencias se vieron enriquecidas por los muchos descubrimientos de aquella época asombrosa.
Creo que la historia de España en América es más fascinante y portentosa que la más imaginativa de las leyendas.
España, siguiendo una línea lógica de pensamiento muy moderna para entonces, funda en América escuelas de arte, algunas excelentes como la de fray Pedro de Gante en 1527, en México capital; colegios imperiales, conventos donde se imparte educación a mujeres y a sus hijas, y, finalmente la universidad, que siguiendo el ejemplo de los dominicos y su Universidad de Santo Tomás, en Santo Domingo, en 1538, iniciará un rosario de centros de saber que dotarán América de una cultura mestiza que engendrará grandes escritores. Veinte premios Nobel de Literatura lo avalan.
Botánicos como Celestino Mutis transformarán la farmacopea europea; descubridores como Elcano, Urdaneta, Legazpi cambiarán la visión del globo terráqueo; etnólogos como fray Bernardino de Sahagún, a quien debemos el conocimiento exhaustivo de la vida cotidiana de los mexicas, nos dará un cuadro brillante y descriptivo de la rica cultura azteca; cronistas como Cervantes de Salazar o Díaz del Castillo nos relatan de forma vivida las hazañas y encuentros de dos pueblos formidables; en la ciencia, con el sabio estudio de la cosmografía, Europa ampliará sus confines.
Y evangelizadores ejemplares como fray Toribio de Benavente, Motolinia El Pobre le llamaban los indios, o fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, serán respetados por su ejemplo y amor a los nativos, así como por su dedicación a los más necesitados.
Y muchos de estos personajes míticos, que abrieron importantes caminos para la humanidad, los encontramos reunidos en este siglo prodigioso en Nueva España. México en esa época es el crisol en el que se origina el mestizaje, que, procedente de excelsas culturas mesoamericanas, se fundirá con la cultura del país más avanzado de Europa en ese tiempo: España.
Los franciscanos, nos asegura Ramón Menéndez Pidal en su magnífico estudio sobre fray Bartolomé El padre Las Casas: su doble personalidad, proclaman en mayo de 1544 este interesante modus vivendi: «Este concepto antirracista, ya expuesto por Zumárraga, será expuesto con igual viveza por el Inca Garcilaso».
En el México del siglo XVI existían ya colegios interraciales.
En otro orden legislativo, Estados Unidos de América habrá de esperar a 1974, en pleno siglo XX, a que sea promulgada la Civil Rights Act, o Ley de Derechos Civiles.
Otro motivo para escribir esta historia se debe a la iniciativa de nuestro admirado y llorado Gonzalo Anes, marqués de Castrillón, que en el año 2010 era director de la Real Academia de la Historia. Cuando escribí La diamantista de la emperatriz, en 2008, dejé el final abierto por si algún día podía hacerla viajar a Nueva España.
Gonzalo, durante la presentación de La Roldana en el Círculo de Bellas Artes, me animó con inusual vehemencia —quien asistió a esa presentación tal vez lo recuerde— a narrar el siglo XVI en las Indias. No podía desoír el consejo de tan prestigioso historiador, que se unía a mi ferviente deseo.
Esta es una novela imbricada en la historia, que cuenta las vivencias de una de las muchas familias que decidieron pasar a las Indias, buscando un horizonte más amplio, y unas reglas sociales menos rígidas. Y muchos de ellos con el convencimiento de participar en la creación de un Nuevo Mundo. Micaela y su familia buscan en la Nueva España la libertad que ambos anhelan. El capitán, un ancho horizonte y la diamantista, una cultura, crisol de antiguas leyendas, que encierra sabiduría y misterio cercanos al mito. Las piezas de orfebrería maya y azteca que seguían llegando a Toledo desde las Indias, así como las piedras desconocidas cargadas de extraños poderes, habían despertado con anterioridad el interés de Micaela.
Encontrarán ambos un mundo apasionante, restallante de color y vida, donde los sabores de las frutas y el perfume de una flora exuberante emborrachan los sentidos. Franciscanos entregados a la ayuda a los indígenas, dominicos a la enseñanza, científicos que buscan plantas medicinales… un caleidoscopio variadísimo de un mundo que nace. En esa tierra inmensa no faltarán las ambiciones encontradas y el deseo de poder de inquietantes personajes, que buscan allí una vida de gloria y honores, y que, irremediablemente, conducirán a abusos, intrigas y traiciones.
Espero que sus muchos hallazgos, empresas, aventuras, peligros, anhelos y amores les fascinen tanto como a mí me han espoleado a escribir este relato.
Si he conseguido, amigo lector, inducir su curiosidad para conocer y profundizar en esta nuestra portentosa historia, habré logrado mi cometido, y estos años de búsqueda y trabajo apasionado habrán sido bien empleados.
PILAR DE ARÍSTEGUI, El Quejigal.
6 de enero de 2014, día de los Reyes Magos.
Terminado de corregir en Madrid.
19 de febrero de 2014, día de san Álvaro de Córdoba.
Inicio
Non Potest cum Timore.
SÉNECA, Carta a Lucilo.
Quiso mi buena estrella que topara con don Hernán cuando este salía de palacio. Me saludó con efusivas muestras de aprecio y nos invitó a que nos reuniéramos con él unos días más tarde.
Tras ese encuentro con Cortés, mi mente rondaba de continuo la vieja idea de partir hacia la Nueva España. Incluso Íñigo, contrario al inicio, comenzaba a contemplar la posibilidad de un encargo en Indias. Los aires de conspiración y revuelta que sobrevolaban Tenochtitlán no se habían aún apagado, y arribaban, magnificados, a Toledo. Los beneméritos que aspiraban a cargos en la administración o la justicia del virreinato eran muchos. Ante la imposibilidad de ser atendidas todas las peticiones, crecían los descontentos. Esa era la razón de los recelos de mi señor esposo. No quisiera parecer a vuestro entendimiento mujer arrebatada, pero una voz dentro de mí decía que habíamos de marchar, que era la ocasión de conocer mundo y las extraordinarias tierras de las Indias.
Atrás quedaban unos años de dolor, intriga y aventura, que sentía ajenos a mí. Como si pertenecieran a la vida de otra persona. Esos años…
El Mediterráneo, con su potente embrujo, me atrajo sin remisión. Inicié el mandato de mi señora la emperatriz con el vibrante entusiasmo de la juventud. Los reinos itálicos, fuente donde bebíamos del clasicismo reconvertido en tiempos nuevos, era la meta de soldados, artistas y políticos.
En la travesía hacia Nápoles nació el amor de mi Íñigo del alma. Al iniciar el viaje no podía yo imaginar que volvería a amar como había querido a Diego…, mi dulce Diego…, que un odioso asesino me arrebató sin misericordia. Pero sí que era posible amar con toda la fuerza de mi ser y apreciar más aún el don del amor, tras la experiencia horrenda de perder al amado. Los recuerdos afloran a mi mente, fuertes, vibrantes: el amor, mi boda en Sicilia; la traición, a causa del atentado contra mi persona de manos de alguien que yo creía amiga, —la admiración en el descubrimiento de un mundo admirable, comprometido con el arte—, la complejidad de las relaciones humanas en los encuentros en Roma con personajes que dominaban el mundo—, y yo, ingenua, pensando que nuestra misión era aprender, ¡noble tarea aprender!, pero además, oculto, había un encargo importante y arriesgado; riesgo que me enseñó a valorar más la vida y los verdaderos amigos…
Y luego, cuando supe de mis orígenes… comprendí que el destino me había conducido a promover el retorno de mi gente a su añorada Sefarad. Mas la muerte nos arrancó a nuestra amada protectora, la emperatriz Isabel, la mujer más bella del orbe.
Todo aquello pasó y una ocasión singular hizo su aparición: una oportunidad para que ambos ensancháramos nuestros horizontes.
La Providencia nos empujó a aceptar los retos, y así comenzó nuestra insólita aventura y el conocimiento de tierras magníficas que poblaron mi imaginación de seres extraordinarios y la razón de Íñigo, de hondas preocupaciones.
Mas no adelantemos acontecimientos: he de relatar a Vuestras Mercedes, en buen orden, la relación de estas nuestras empresas.
Navegamos ahora hacia las Indias, prometedoras…, mágicas…, misteriosas… Estas aguas que aquí contemplo son diversas. Pertenecen a un inmenso océano, que me lleva, una vez más, hacia un mundo incierto, mientras la esperanza se abre camino al conocer las noticias que arriban de las Indias. La Nueva España se me aparece como el mundo nuevo que ansío, la libertad que necesito; culturas esplendorosas; gentes extraordinarias; un eterno sol; la ausencia de frío; la flora exuberante; riquísimas piedras y joyas exóticas…
Y hazañas realizadas por seres míticos que están creando un mundo nuevo.
LIBRO I:
EL VIEJO MUNDO
1541-1546
Y estos dos anchos mares, que pretenden, pasando de sus términos, juntarse,
baten las rocas, y sus olas tienden, más esles impedido el allegarse.
ALONSO DE ERCILLA,
La Araucana, canto primero.
1
Argel
1541
Toledo nunca dejaba de sorprenderme. Durante los pasados años, mis viajes a través de los reinos itálicos me habían enseñado a apreciar la rotunda belleza de mi ciudad natal: las tres culturas fundidas en riqueza singular; la quebrada del Tajo rodeando con sus brazos la empinada villa, y las inagotables alternativas de gloria y aventura que su categoría imperial proporcionaba a sus ciudadanos.
Había también reencontrado a mi gente de siempre: a mi padre, Juan Vallesteros, tan esclarecido que me había dado un oficio —más tarde proclamado arte por el mismísimo emperador— para que yo pudiera valerme; a María, la hermana de mi recordado Diego; a mi ama, Marialonso, tan viejecita y necesitada de cuidados… Mi madre Teresa estaba ya en la Casa del Padre, pero me había enviado una hija que me recordaba en todo a ella: dulce, cariñosa y que había heredado sus ojos de intenso azul. Cada vez que miraba a la pequeña Teresa veía a mi madre. Mi hijo crecía sano y fuerte. Lo habíamos bautizado con el nombre de Diego, en recuerdo del padre de Íñigo, que así se llamaba.
La vida, a fin de cuentas, había sido benévola conmigo. Una sola sombra enturbiaba mi pensamiento. El capitán de Vidaurre, mi esposo, había decidido unirse a las gran armada que atacaría el refugio de los piratas en la costa norteafricana: Argel.
El recuerdo de la victoria de Carlos V en Túnez enardecía a las tropas que hablaban ya del fin de la Berbería. Yo, sin embargo, no compartía esa seguridad, porque estaba siempre temerosa de que algo maligno sucediera a mi Íñigo.
Ensimismada en mis pensamientos, caminaba rauda por las estrechas calles toledanas para ir a rezar por él a San Juan de los Reyes, mi lugar favorito entre todas las magníficas iglesias de Toledo. Volví a deleitarme en el presbiterio con la sinfonía en piedra que componían las águilas de san Juan, gocé de la atmósfera mística del recinto, y serené mi ánimo al pedir protección para mi amado. Al salir, contemplé de nuevo los pináculos que añoraban el cielo, pugnando por alcanzarlo.
Con la vista alzada, no alcancé a advertir la pareja que estaba en la plaza. Una voz que me traía extraños recuerdos me hizo detenerme.
—¡Dios sea loado, Micaela! ¿Ya no saludas a los amigos?
Era Tarsicio. Se agolparon en mi memoria los sucesos que parecían pertenecer a otra vida: la tarde en la ribera del Tajo, donde gozábamos de nuestra juventud y vi por última vez a Diego antes de que le asesinaran… Pero ese día conocí a quien, y yo no lo sabía, sería el hombre de mi vida, el capitán Íñigo de Vidaurre. Pudimos todos contemplar la relación, a ojos vista voluptuosa, entre el hermoso Tarsicio y la galana Magdalena.
Y luego los acontecimientos se precipitaron a velocidad inevitable: mi dedicación a la orfebrería en el taller de mi padre, trabajo que me distinguió ante la emperatriz, quien me hizo el encargo de marchar a los reinos itálicos, para allí instruirme con sus espléndidas técnicas de suntuosas alhajas.
Yo no comprendí entonces, pero lo aprendí con sufrimiento, que mi felicidad podía resultar insoportable para alguien a quien creí amiga: el intento de envenenarme de la mujer de Tarsicio, Refugio; el encarcelamiento de esta en Palermo. Hubimos de luchar contra los conjurados que se oponían a los designios de la emperatriz: el retorno de los judíos a su patria, añorantes de su amada Sefarad. La emoción profunda que sentí cuando de labios de mi madre supe que ella, nacida judía, se había convertido en ferviente cristiana. Primero por amor a mi padre. Y luego por convicción, que brotó a causa de una religión que ella consideraba de amor.
La voz de Tarsicio me devolvió a la realidad.
—Mica, soy Tarsicio…
Y como yo no reaccionara, inició una disculpa.
—Nunca participé en la trama de Refugio… Necesito que me creas. Tú bien sabes que siempre te amé.
—Nada te reprocho, Tarsicio. La sorpresa me ha confundido. Pensé que continuabas en Sicilia.
—Permanecí allí unos años, pero los padres de Refugio murieron y hube de tornar para tomar cuenta de la herencia de mis hijos.
—¿Y Refugio? —pregunté con auténtica pena—. ¿Cuál ha sido su suerte?
—Sigue presa en una cárcel de Sicilia, pero no dudo que saldrá en breve, pues el virrey ha tenido en cuenta las peticiones de indulto que Íñigo y tú enviasteis. —Permaneció pensativo unos instantes y añadió—: ¿Por qué lo hiciste? Quiso matarte; sabes bien que, acuciada por la Dormuth, el objetivo era el capitán para descabezar el empeño de la emperatriz, pero ella utilizó el veneno contra ti. No es buena, Mica.
—Pensamos, Íñigo y yo —respondí—, en unos hijos sin madre, en…
Me detuve. Observé a unos pasos de Tarsicio, intimidada, a una morena exuberante, de labios carnosos y ojos de fuego. ¡Magdalena!
Su cuerpo se había hecho aún más opulento con la maternidad, y comprendí que había sido madre porque cogidas de sus manos llevaba dos criaturas muy parecidas a ella. Me hice cargo al instante de la situación. La moza de fuego, Magdalena, había estado con Tarsicio desde el ingreso en prisión de Refugio. Y ella, además de ocuparse del bienestar de su amante, cuidaba a los otros dos chicos que estaban con ella, rubios y descoloridos, que, con seguridad, eran hijos de la mujer encarcelada.
—Veo que tus sufrimientos hallan consuelo en Magdalena.
—¡Ah! ¿La recuerdas?
—Has hecho volver —respondí con dulzura— los tiempos de nuestra mocedad.
—¿No rechazas a Magdalena?
—¿Por qué habría de hacerlo? Nunca quiso mi daño.
—Entonces… —Casi no se atrevía—, ¿consientes en saludarla?
Ante mi gesto afirmativo, la llamó. Ella se acercó un poco temerosa. Era evidente que había sufrido muchos desprecios como manceba de Tarsicio.
Tras unas breves palabras de circunstancias, él la instó a que tornara a la casa, y al quedar solos me dijo:
—¡Qué pena, Mica! Supe que contigo mi vida se hubiera enderezado… Hemos de vernos…
No quise continuar por aquel sendero, y me despedí con mis buenos deseos para su numerosa prole. Me dirigí presurosa al taller. Agradecía a Dios haberme dado el entendimiento para rechazar al vistoso Tarsicio y que hubiera puesto en mi camino a mi Íñigo del alma. ¡Cuánto le quería!
«¿Dónde estará? —me decía—. ¿Qué suerte será la suya en esa condenada batalla?».
Era el mes de octubre. Íñigo había marchado con entusiasmo, con el fin de participar en la que había de ser una gran victoria. La gloria tocaría también a Daniel, el marido de mi cuñada Pilar, pues él formaba parte de la armada que el almirante Andrea Doria había conseguido reunir en los reinos itálicos, y que se uniría en Baleares a las fuerzas del Imperio. Pero las nuevas que llegaban del Mediterráneo me causaron gran desaliento. Incluso corrió el rumor de que el mismísimo emperador había sucumbido durante la batalla.
¡Cuántas veces rogué a mi esposo que demandara un encargo sin peligro! Pero él repetía: «Se ha de estar donde la patria peligra».
Cierto es que los piratas y corsarios pululaban a sus anchas por nuestros mares y que hacían gran número de cautivos, causando extrema angustia entre sus familiares, y que se imponía acabar con sus guaridas, tan cerca de nuestras costas.
Pero… ¿era menester que mi señor marido anduviera en todas las reyertas?
Absorta estaba en esas cavilaciones, cuando oí el rumor de la puerta del zaguán y los saludos exultantes de la gente de mi casa dando la bienvenida al recién llegado. Corrí escaleras abajo con el corazón desbocado y la esperanza martillándome en la sien. Sí. Era él.
Ante mí estaba el capitán de Vidaurre, mi esposo, macilento, enflaquecido, maltrecho… sí… Mas ¡vivo!
Me abrazó con el ansia de aquel que ha visto la muerte muy cerca, y creyó que su vida finalizaba en ese instante. Me besó cien veces, con sollozos contenidos al comprender que iniciaba una nueva existencia.
Por fin aparecieron nuestros hijos de la mano de mi padre, que, discreto, había esperado a que pudiéramos gozar del reencuentro. Todos preguntaban en tropel.
—¿Estás sano? ¿No sufriste herida alguna?
—¿Ha sido tan gran desastre como cuentan?
—Y Daniel… ¿dónde está? ¿Qué le ha sucedido?
—¿Es cierto que ha muerto el emperador?
—Nada malo ha sucedido a Daniel. Vendrá a saludaros antes de partir para Vascongadas, donde le aguarda mi hermana Pilar. —Hizo un gesto como queriendo apartar de sí las atroces visiones del combate, y añadió—: El césar Carlos vive, pero tardará en tornar.
Íñigo pidió una tregua en las preguntas y que le diéramos ocasión de aviarse un poco, comer algo y descansar. Prometió narrar luego aquellos días de fragor y lucha.
Una vez restauradas sus fuerzas, mi esposo nos reunió en torno al crepitante fuego del hogar para escuchar el trance en el que se halló y que pudo costamos un serio disgusto.
No puedo recordar sin sentir espanto las jornadas que nos refirió Íñigo. La posibilidad de haberlo perdido en esa ocasión me producía tal desaliento que mi esposo hubo de detener su relato en numerosas ocasiones; pero yo le invitaba a que continuara, pues deseaba, a pesar de todo, conocer las gestas de nuestros valerosos soldados.
—El puerto de Mallorca era un hervidero de las gentes más variadas: marinos vascongados, gallegos y astures se entrecruzaban en sus tareas, preparando las galeras, zabras y galeones que compondrían la imponente armada que Carlos V disponía para atacar al renegado Azán-Aga, cuyo hostigamiento había colmado la paciencia del emperador.
—Íñigo, hemos soportado ya muchos años de escaramuzas y batallas — aseveró mi padre—. Era hora de dar serio escarmiento para acabar de una vez con esos insufribles piratas, que, con toda impunidad, saquean barcos, tomando como rehenes no solo a señores principales, sino también a mujeres y niños. Además, destruyen en asaltos rápidos y emboscados las naves imperiales.
Me pareció harto inoportuna la interrupción de mi padre, pues yo solo deseaba escuchar a mi esposo. Antes de que yo pudiera reconvenirle, Íñigo retomó su historia.
—Así lo creíamos. La visión de la ciudad con todas esas tropas era formidable. Los gallardetes de los buques flameaban con la suave brisa del mar, mientras el mascarón de proa hundía suavemente sus pies de madera en el agua.
»Las dotaciones se afanaban en las múltiples cubiertas de las diferentes naos, ordenando los puentes, trincando los cañones, apilando bastimentos, mientras los maestres daban direcciones precisas para organizar aquel universo guerrero. Los mástiles, arrullados por el viento, y acompañados por pífanos y tambores, interpretaban una música heroica, que infundía ánimo a las tropas…
Yo seguía ansiosa el relato, y con un gesto le invité a que prosiguiera.
—Ferrante Gonzaga, el victorioso Condottiero, impartía instrucciones a sus ocho mil hombres, esforzados españoles que pertenecían a los gloriosos Tercios de Nápoles y Sicilia.
» Las tropas del duque de Alba partirían unos días más tarde desde la Península hacia el norte de África para reunirse allí con la poderosa armada que vencería, nadie lo dudaba, a los hermanos Barbarroja y sus secuaces en su guarida de Argel. Muchos de entre nosotros habían perdido familiares y amigos en las emboscadas de los corsarios, liderados por ese demonio del pirata Kareidín que había convertido el espléndido Mediterráneo en un peligroso mar. Todos esos desmanes y desvergüenzas estaban alentados por el turco con la intención de dominar el Mediterráneo.
» Entre nuestras tropas había aquellos que lamentaban el secuestro de hermanos o padres, que se pudrían en las sórdidas mazmorras de Argel; otros no cesarían de buscar a mujeres de la familia que fueron secuestradas con el objeto de encerrarlas de por vida en un harén, o, peor aún, para ser vendidas en un mercado de esclavos del norte de África.
—¡Dios nos libre de ese mal! —exclamó horrorizado mi buen padre. Mi valeroso capitán continuó:
—Todos esos hombres acudían a cobrar venganza, o albergaban la esperanza de, una vez tomada la ciudad, liberar a los familiares que pudieran hallar entre los cautivos.
Las fuerzas imperiales formaban un mundo complejo: doce mil marinos repartidos en los diversos buques, sesenta y cinco galeras y otros cuatrocientos cincuenta barcos de variada eslora y envergadura aguardaban al emperador, que no tardaría en arribar.
Yo esperaba el desarrollo de los hechos.
—Era el 15 de octubre cuando aparecieron en lontananza las galeras del gran almirante Andrea Doria, que había tornado, unos años atrás, al bando imperial, gracias a los buenos oficios del príncipe Colonna. Doria gozaba del honor de transportar en su nave capitana a Carlos V, jefe supremo de los ejércitos. Fueron recibidos con el potente son de las trompetas y las aclamaciones de los marineros. Los soldados que participarían en la contienda procedían no solo de España, sino también, como antes os dije, de los reinos itálicos y de Alemania. —Se detuvo un momento, para recordar—: Al día siguiente amaneció gris y con la mar arbolada. A medida que pasaban las horas, el tiempo empeoraba: las aguas se agitaban, los cielos se cubrieron de densos nubarrones y el viento comenzó a ulular. Los marineros, que bien conocían la posible violencia del Mare Nostrum, iniciaron sus murmuraciones y temerosos presagios.
Yo estaba tan pendiente de sus labios que apenas respiraba para no
interrumpir. Mi padre y mis dos hijos seguían la historia sin pestañear.
—Ferrante Gonzaga me refirió en confidencia que el propio almirante Doria, con la experiencia que le daban sus muchos años y numerosas contiendas, intentó convencer al emperador de posponer la expedición para una época de tiempo más propicio. Pero nuestro emperador era el comandante supremo, y tenía prisa por solucionar ese conflicto y retornar a sus asuntos europeos.
—¡Lástima que Doria no fuera escuchado! —sentenció mi padre.
—He de deciros —prosiguió Íñigo— que el almirante no se amilanó y tornó a insistir: «Perdonad mi osadía, majestad, pero he de porfiar en que aplacéis el asedio, porque la mar está cada vez más embravecida, y las lluvias que en octubre son frecuentes, pueden entorpecer la victoria».
»—Almirante —respondió el emperador—, ¿olvidáis el cumplido triunfo sobre Barbarroja en Túnez?
»—No he de olvidarlo mientras viva, y me enorgullezco cada vez que lo recuerdo. Mas en aquella ocasión los meses, mayo y junio, nos eran favorables.
»—¡Ea, señor almirante, asomaos a la ventana y contemplad la poderosa armada congregada en el puerto! Y a ellas habéis de añadir las tropas de Alba y de Bernardino de Mendoza, que se unirán a las nuestras en la costa de Argel. Tenemos un ejército imponente.
»—Señor, tal vez mi avanzada edad me haga ser en extremo cauteloso, pero siento que pueden surgir graves impedimentos.
»El emperador no le dejó terminar:
»—Estoy decidido a atacar al enemigo y perseguirlo hasta hacerlo huir de los mares cristianos. ¡Arriba los corazones! Obtendremos la victoria[4]». Sucedió que el domingo 23 se consideró una jornada de buenos auspicios para comenzar el desembarco, y así lo hicimos.
En ese instante se acercaron Damián e Inés, que habían sabido de la llegada, sano y salvo, de mi esposo.
—¡Dios sea loado! ¡Os habéis salvado! —dijo mi hermano mientras le abrazaba—. ¡Qué terrible desastre!
—Venid, sentaos —les invité—, que Íñigo nos estaba refiriendo sus penalidades. ¡Escuchémosle!
Mi marido tomó un sorbo del buen vino de malvasía de Tenerife, lo escanció para los demás y reanudó su historia.
—Al día siguiente, mientras descansábamos, la lluvia, hasta entonces endeble e intermitente, se tornó constante e invencible.
—¡Lo que había anticipado el almirante! —dije, presintiendo mayores males.
—La pólvora y las armas, desguarnecidas como estaban, se mojaron, quedando de momento inservibles. Los defensores de la ciudadela, al ver lo que sucedía en el campamento contrario, salieron en un ataque inesperado y lograron poner en fuga a italianos y alemanes.
—¿Y la mar? —preguntó Damián—. ¿Qué sucedía con la armada?
—Tuvimos noticia de que la tempestad, que crecía en furor, había aplastado contra la costa más de ciento cincuenta barcos.
—¡Señor! —exclamó Inés—. ¡Qué trance!
Mi marido cerró los ojos unos instantes y siguió, con visible pesar:
—El emperador se comportó con valor extraordinario en la batalla, y nos animaba como él solía:
»—¡A mí, mis leones de España!
»Pero, a pesar de la bravura de sus soldados, hubo de admitir la derrota y ordenó la retirada.
—Corren rumores —apuntó mi hermano— que don Hernán se opuso con vehemencia.
—Es cierto. Aseguraba Cortés que con el ejército que restaba podía él rendir Argel. Pero no le escucharon. Tal vez si lo hubieran hecho, la victoria fuera nuestra. La ciudadela no contaba con suficientes defensores.
Quise consolar entonces a mi esposo.
—O hubierais lamentado un desastre mayor.
Estaba inmerso en sus recuerdos. No prestó atención y prosiguió:
—La huida hacia las naves fue una catástrofe. La lluvia arreciaba y nos cegaba; el enemigo acosaba nuestra retaguardia; el terreno era desconocido para la mayoría y habíamos de apresurarnos entre un fango en el que se hundía la artillería pesada, y que nos aprisionaba las piernas, impidiéndonos avanzar. ¡Y el enemigo nos pisaba los talones!
Mi hermano ansiaba conocer, como nos sucediera anteriormente a nosotros, la suerte que habían corrido Daniel y don Hernán.
—El repliegue nos desperdigó a todos. Buscábamos desesperados al amigo o al pariente. Los piratas aullaban su contento, creando pavor en los heridos rezagados que ya se veían en una lóbrega cárcel de Argel; el desorden de la derrota aniquilaba nuestro ánimo. Cada uno intentaba ayudar al compañero maltrecho a alcanzar la costa, y, con ella, la salvación en las naves.
—Y Daniel y don Hernán, ¿qué les ha sucedido? —insistió Damián.
—Daniel tornó con Íñigo —apunté yo—, pero don Hernán, ¿se encuentra a salvo?
—Aunque desalentado por un fracaso ajeno a él, libró junto a sus hijos
Martín y Luis, que se enrolaron con él para el combate. Le aguardamos sin demora.
Mi padre se atrevió entonces a preguntar aquello que había antes quedado sin respuesta:
—Y el emperador… corrió el rumor que había perecido en el combate…
—Afortunadamente, vivo es, pero su galera fue zarandeada sin piedad por la mar encrespada y quedó a la deriva.
Inés sofocó un lamento con las manos.
—Mas dicen que está a salvo en el puerto de Bujía —continuó mi esposo
— y presto acudirá a Toledo.
RETORNO A LA VIDA COTIDIANA
La vida en la capital del Imperio, con mi esposo a mi lado, tenía el aroma de la felicidad. Nuestros hijos, Teresa y Diego, no se separaban de Íñigo, como si temieran que una fuerza maléfica fuera a arrebatarlo de su lado. Mi padre, al verme tan dichosa, sonreía y acunaba la esperanza de retener esa felicidad entre los muros de la casa. Ciertamente, muchas mujeres se hubieran dado por afortunadas en aquel hogar tranquilo, venturoso, cuyo aromático jardín descendía por una misteriosa escalera de piedra hacia el rumoroso Tajo.
Toledo, como ciudad imperial, era la destinataria de todos aquellos productos extraordinarios que llegaban al puerto de Sevilla en las panzas de los galeones de la Flota. Los productos de la tierra que llegaban de las Indias causaban pasmo en Toledo y en el resto de Europa. El maíz, con su alto poder nutritivo, hacía las delicias de todos y era considerado un alimento muy saludable para los niños. El cacao seguía siendo una bebida de palacio y corte, de modo que en nuestra casa degustábamos ese bálsamo, que se deslizaba cálido y sabroso, acariciando la garganta, en ocasiones principales.
Otra de las nuevas que me produjo interés fue el inicio de la producción de la seda en las Indias. Decían que un granadino había llevado a Nueva España unas semillas de plantas de morera. Hubo de cuidarlas con mimo durante la travesía, y una vez en su destino, las hizo germinar con total éxito. A mi entender era cosa de maravilla que aquellos pequeños gusanos que se alimentaban de hojas de morera pudieran crear algo tan suave y poético como la seda.
Don Hernán ya en 1523 las cultivaba y criaba gusanos de seda en su propiedad, iniciando un próspero negocio que iría creciendo con los años. Producían una seda de calidad y, sobre todo, según decían, el virreinato daba así trabajo a los naturales del país, que eran artesanos muy habilidosos.
Nuestro señor, Carlos I, había concedido el permiso de instalar telares en el virreinato, estimulando la industria de la seda. Los tejedores habrían de agruparse en el gremio del Arte Mayor de la Seda.
Por otra parte, yo seguía recibiendo de Nueva España amuletos y objetos de oro que representaban los más variados animales, aves, felinos y figuras zoomórficas. La inventiva de ese pueblo me asombraba de continuo, y su cercanía con el mito me producía intensa admiración. Trabajaban las piezas de orfebrería con tal perfección que a veces permanecía horas intentando adivinar el secreto de su arte.
Di en pensar que la combinación del número ocho, que tanto alababa el cardenal Farnese en la isla Bisentina, aunada a estas fascinantes piezas de las Indias, podía resultar en un mestizaje artístico de sumo interés.
—¡Decidido! —anuncié a Damián en el taller—. En el próximo encargo expondremos esta idea.
—Mica —respondió él, razonable—, no vuelvas a las andadas. Recuerda que lo que en dibujo es cabal, en la ejecución puede ser empeñado.
—Bueno… ya pensaremos en la dificultad cuando hayamos de realizarlo.
—Y al ver la cara de alivio de mi hermano apostillé—: Recuerda las palabras del cardenal Castrillón en Roma: «El arte es el vehículo de entendimiento entre los pueblos. Todas las gentes pueden comprender este idioma sin palabras, que llega súbito al corazón y la mente».
Todas las nuevas de Indias, con su aroma de misterio desconocido, me incitaban a repensar mi vieja idea de viajar a Nueva España para conocer aquellas tierras. Pero al poco me asaltaban las dudas, se imponía la razón y me entregaba al trabajo.
De las Indias nos llegaban sin demora muchas noticias asombrosas. Un fraile franciscano, uno de los «Doce Lirios de Flandes» que partieran con fray Martín de Valencia hacia Nueva España en 1524, se había destacado por su humildad y pobreza. Hasta tal punto que los nativos le apodaban Motolinia El Pobre, en náhuatl, a causa de la sencillez de su vida. Al mismo tiempo, se mostraba decidido y valiente en la defensa de los indios, animando a estos a denunciar ante el obispo de México, Juan de Zumárraga, los abusos contra ellos cometidos. Este buen obispo había merecido el título de Defensor de Indios.
Fray Toribio de Benavente había fundado, junto a los restantes frailes, una ciudad en 1531, que adquiría con los años importancia como población y como lugar de conducta cristiana, Puebla de los Ángeles. Según decían, corrió la voz entre las gentes de la comarca que en aquella nueva localidad la convivencia era ejemplar, y así venían de villas y poblados para ayudar en su quehacer a los cristianos.
Otra noticia me llamó poderosamente la atención. Por instrucciones de la orden franciscana, fray Toribio había comenzado la relación de los usos, costumbres y cultura antigua de las poblaciones nativas del Anahuac, ya que su conocimiento y dedicación a ellos le abrían todas las puertas de los autóctonos que le querían y admiraban. Además, veían en él a su protector y le confiaban de buen grado sus antiguas costumbres.
Estos «doce apóstoles» habían sido recibidos por don Hernán con los máximos honores, pues era tal la humildad de los buenos frailes en el comportamiento y el vestir, que nadie hubiera podido pensar que eran gente principal.
Yo anotaba todas estas informaciones, sin saber muy bien si me serían de utilidad en el futuro, pero, poco a poco, constataba con satisfacción que también Íñigo mostraba un creciente interés por ellas.
Estaba yo leyendo estas nuevas con suma curiosidad y se acercó mi marido mostrándome otra misiva en la que le hablaban de la importancia de la minería en las Indias.
—Para ser tan reticente con el traslado a Nueva España, mucha atención concedéis a sus asuntos —comenté con sorna.
—Sé que la ironía es en vos natural —contestó sin inmutarse—, por tanto, solo os diré que todo aquello que concierne al Imperio me interesa. Y no cabe duda de que es menester que admiremos la labor que allí desarrollan clérigos y funcionarios de la corona.
Y a continuación leyó en voz alta la descripción de las importantes minas que allí se explotaban.
La minería en Indias era una industria en auge, que podría llegar a ser la industria principal de Nueva España. Pero también muchos productos que serían cada vez más populares en Europa se iban introduciendo en nuestra dieta. El nutritivo y dorado maíz, los sustanciosos frijoles y los vigorizantes chiles maridaron con la cocina de las diversas regiones, iniciando el mestizaje gastronómico.
Las modas en la vestimenta iban también a conocer cambios notables. La cochinilla, un insecto que se alimentaba de un cactus, el nopal, y que producía un color rojo vibrante, iba a causar furor entre las damas, ya que resultaba más luminoso que el púrpura que se utilizaba hasta entonces. El intenso azul del añil se convertiría también en un tono ansiado por las rubias y las morenas. Favorecía a ambas por igual.
Incluso la sonoridad poética de los nombres en náhuatl me hacía entrever antiguas leyendas de culturas desconocidas que incitaban mi curiosidad.
Otra noticia de Ultramar me causó profundo asombro. Parecía que los hechos que allí sucedían eran protagonizados por seres míticos, resistentes a las penurias, las guerras, las calamidades, las tempestades y los huracanes. Comenzaba el año del Señor de 1542 y la rebelión araucana era feroz. Los españoles luchaban con ahínco durante horas contra un enemigo feroz, y la derrota amenazaba los espíritus. Ante el abatimiento que asolaba las tropas, una mujer, Inés Suárez, decidió tomar el mando. El cronista describía los hechos de manera vivida: «Viendo Inés que el negocio iba de rota batida y se iba declarando la victoria de los indios, echó sobre sus hombros una cota de malla y desta manera salió a la plaza y se puso delante de los soldados con palabras que eran más de un valeroso capitán hecho a las armas que de una mujer». Lo que yo había tomado por un mundo de hombres resultaba que estaba siendo también forjado por mujeres valerosas, que no solo acompañaban a sus maridos, sino que les sustituían si era menester. También para ellas se abrían expectativas de progreso, pues la educación contaría con el interés de las novohispanas.
Algunos relatos resultaban estremecedores. El obispo de Michoacán,
Vasco de Quiroga, Tata Vasco escribía que eran numerosos los niños que aparecían muertos en las acequias, ahogados posiblemente por unos padres que no querían, o no podían hacerse cargo de ellos. Para preservar el anonimato de estos progenitores, detrás del torno del convento había siempre un alma caritativa dispuesta a recoger y cuidar a las criaturas abandonadas.
De Indias llegaban también noticias de monjas notables, que escribían interesantes crónicas de aquellos reinos, y que cuidaban con esmero de la calidad literaria de sus escritos, así como de la buena administración del convento y sus tierras. Pero tal vez lo más estimulante era que animaban a damas seglares a desarrollar y ampliar su instrucción, como puerta a una vida plena.
También las religiosas gozaban de cierta libertad, hasta tal punto que ellas enviaron numerosas quejas, toda vez que los prelados intentaban recortar sus iniciativas e inmiscuirse en sus asuntos.
Todas estas lecturas mostraban un renacer, un inicio de un mundo diverso, que me atraía sin remisión. Pero al mismo tiempo, mi hermano Damián con su familia y, sobre todo, mi padre eran un eslabón fortísimo que me ataba a Toledo. Sin embargo, la emoción de aquello que no conocía, y que la imaginación hacía aún más vivido, poblaba mis días. El recuento de la creación de escuelas me parecía el concepto más generoso del ser humano: la transmisión del saber y, mediante ese conocimiento, la libertad para poder mejorar su modo de existencia. La organización de ciudades y gobiernos, el descubrimiento de las vastas tierras que se extendían por lomas y collados estaba segura que habían de interesar también a mi receloso marido.
Las Indias, lo quisiéramos o no, estaban presentes en nuestros pensamientos.
Por otra parte, supimos que Cortés había presentado al Consejo de Indias un memorial en el que atacaba al primer virrey, acusándole de agravios cometidos contra los indios y los españoles. La anterior amistad entre ambos se había convertido, como era de temer, en una rivalidad sin cuartel.
Alegaba el marqués del Valle que los visitadores que el Consejo había enviado a Nueva España se encontraban allá sin el poder necesario para frenar el afán descubridor del virrey, que así haciendo, descuidaba las tareas de gobierno. Decía también que sería conveniente mandar a un juez de residencia que juzgara por sí mismo los terribles desmanes de los que Mendoza era reo.
Estas nuevas sorprendentes fueron para mí determinantes. Comenzó a anidar en mi mente la idea de trasladarnos a ese universo pleno de posibilidades, inquietantes misterios y acción trepidante.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Expansión en América
Acontecimiento: Descubrimientos geográficos
Personaje: Varios
Comentario de "Ultramar"