Las dos vidas del capitán
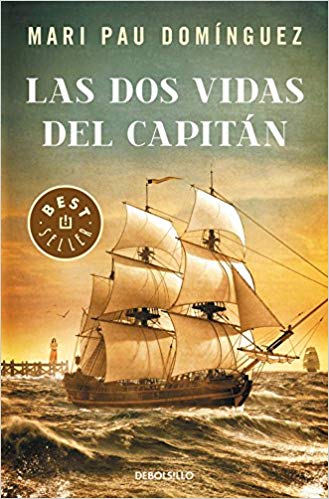
Las dos vidas del capitán
Poco podía imaginar Sabina de Alvear y Ward que ciento veinte años después de escribir la biografía de su padre, Diego de Alvear y Ponce de León, brigadier del Cuerpo de la Armada y mayor general, una empresa cazatesoros —la estadounidense Odyssey Marine Exploration— rescataría el tesoro hundido con la Mercedes, la fragata cuyo destino cambió la vida de su progenitor.
Con el expolio cometido por Odyssey, de alguna manera también se profanaban en el fondo del océano Atlántico las tumbas de las doscientas sesenta y tres personas fallecidas en la mañana del 5 de octubre de 1804 frente a la costa del Algarve portugués. Regresaban a España desde las colonias de América, pero a un día de alcanzar Cádiz un injustificado ataque inglés truncó ese sueño. Y, junto a él, las grandes esperanzas de uno de los últimos héroes de nuestra historia; náufrago en un paraíso que se convirtió en un infierno.
Tras una azarosa vida, posiblemente este luchador impenitente se preguntara cuántas veces puede el ser humano volver a levantarse después de haber caído…
Lo más intenso de la vida se concentra a veces en pequeños universos. Una habitación, un camarote, quizá un jardín, o un embarcadero. O tal vez una joya, un juguete, un vestido… O un pequeño baúl donde guardamos verdaderos tesoros que nadie, salvo nosotros, sabe valorar.
O una sencilla imagen de lo que un día fuimos.
La vida posee la facultad de hacerse grande en lo supuestamente insignificante. Despunta un día cualquiera, en apariencia otro más, y, sin embargo, ocurre algo con lo que nos vemos inmersos en el comienzo de una nueva era, un tiempo inédito que enarbola la bandera de lo excepcional.
En cuestión de segundos, la vida puede perder su grandiosidad y empequeñecernos.
Lo cierto es que el destino no avisa de sus intenciones, porque si lo hiciera perdería su verdadera naturaleza. Si el azar diera una señal de lo que está dispuesto a hacer, hombres como Diego de Alvear y Ponce de León y mujeres como Josefa Balbastro o Louise Rebecca Ward habrían rubricado páginas distintas de una biografía en la que, como escribió José de Espronceda en el poema dedicado a Diego de Alvear:
… tu saña y cólera cebaste
a un tiempo en la inocencia y la hermosura.
[…]
y alta y triunfante la alcanzada gloria guarda en eternos mármoles la historia.
10 de noviembre de 1774
A bordo de la nave Rosalía, el joven alférez de fragata Diego de Alvear arribaba a Montevideo, uno de los dos puertos más importantes de las Indias. El otro, el de Buenos Aires, ya tendría tiempo de conocerlo cuando llegara el momento, sin prisa. Mucho había corrido en la vida para avanzar en su carrera militar y para beber a tragos largos experiencias que hicieron de él el hombre aventurero que era al llegar a ese nuevo destino. Con solo veinticinco años, esta era su tercera gran expedición. Muy pocos podían presumir a su edad de haberse formado junto a los mejores marinos, astrónomos y matemáticos de la época. Sus primeras observaciones en el mar las practicó, a los veintidós años, acompañado por José de Mazarredo y Sebastián de Apodaca. Nunca estaría lo suficientemente agradecido de haber participado en la expedición científica ordenada por el rey y comandada por Juan de Lángara, en la que Mazarredo, Apodaca y también José Varela, a quien debía buena parte de sus elevados conocimientos de astronomía, tenían la misión de mejorar las observaciones de longitud utilizando todos los métodos hasta entonces conocidos a fin de convertirlos en útiles instrumentos al servicio de la Marina. Aún recordaba aquella madrugada en la que sorprendió a Mazarredo riendo solo en cubierta.
—Lo hemos conseguido… ¡Lo hemos conseguido! —gritó pletórico al tiempo que comenzaba a zarandearlo por los hombros emocionado.
—Debe de ser mucha la importancia para que se justifique tamaña alegría en usted.
—Lo es, Diego, lo es. Venga, siéntese aquí.
Le señaló un lugar en el suelo, en el que había desplegado varios mapas mezclados con dos cuadernos repletos de anotaciones. No era un comportamiento propio de Mazarredo, siempre tan ordenado y escrupuloso.
—¿Recuerda lo que aprendió en mi curso de matemáticas? Pues he aquí un compendio de lo más importante. —Fue señalando con una especie de puntero varias operaciones complicadas para cualquier neófito en la materia, pero desde luego no para Alvear—. Todo esto que ve me ha servido para descubrir una técnica revolucionaria: practicar las observaciones de longitud marítima por medio de las distancias lunares.
—Por todos los santos… ¿Es eso posible? —Su sorpresa era enorme—. La luna… ¿Lo ha averiguado durante esta travesía? —Su mirada se tornó como la de un niño ante la visión de un caramelo inalcanzable.
—Así es. Por primera vez, la luna es nuestra guía. En ella está la clave.
—¿Qué va a ser ahora de las pobres estrellas? —bromeó Diego, contento y todavía impresionado.
Permanecieron callados unos minutos mientras el sol, en el horizonte, desconsiderado con el gran descubrimiento que se acababa de producir, emergía poderoso de entre las aguas. De pronto, Diego de Alvear dio un salto y desapareció para regresar de inmediato sosteniendo entre las manos un pequeño astrolabio dorado.
—Es bonito, ¿verdad? —Le daba vueltas, cuidadoso, como si se tratara de un preciado tesoro—. Fue el primero que tuve, y con él aprendí a disfrutar aún más de sus clases, don José.
—No imaginé que fuera usted un sentimental. —Mazarredo se sintió halagado. Tomó el instrumento y lo miró con detenimiento—. ¿Qué le pasó a la argolla?
—Eso me gustaría a mí saber. Debí de perderla en el trasiego de alguna travesía. Me molesta no haberme dado cuenta porque lo guardo con gran estima y como recuerdo de sus enseñanzas sobre matemáticas que tan útiles me han sido para entender la astronomía.
—Sin duda que es usted un buen astrónomo, y con el tiempo lo será aún más, ya entonces se vislumbraba.
A pesar de haber sido su alumno, apenas existía diferencia de edad entre ellos. Es más, Mazarredo era cuatro años más joven que Alvear.
—¿Cómo no ha de gustarme la astronomía y observar el cielo si en las estrellas hallamos respuesta a tantos interrogantes? —Diego hablaba con entusiasmo.
—Pues ya ve que a partir de ahora también hemos de escuchar lo que nos diga la luna.
—Quizá nos haya estado hablando antes, durante años, incluso siglos, pero no ha sido hasta ahora cuando alguien, usted, ha atendido a lo que tuviera que decirnos. Disfrute de la gloria de haber sido el primero. Se lo merece.
Mazarredo se quedó pensando en lo que acababa de decir su antiguo alumno. Le dio unas palmadas cariñosas en la espalda y concluyó:
—Es usted bueno, Alvear, es usted bueno… y generoso. —Seguramente sentía una honda satisfacción por haber contribuido a ello—. Quizá la luna nos haya estado hablando antes…, qué interesante lo que dice, realmente interesante…
El resultado fue extraordinario. Nunca hasta entonces se habían fijado posiciones más exactas y comprobadas como las que hizo posible aquella expedición. Islas como la de Trinidad o Ascensión, «a los 20° 31’ de latitud, y 24° 12’ de longitud occidental de Cádiz, en la mar del Sur, cuya posición hasta entonces era dudosa», anotó Mazarredo en su diario. No se equivocó. La luna, el astro de luz y plata, pasó a convertirse en el faro que alumbraba una verdadera revolución.
Aunque había transcurrido poco más de un año de aquello, Diego conservaba en la memoria el detalle de lo sucedido y hasta la caligrafía de las anotaciones de puño y letra de su mentor, como si hiciera lustros que se hubieran producido y llevaran desde entonces formando parte de él, de su manera de ser. Así de importantes habían sido, y así de intensas, sus vivencias en un corto espacio de tiempo.
Aquel día de noviembre de 1774, la fragata Rosalía lo llevaba a tierras americanas. Había viajado como segundo comandante del navío bajo las órdenes del teniente Diego de Cañas. Le acompañaba el mejor de los equipajes: la fama de hombre valeroso y prudente, de firme carácter y sólida formación. Y unas ganas infinitas de descubrir un mundo nuevo.
Nada más bajar del barco le sorprendió el trasiego de mercaderías en el puerto y el latente bullicio de personas que pululaban como ríos serpenteantes por las calles de la ciudad. Costaba caminar. Diego lo hacía con la sonrisa condescendiente que suele delatar al recién llegado.
Una hermosa joven, de larga cabellera oscura y rizada, se le acercó con notable desparpajo y, sin darle tiempo a reaccionar, le echó mano a la entrepierna, lo que le hizo perder el equilibrio. La bolsa de viaje, que llevaba al hombro, y el maletín con el instrumental de trabajo cayeron al suelo.
—Discúlpeme, señor —le dijo la mujer con una sonrisa descarada al disponerse a ayudarle.
—No, no, déjelo, ya lo hago yo. No se preocupe.
La joven se le acercó al oído, estando Diego agachado, y le susurró:
—Vamos, señor, ¿no le gustaría que yo le ayudara… en lo que sea que necesite…?
Diego carraspeó. La actitud provocadora de la mujer le intimidaba.
—No, gracias. No necesito ayuda —contestó seco y cortante.
Al incorporarse, ella se aproximó tanto que se podía masticar su olor a hembra. Al tiempo que le cortaba el paso con su cuerpo, que lucía, por cierto, un más que generoso escote, le habló exhalando las palabras en su cuello:
—Venga, español, no querrás perderte esto que te ofrezco.
—¿Cuál es su nombre? —preguntó él aguantando el tipo. La mujer pensó durante unos segundos antes de decir:
—Rosalía.
—¡Vaya!, qué casualid… Oh… —Diego miró la proa de su embarcación y se rió de su propia torpeza.
—¡Ja, ja, ja! Pero no me digas que no es un nombre bonito. Lo mismo sirve para un barco que para una mujer. En el barco has venido desde muy lejos, pero ¿cuánto tiempo hace que no estás con una mujer? ¡Qué!, ¿vienes o no…?
—No me importune. No pierda el tiempo conmigo. Hágame caso.
La saludó con una leve inclinación de cabeza y continuó su camino. Ella se giró sin contestarle. A lo largo de la vía por la que obligatoriamente había que pasar para salir del puerto se apostaban racimos de prostitutas. Algunas lo disimulaban con una indumentaria que se esforzaba en parecerse a la de cualquier mujer, aunque los gestos y las maneras las delataban. Otras, en cambio, exhibían en público una procacidad desconocida para Diego. En España no se las encontraba con aquella facilidad por las calles. Volvió la vista atrás antes de cambiar de dirección y vio cómo, a lo lejos, la falsa Rosalía le dedicaba un beso descarado y le sacaba la lengua, burlona. Él sonrió y siguió en busca de alojamiento.
A mitad de trayecto le llamó la atención un tumulto de gente reunida en torno a una especie de escenario desde el que alguien gritaba. Los congregados iban reaccionando según lo que vociferaba el hombretón que se divisaba con dificultad al fondo. Pasaban de jalear a silbar, aplaudir, increpar, reír, abuchear… El joven Diego se acercó para comprobar qué estaba ocurriendo sobre las tablas que originaba la desigual reacción del público. Se abrió paso con dificultad hasta donde pudo, que no era demasiado cerca, pero sí lo suficiente para colocarse en la antesala del infierno y la aberración. Una fila de hombres de piel más negra que la oscuridad de la noche, una docena aproximadamente, atados entre sí con grilletes y cadenas en manos, pies y cuello, eran exhibidos con enorme desprecio y humillación por el grandullón, que aunque era blanco no lo parecía, de la mugre que llevaba encima. Los mostraba de la misma manera que se muestran las reses en los mercados de ganado. Los hacía girarse a golpe de látigo y enseñar la dentadura para conseguir el mejor postor.
El estado de esos hombres era deplorable. A algunos se les distinguían heridas mal curadas, y a todos, la mirada perdida en una vida que no tuvieron pero que sin duda habría sido mejor que la que les aguardaba con un nuevo amo. Diego no había visto nunca una venta de esclavos, aunque sabía de su existencia.
La gente pujaba, pero sobre todo se mofaba de ellos. A Diego se le revolvió el estómago. No quiso quedarse a ver el final de la subasta humana y volvió a abrirse paso a empujones con prisa por escapar de aquel horror. Cuando por fin dejó atrás la multitud enfrascada en el regodeo del infortunio ajeno, volvió a ver a la prostituta alejarse cogida del brazo de uno de los oficiales de su navío.
Caminó sintiendo erosionadas sus ilusiones en el Nuevo Mundo, aquel al que llamaban «el paraíso» quienes jamás habían transitado entre tinieblas.
Las tinieblas en las que Diego creía estar adentrándose.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Contemporanea
Periodo: Borbones
Acontecimiento: Batlla del cabo de Santa María
Personaje: Diego de Alvear y Ponce de León
Comentario de "Las dos vidas del capitán"
Presentación del libro por la autora en «Espacio de libros»