La profecía de Jerusalen
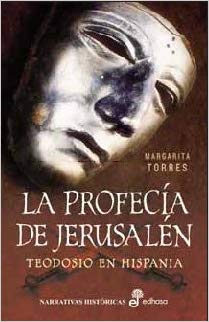
La profecía de Jerusalen
Los dos años que precedieron a aquel maldito del 365, el mundo conoció fenómenos tales que ni en los relatos antiguos encuentran paralelo. Después de una noche de oscura tormenta la tierra tembló, presa de una fuerte sacudida que resquebrajó su superficie y abrió poderosos abismos. Las olas se replegaron y el mar desveló sus profundidades. Por primera vez desde la creación, abismos, valles y montes vieron la luz y, con ellos, restos de naves de los tiempos heroicos, que mostraron su pútrido esqueleto de madera. Entonces, varias olas de gigantescas proporciones oscurecieron las orillas.
Muchos de los que se quedaron a contemplar el prodigio desaparecieron para siempre, pues el mar se precipitó con tanta violencia sobre la tierra que templos, construcciones y aun edificios de sólida factura reventaron a su paso. Cuando la enorme masa de agua volvió a apaciguarse, miles de cadáveres aparecieron entre los escombros; otros, despedazados por la furia del impacto, flotaban.
Cuentan los testigos que consiguieron salvarse que cruzaron el cielo estrellas con cabellera, cuyo brillo superaba el del sol, y que aquellos días los animales sacrificados en ofrenda a los dioses mostraban los más terribles augurios.
Los seguidores de Mitra y los de Cristo luchaban por el control de Roma y no dudaban en matar por ocupar su trono. Las golpeadas fronteras solicitaban ayuda angustiadas por la presión de los enemigos: los alamanes devastaban Galia y Raetia, los sármatas y quados Panonia, los godos saqueaban Tracia, y Britania estaba siendo hostigada por pictos, escotos y sajones. Ni siquiera las provincias de África o la fértil Hispania se libraban del látigo del miedo y de la destrucción.
Fue en Hispania donde se gestó la leyenda del último de los generales que engrandeció el nombre de Roma: el conde Flavio Teodosio, hijo del nobilísimo Arcadio, el legendario comandante de los abulcos que murió al servicio del invicto Constancio en la batalla de Mursa, y de la ilustre Olimpia, de la sangre imperial de Trajano, Adriano y Marco Aurelio. ¡Séales a todos la tierra leve!
CAPÍTULO I
EN LA RUTA DE HUIDA HACIA MESOPOTAMIA
Supervivientes del ejército romano en Partia, verano del 363 Anno Domini.
Sed. Tenía sed. Teodosio trató de salivar, pero la sequedad de su boca convirtió el intento en ronca tos. No orinaba, su piel estaba seca y agrietada, los labios sangrantes y aquel persistente dolor de cabeza le recordaban a gritos la necesidad de continuar andando o moriría sin remedio en aquella inhóspita tierra de Asia. Volvió la vista atrás. Todavía se oían los lamentos de los heridos a los que acababan de abandonar a su suerte. Sus camaradas, Máximo y Valentiniano, no se encontraban en mejor situación que él. Tampoco el resto de los hombres, que marchaban a pie con las riendas de sus monturas en las manos, porque los caballos ya no soportaban su peso.
Los enemigos partos les escoltaban desde la distancia, dispuestos a caer sobre ellos como la negra noche. Apenas les restaban víveres, habían agotado sus últimas reservas de agua; una sola derrota más y todo se desmoronaría como la arena de ese maldito seco mar de Oriente.
La fiebre, el mareo y el cansancio le llevaron a tropezar con unas piedras. Teodosio habría caído al suelo si su primo Máximo no le hubiese sostenido. Agotado, su agradecimiento se transformó en hosco gruñido, similar al que recibió como respuesta de su pariente.
Máximo era un hombre fuerte, de elevada talla, cabellos claros y rostro rubicundo. Cuando sus padres fueron asesinados tenía ocho años. Huérfano, sin familia, sin otra fortuna que una ilustre sangre, fue adoptado por el hermano de su madre, Flavio Arcadio, comandante de los abulcos de Britania, padre de Teodosio. Ambos compartían la misma edad y Máximo formaba parte de su vida; participaba en todos y cada uno de los buenos y malos recuerdos que poblaban sus treinta y cinco años. Sí, verdaderamente amaba a aquel desgarbado gigante rubio, casi tanto como a Valentiniano. Teodosio hizo visera con los dedos y observó la posición del sol, arrojando a la polvorienta tierra sus deseos de beber. Valentiniano se emparejó con él.
—Tu mirada recuerda un cielo encapotado. ¿Acaso Joviano ha requerido tus
servicios esta noche? ¿Necesita otro amante el nuevo emperador? —bromeó.
—¿Cuestionas su buen gusto? —intervino Máximo.
—Dejadlo —contestó Teodosio—. No soy la mejor de las compañías.
—¿Por qué? —preguntaron al unísono sus camaradas.
—¿Acaso vosotros podéis olvidar la forma en la que el emperador Juliano fue asesinado?
—Así estaba escrito. Ninguno de nosotros conoce la mano del que le mató —le recordó Valentiniano.
—Fue una flecha romana, no lo dudes.
—O parta —le corrigió su amigo—. Nadie estaba lo suficientemente cerca para distinguir al jinete que le hirió por la espalda.
—Yo sí —les confesó.
El tribuno Valentiniano lo miró boquiabierto.
—No te creo —se estremeció.
—Fue un romano, te lo aseguro. Yo lo vi. Ocultaba sus facciones detrás de un casco de parada y algunos de los nuestros le abrieron el paso hasta llegar a Juliano. Para suerte vuestra no pude reconocerlo.
—¿Suerte nuestra? ¿A qué infiernos te refieres?
—Los cristianos nunca lo aceptasteis como emperador.
—Cierto, había apostatado de nuestra religión —aceptó Valentiniano.
—Las noches traen consigo extraños rumores y el viento porta palabras de traición. Todas ellas apuntan hacia vosotros, los galileos, como los instigadores de su asesinato.
—Caminas sobre terreno movedizo. ¿Por qué sacas ahora un tema así? ¿Adónde pretendes llegar, Flavio Teodosio?
—Hasta la mano que ordenó esa ejecución, nazareno.
—Tal vez husmeas la traición donde no debes, hijo de Mitra. Deberías oler la mierda que tus propias botas pisan. Muchos de los tuyos aborrecían a Juliano también. Para todos se había convertido en un estorbo, con sus afanes de grandeza — replicó molesto Valentiniano—. No es la primera vez que te escucho argumentos semejantes. Si continúas acusando a los oficiales y senadores cristianos sólo por su fe, conseguirás que la muerte te alcance en una emboscada, o a traición mientras descansas, o si te ofrecen a beber agua envenenada. ¡Quién sabe! Lo único cierto es que no siempre me encontraré a tu lado para proteger tu culo de pagano.
Máximo deseaba cortar el desagradable rumbo de aquella conversación, así que intervino a favor de Valentiniano.
—Dice la verdad, primo. Deberías escucharle. Joviano y la mayoría de los galileos te detestan. Adoras a Mitra tanto como el difunto Juliano veneraba a Helios y tienes el respaldo de muchos soldados. Para algunos representas una amenaza. Deberías mostrarte más prudente si quieres continuar vivo.
—Estoy más que harto de vigilar mi espalda tanto como a los persas. Tengo la sensación de que, hagamos lo que hagamos, nuestros huesos se pudrirán en esta tierra maldita —replicó huraño—. Mataría por un poco de agua y comida.
—Creo que no será necesario —sonrió relajado Valentiniano—. ¡Mirad! Los exploradores han encontrado el camino a la ciudadela de Dura. ¡Estamos salvados!
El oficial señaló hacia el horizonte. Varias decenas de jinetes blandían sus armas en dirección a ellos.
—¡Nunca me he alegrado tanto de ver a unos tipos armados cabalgando hacia nosotros! —rió Teodosio, uniéndose a los gritos de sus compañeros.
La buena nueva pronto se extendió entre las filas del ejército y los abrazos mezclaron en confusa masa a oficiales y soldados, caballeros y escutarios, arqueros moros y mercenarios germanos. Aquella misma tarde acamparon dentro de los muros de la ciudadela junto al Éufrates, el río que les separaba de su definitiva seguridad y al que se arrojaron hombres y bestias en atropellada carrera para calmar su sed y limpiar sus culpas.
Después de unas horas de descanso los soldados bromeaban entre risas, conjurando así la suciedad de un camino manchado por el abandono de muchos de los suyos en la huida. Atrás quedaron los heridos, las seis largas jornadas en las que sobrevivieron comiendo hierbas amargas y bebiendo la sangre de sus propios caballos. Atrás dejaron, también, armas, bagajes y, con ellos, a los hombres, mujeres y niños que debían proteger. Ése fue el panorama de su retirada, una huella de deshonor que quedaría para siempre marcada a fuego en sus almas.
Declinaba ya el sol cuando los tres amigos se separaron. Mientras Valentiniano se ocupaba de establecer los turnos de la guardia del emperador Joviano y Máximo comprobaba personalmente el estado de los almacenes de Dura para repartir entre las tropas algo de alimento, Teodosio, más perezoso que sus compañeros, remoloneó disfrutando un poco más del frescor del río.
Con las manos acariciando la tersura del agua, cerró los ojos y descansó un instante, recostado junto a la orilla del Éufrates. Las imágenes de los sucesos de las últimas semanas le asaetearon. Recordó la muerte en batalla del emperador Juliano, las discusiones entre los generales y senadores para elegir un sucesor esa misma noche, el profundo abismo que separaba las opiniones de los que oraban a Cristo de las de los oficiales paganos, el momento en el que incapaces de llegar a un entendimiento que salvase sus diferencias optaron por nombrar a Joviano para que les guiara hasta que alcanzaran la frontera. Se removió inquieto. Nunca le había simpatizado aquel tipo alto, desgarbado, de rostro insulso y maneras torpes que ahora ocupaba el trono. Cierto que su gobierno terminaría pronto, tal fue el pacto sellado sobre el cadáver aún caliente de Juliano: apenas cruzaran el gran río y se encontrasen a salvo, elegirían un nuevo y definitivo Augusto.
Un oficio para el que no faltaban candidatos, algunos de noble estirpe, otros puros advenedizos de genealogía oscura, savia nueva frente a savia vieja. Ahí se encontraban altivos abanderados de la realeza de linaje, soberbios Rómulo y Remo amamantados por la loba capitolina en sus delirios de grandeza.
El nuevo emperador, fuera quien fuese, además de rancios antepasados, necesitaría legiones, y las legiones rezaban a Mitra, pero también requeriría apoyos entre el sacerdocio cristiano, cada vez más poderoso en todas las provincias romanas, y no olvidarse de contentar al mismo tiempo a un pueblo que repartía sus esperanzas entre tantas divinidades como dioses compartían el Olimpo.
Un Olimpo, el de sus reflexiones, del que le sacó el ahumado aroma de la carne de cordero asada que Máximo sostenía junto a su nariz. Sin que pudiera evitarlo, la boca se le llenó de saliva. Se incorporó con presteza del suelo, arrancando de las manos de su primo aquel manjar para devorarlo en un par de bocados.
—Ten cuidado, tanto alimento puede reventarte —bromeó Valentiniano.
El tribuno se sumó a sus compañeros. Saciada el hambre, al menos en parte, disfrutaron de la puesta del sol que ensangrentaba el horizonte. Pronto las estrellas se apoderaron del firmamento. Máximo señaló una que dejaba a su paso una cola brillante.
—Miradla. ¿No resulta hermosa?
Teodosio sonrió al responderle. Aquella luz les había acompañado durante toda la empresa de Partia, aunque Máximo no hubiera advertido su vigilante presencia.
—Depende de para quién. Muchos consideran estos signos como un mal augurio, el anuncio de tiempos difíciles.
—Tonterías —bufó Máximo.
Valentiniano se recostó sobre la tierra, para observar mejor el cielo.
—Quizá no. He oído que ciertos profetas anuncian el fin del mundo porque en varios lugares del Imperio han nacido en los últimos años bestias sin cabeza, y los paganos, perros supersticiosos, advertís que se aproximan años plagados de muerte y destrucción. ¿Es cierto?
Teodosio descansó a su lado.
—Depende. Puestos a imaginar, imaginemos juntos —divagó—. A ver, si computamos a partir de vuestro desconocimiento del año exacto en el que vino al mundo Jesús, podemos suponer, sin que ninguno de esos sacerdotes vuestros nos contradiga, que quizás en unos meses se cumplirá el 365 aniversario de su llegada. O el 366, tal vez el 364, el 370…
Al ver sus caras de incredulidad, Teodosio se rió a carcajadas. Ofendido, Valentiniano le sacudió una suave patada.
—¿Ves, cristiano? Con vosotros es muy difícil entenderse —bromeó.
—De acuerdo, quedémonos con tu 365. ¿Qué pasa con él? —aceptó de mala gana su amigo.
—Pues que 365 es el número sagrado de Mitra.
—Mira qué bien —intervino Máximo, a quien aburría aquel juego.
—¡No me interrumpas, hombre! Lo cierto es que nuestra religión afirma que el final de los tiempos quedará fijado en tal fecha. Pero os recuerdo, romanos, que nos hallamos en el 1116 ab urbe condita y ni siquiera nosotros tres nos ponemos de acuerdo a la hora de rezar. Imagínate a la de profetizar absurdos.
Valentiniano le miró con profundo interés. Durante años, habían compartido noches en vela en casi todos los campamentos de la frontera del Imperio. Teodosio representaba para él lo más parecido a un hermano con el que poder compartir confidencias, esperanzas y miedos. Sin embargo, durante todo aquel tiempo los dos habían evitado siempre hablar de religión por respeto a las creencias del otro. Una regla que acababa de romperse.
—Háblame de tu dios, Teodosio.
—Creo que me confundes con uno de vuestros sacerdotes, místico galileo. Jamás he buscado que te conviertas a la verdadera fe, y, a estas alturas del camino, te conozco lo suficiente para saber que nada que te explique hoy te hará cambiar, mula tozuda.
Teodosio rodó sobre sí mismo para alejarse de las previsibles iras de Valentiniano que, más rápido, volvió a ejercitar puntería en las posaderas de su amigo.
—¡Me rindo! —rió—. ¿Qué quieres saber?
—Todo. Jamás me has contado nada de vuestros ritos. Puedes hablar con libertad, nuestros labios quedarán sellados. ¿Cómo adoráis a Mitra? ¿Quién es? El halo de misterio forma parte del encanto de vuestro credo. Se dice que los Mitraicos mantenéis ocultos vuestros secretos en las cavernas donde oráis, como los osos de vuestra patria.
—Dos milenios antes de que viniera al mundo el Nazareno —gruñó Teodosio, mosqueado—, Mitra ya gobernaba el universo. Nosotros lo adoramos bajo diversas formas: como el joven que sacrifica el toro primordial o en su calidad de señor del firmamento. Hacedor del cielo y la tierra, controla los ciclos del tiempo, las estaciones y permite que la vida progrese, crezcan los árboles, germinen las espigas y nazcan las bestias. Es el dios de la justicia y la veracidad, de los pactos entre hermanos, del honor entre los soldados, el protector en la batalla, el que nos exige lealtad hasta la muerte, el que llama a saldar cuentas con el enemigo sin detenerse en la crueldad de la venganza, el que obliga a cumplir nuestro deber hacia los camaradas con disciplina y fidelidad. También es el Buen Padre que nos cuida y tutela con su millar de espías de aguda mirada, que velan por nuestras almas inmortales, el que nos protege desde su palacio celeste de mil columnas.
—En definitiva: a lo que parece es el dios perfecto para el ejército —resumió Valentiniano pensativo—. ¿Y cuál es la finalidad de la vida según vuestros sacerdotes?
—Tratamos de aprender de nuestras propias experiencias para que, cuando nos llegue la muerte, el peso del bien supere al del mal que hayamos podido causar. —Pues como nosotros…
—No —sentenció Teodosio, poco dispuesto a equiparse con un cristiano—. Porque cuando uno de sus hijos muere, Mitra le enseña la vía hasta las siete esferas, donde renacerá hasta completar su propio camino y convertirse en un espíritu puro. Siete veces encarnamos y siete morimos. Para que no se pierda el alma, le muestra en el cielo su señal cada noche.
—¿Ah, sí? ¿Para los muertos existe un camino de Mitra? —Se entrometió
Máximo.
—Claro: la Vía Láctea —señaló el cielo tachonado de estrellas—. Cada una de las luces que la conforman es el espíritu de un creyente que peregrina. Su reflejo en la tierra corresponde con la vía que comunica Burdigala con Legione, en Hispania, y que desde allí llega hasta el Océano de los Muertos: el mar del fin del mundo, el finis terrae. Las almas no tienen ojos, por eso durante su peregrinar deben guiarse por su intuición para encontrar la ruta adecuada. Si el espíritu mantuvo en vida su pureza, hallará con éxito el mar, si no, terminará en la mismísima boca del infierno.
—Francamente, si eso es todo, en su esencia no nos diferenciamos mucho de vosotros —se encogió de hombros Valentiniano—, porque los discípulos de Cristo sabemos que nuestro propio camino debe seguir el código de bondad, paz, amor y respeto predicado por el Maestro en Galilea, aunque no creamos en la reencarnación; o no todos, al menos.
—¿Vosotros paz y amor? —Escupió al suelo Teodosio—. ¡Y un cuerno! Llevamos cincuenta años matándonos por vuestra culpa, cristiano. Vuestro venerado emperador Constantino, que espero que se queme en cualquiera de los infiernos que haya, nos dejó una herencia envenenada al tolerar el culto galileo.
—Fue un santo.
—Fue un mal padre y un peor esposo, tú lo sabes. Fiado en una mentira condenó a muerte a su primogénito y no le tembló la mano a la hora de sentenciar a su segunda mujer.
—Pero se arrepintió en el lecho de muerte, ¿no? —dudó Valentiniano.
—¡Claro! Vuestros sacerdotes le prometieron la salvación a cambio de convertirse… Se vendió al mejor postor —le provocó Teodosio.
—Nosotros no tenemos siete oportunidades para fallar. A ti querría verte juzgado por una sola existencia.
—Creo que, por aguantar tantos años tus peroratas, ya he logrado la salvación eterna.
—Falta que te ganemos para Cristo en el último momento.
—No, eso no lo verán tus ojos —sonrió.
—Desde luego, no me gustaría. Te quiero demasiado, maldito cabrón.
—Y yo a ti. Antes me dejaría matar que permitir que te hicieran daño.
—¡Qué ternura! —les interrumpió el pesado de Máximo—. Si queréis, me marcho y os dejo solos para que podáis continuar en la intimidad.
Ambos amigos se abalanzaron entre risas sobre Máximo para arrojarle al río, pero éste consiguió zafarse de sus brazos con rapidez. Valentiniano y Teodosio se abrazaron con camaradería, invitando a su presa a sumarse a ellos. Volvieron a acomodarse en el suelo.
—Acepto lo de Constantino, pero su madre, Elena, sí que fue una santa —regresó al tema Valentiniano.
—¿Y desde cuándo las virtudes de los padres las heredan sus hijos? La sucesión mal resuelta de tu admirado Constantino nos condujo a nuevas guerras civiles: romanos contra romanos, mientras nuestros enemigos contemplaban el espectáculo divertidos.
—Lo sé. Tu padre, Arcadio, murió por culpa de esas luchas fratricidas.
Incómodo, Teodosio apretó los dientes, desviando la mirada. Aquello era un golpe bajo, así que Valentiniano se disculpó. Sabía que su compañero se consideraba, en cierta medida, responsable de la muerte de su progenitor, aunque nunca le había aclarado el porqué. Tampoco aquella noche habría de hacerlo.
—¿Y qué me decís de Juliano? —preguntó Máximo.
—Un gran hombre —suspiró Teodosio.
—¡Un loco! —sentenciaron al unísono Valentiniano y Máximo.
—Ciertamente, no resultará fácil encontrarle un sustituto adecuado al que obedecer.
—O a quien matar para ocupar su puesto —sonrió a la noche Valentiniano.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Antigua
Periodo: Imperio Romano
Acontecimiento: Varios
Personaje: Varios
Comentario de "La profecía de Jerusalen"