Rojo amanecer en Lepanto
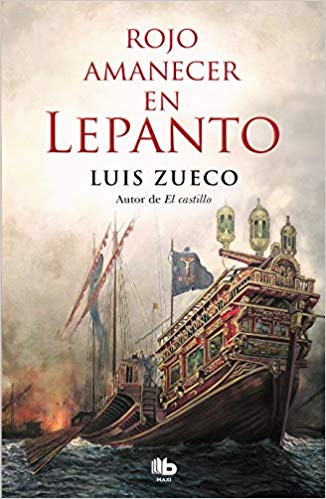
Rojo amanecer en Lepanto
CAPÍTULO I
LOS TRES PRÍNCIPES
Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares
Agosto de 1560
Corría el final del verano cuando bajé caminando por las escaleras del Palacio Arzobispal impaciente y ansioso por conocerle. Se había convertido en una de las personas más intrigantes del Imperio. La curiosidad me invadía por dentro desde el día que conocí que íbamos a estudiar juntos. Se escuchaban comentarios sobre él en todos los rincones de Madrid. Muchos se burlaban llamándole a escondidas Jeromín, apodo que le habían puesto en su niñez sus padres adoptivos. Otros rumoreaban sobre quién era su madre, si una noble flamenca o una plebeya protestante. Demasiados rumores acerca de un mozo de tan sólo catorce años, por mucho que fuera hijo de mi abuelo materno, el emperador Carlos V. Algunos no entendían que hubiera aparecido de repente: ¿por qué el emperador había desvelado el secreto? ¿Qué razones podía tener?
La mayoría no le tenían en consideración, ¿qué se podía esperar de alguien educado en los campos de Leganés?
Mi bisabuelo, el sumo pontífice Paulo III, me aconsejó una vez que no juzgara a nadie ni por sus orígenes, ni tampoco por los medios con los que había logrado sus fines. Según me enseñó, cada cierto tiempo surgen hombres excepcionales, que no pueden ser juzgados ni por su procedencia ni su edad; son individuos capaces de cambiar el rumbo de la historia. Mi bisabuelo había sido el cardenal más joven de su época, gracias a que su hermana Julia fue la amante del papa Alejandro VI, el papa Borgia.
A pesar sus consejos, la realidad de este siglo XVI es que los apellidos pesaban más que en ninguna época anterior. Yo era buen ejemplo de ello, ya que he de reconocer que parte de mi fama venía de un hecho sin parangón en toda la historia de la cristiandad: por mis venas corría sangre real y pontificia. Por parte materna, mi abuelo era el emperador, Carlos V, y por la familia de mi padre, mi bisabuelo era el sumo pontífice, Paulo III.
Mientras caminaba hacia el encuentro pude recordar que hacía unos meses había podido ver un retrato del muchacho que estaba a punto de conocer. Lo había realizado, a finales del año pasado, el valenciano, aunque formado en Lisboa y Flandes, Alonso Sánchez Coello, pintor de cámara del rey. Aquella pintura había sido muy importante, ya que había tenido la misión de presentar al nuevo hijo del emperador a toda su familia. Y, según lo que había pintado el maestro, no había duda de que el hijo secreto de Carlos V era un Habsburgo.
Antes de terminar de bajar la escalinata ya divisé la comitiva esperándome. En ella estaba el hijo de nuestro gran rey Felipe, el príncipe Carlos. El rey había insistido en que los tres estudiáramos juntos en la Universidad de Alcalá de Henares. Al príncipe parecía encantarle la idea. El heredero al trono de España no era una persona fácil, ni solían agradarle en demasía los personajes de la corte, pero por una vez en su vida iba a elegir a un buen amigo, quien, llegado el día, le haría el mejor regalo que su alma y su país podían desear.
El resto de la comitiva estaba formada por Honorato Juan, destacado humanista y supervisor del plan de estudios de la universidad, el rector de la universidad y el director del Colegio Mayor de San Ildefonso. Todos ellos aguardaban mi llegada para ir al salón principal.
El príncipe me miró sonriente; él ya le conocía. Según me comentó días atrás, lo había visto por primera vez en la fiesta de bienvenida que se dio a la reina Isabel de Valois en Guadalajara. Aunque no llegaron a intercambiar palabra.
Entramos en el salón principal del Palacio Arzobispal, una hermosa sala con una techumbre de madera policromada. El palacio fue construido hace medio siglo por el cardenal Jiménez Cisneros, al igual que la propia universidad. En medio del salón había un grupo de cortesanos, entre quienes destacaba un hombre moreno, con el pelo muy corto y peinado hacia atrás, que tenía una expresión recta y seria, con una mirada tan melancólica como llena de fuerza. Esa mirada que con el tiempo me acostumbré a ver en todos los soldados de los tercios y en mi propio rostro, y que era mezcla de tristeza y del más estricto sentido del honor. Vestía un traje completamente negro y austero, al más puro estilo castellano. Se trataba de don Luis de Quijada, ayudante de cámara del emperador, que se había encargado de cuidar, en secreto, del muchacho en Villagarcía de Campos, cerca de Valladolid.
El rey Felipe le había pedido personalmente que llevara al joven a Alcalá. Al llegar ante la comitiva, detrás de don Luis de Quijada, apareció un mozo casi de mi misma edad, de piel pálida y cabello rubio, de buen aspecto y con un indudable parecido al emperador: se trataba de don Juan de Austria.
El rector saludó a su excelencia, don Juan, quien no había recibido el grado de alteza por parte del rey. Algo extraño de entender, ya que se le había aceptado en la familia real. Por el contrario, más extraño era que se le hubiera concedido ya el medallón del Toisón de Oro, la orden de caballería más prestigiosa de Europa, a la temprana edad de trece años.
Había sido una noticia que se había comentado en todos los rincones de la cristiandad. Nada más y nada menos que la mítica orden del Toisón de Oro, que fue creada en el siglo XIV por el mítico rey borgoñés Carlos el Temerario. ¿Sería aquello una señal del destino? El tiempo, que lo juzga todo, nos lo haría saber muy pronto.
Don Juan saludó a Honorato, al rector y a su alteza de manera tan firme como inapropiada. Sin duda, no había sido educado para tan riguroso protocolo. Cuando llegó mi turno, se acercó a mí y me miró profundamente a los ojos.
—Buenos días, don Juan —le dije en tono solemne—. Soy Alejandro Farnesio, príncipe de Parma y sobrino de vuestra excelencia.
—Es un placer, don Alejandro. Tengo entendido que vamos a estudiar juntos en esta universidad por deseo del rey.
—Eso me han dicho, ¿y qué vais a estudiar? —le pregunté intrigado.
—No lo he decidido aún, ¿qué me aconsejáis?
—Don Juan estudiará teología, como le hubiera gustado a su padre —intervino el rector.
—Estudiará lo mismo que sus altezas, como me ha indicado personalmente su majestad —señaló don Luis de Quijada.
Don Luis de Quijada mantuvo sus ojos clavados en los del rector, parecía que el castellano no iba a permitir que apartaran a su protegido de la carrera militar y política. El hombre que había educado a don Juan desde que llegó a Valladolid, proveniente de los campos de Leganés, iba a intentar protegerlo también en Alcalá de Henares.
—Venga, don Juan, vayamos a comer, ¡tengo hambre! —afirmó su alteza, don Carlos, ajeno a la discusión.
El príncipe parecía vivir siempre en un mundo propio, ajeno a todo lo demás. Acudimos al comedor principal del Palacio Arzobispal, donde se había preparado
una espléndida comida para la ocasión. Don Juan se sentó al otro lado de la mesa, y permaneció todo el tiempo junto a don Luis de Quijada. En medio de la comida nos intercambiamos varias miradas.
Yo me preguntaba cómo sería aquel chico tan pálido, que resultaba que era mi tío, ya que mi madre era hija ilegítima del emperador, exactamente igual que él. No sé si eso influyó, o fue nuestra similar edad, ya que sólo nos llevábamos dos años, pero desde aquel primer día presentí que íbamos a entendernos muy bien.
Ninguno de los tres príncipes estábamos en Alcalá por casualidad. Yo era muy consciente de ello, a pesar de mi juventud ya había vivido en la corte del ducado de Parma con mi padre, Octavio Farnesio. Había estado en el Vaticano en el lecho de mi bisabuelo, Paulo, horas antes de su muerte; en la corte del Imperio en Bruselas, donde había visto desfilar lo más selecto de la política europea, príncipes y grandes señores de todos los rincones de la cristiandad. Había permanecido durante un breve periodo de tiempo en Londres, donde había llegado a acariciar la mano de la insensible reina María Tudor. Después había vuelto a Bruselas para sufrir en mis carnes las luchas de religión que azotaban Europa en aquel siglo XVI. Ahora me encontraba en la corte de España, establecida recientemente en la ciudad de Madrid, y que rebosaba grandeza y poder, a la vez que la austeridad propia del catolicismo más devoto de los Austrias.
No conocía Alcalá de Henares. La primera ciudad española que visité fue Valladolid, y mi primer recuerdo de España son los amplios campos de Castilla, regados por el sol más abundante que mis ojos llegaron a ver nunca. ¡No hay un cielo más hermoso que el de Castilla! Sin embargo, no todo fueron buenas noticias a mi llegada a tierras castellanas, ya que asistí a uno de los más grandes autos de fe que se recuerdan y eso era mucho decir en el país de la Santa Inquisición.
Fue el 8 de octubre de 1559 y no hubo piedad con los infieles, no debía haberla. Allí vi lo implacable que podía llegar a ser el rey Felipe II con los enemigos de Dios. La lucha contra la herejía era el único punto en común que habían tenido el emperador Carlos V y los españoles. Este entendimiento entre los Austrias y el pueblo parecía que no se rompería nunca. La lucha implacable contra la herejía, o toda mínima aproximación a ella, fue durísima. La época de la tolerancia medieval quedaba ya muy lejos. Expulsados los judíos y los moriscos, ahora el peligro lo suponían los cristianos nuevos, descendientes de conversos, que la Inquisición buscaba, vigilaba y castigaba. El hombre que personificaba la más dura cara de la Inquisición era precisamente el nuevo inquisidor general, Fernando de Valdés, arzobispo de Sevilla.
Durante todo ese primer día no pude quitar la vista de don Juan. Aquel rostro pálido y perdido escondía muchos secretos. Si mi corta vida ya estaba llena de viajes y aventuras, la de don Juan era comentada en todas las cortes de Europa. Era hijo ilegítimo del gran emperador Carlos V y una mujer llamada Bárbara de Blomberg, de la que nada bueno se decía en la corte ni en ningún lugar del Imperio. Había permanecido ocultado durante sus primeros años en su natal Ratisbona, en el sur de Alemania. Al cumplir los tres años, el emperador ordenó trasladarlo en el más absoluto secreto, cerca de su lado. El niño fue confiado al hogar de un violinista de la corte en el pequeño pueblo de Leganés.
Según había llegado a mis oídos por mediación de algún estudiante de la universidad, sus padres adoptivos no le prestaron demasiada atención: habían encargado a un sacerdote ser su preceptor, pero tampoco éste dedicó mucho tiempo a su educación. Fue un sacristán quien le enseñó a escribir y leer vagamente e incluso fue quien le llevó a la escuela de Getafe, que era el pueblo más cercano donde podía estudiar. Aunque su educación distaba mucho de ser comparable a la mía, había algo que envidiaba de aquel muchacho. Él había podido jugar con los niños de su edad por las calles de Leganés, saltar y correr por el campo, disfrutar de una dulce niñez, y eso se reflejaba en su rostro. La inocencia aún se percibía en sus gestos, al igual que una vitalidad insultante que pronto se transformaría en ambición.
Los primeros días en Alcalá fueron tranquilos. Las clases teóricas empezaban la semana siguiente, por lo que todavía existía la posibilidad de disfrutar del tiempo libre. Algunos de los estudiantes aprovechaban para salir a cabalgar por la ribera del Henares, otros salían a cazar al norte, cerca de Guadalajara, o incluso hasta La Alcarria.
Una de esas tardes fui al establo con la última carta que mi madre me había escrito desde Bruselas. La situación en Flandes empeoraba por momentos, era como una enfermedad que avanzaba lentamente y de la que por entonces sólo se sentían algunos leves síntomas.
Mientras los estudiantes montaban los caballos con una estimable destreza, me senté en un banco que había cerca del establo con la carta de mi madre entre las manos. Había empezado a leerla cuando oí unos pasos que se acercaban. No presté mucha atención, pensé que sería alguno de los mozos que venía a dar de comer a los caballos, pero al poco tiempo vi una sombra que se proyectaba sobre mí.
—¿No montáis, Alejandro? —preguntó don Juan mientras se acercaba, intentando ver qué estaba leyendo.
—No, hoy no tengo ni las ganas ni las fuerzas.
—¿Malas noticias? —Don Juan pronto adivinó que era una carta lo que se hallaba en mis manos—. ¿Quizás de vuestro padre?
—No, de mi madre.
—Vos sois italiano, ¿verdad?
—Así es —respondí, extrañado por la pregunta.
—Yo no he estado nunca allí, ¿cómo es la vida en Italia? Pronto me di cuenta de que don Juan era muy curioso.
—¿Por qué lo preguntáis?
—Porque vos sois príncipe de Parma y tengo gran interés en saber por qué los estados italianos se odian entre sí. —Me sonrió.
No pude más que reír. Además de curioso, parecía que aquel muchacho era bastante gracioso. Y no andaba descaminado en sus comentarios, ya que era bien cierto que las guerras, los celos y las maquinaciones cobraban en Italia un sentido diferente al de resto del mundo.
Don Juan se sentó a mi lado, esperando mi respuesta.
—Es más sencillo de lo que parece: el enfrentamiento entre las dinastías de los Habsburgo y de los Valois ha encontrado en Italia el teatro perfecto para sus representaciones bélicas. A los italianos nos gusta pelear, aunque sea entre nosotros.
—Yo pensaba que se os daba mejor la pintura que la guerra.
—Je, je. Nos gustan ambas por igual —le dije sonriendo—. También nos gustan las mujeres.
—Entonces no os diferenciáis tanto de los españoles —repuso don Juan mientras me devolvía la sonrisa.
—Claro que no. A excepción de los Estados Pontificios y la Serenísima, los demás estados, el Milanesado, el Reino de Nápoles y el de Sicilia, están en manos del rey Felipe; y otros como Génova y Parma le son totalmente leales.
—¿Y vos? ¿Es Parma leal al rey?
Las preguntas de don Juan eran tan afiladas como la hoja de un buen acero toledano.
—¡No lo dudéis ni por un momento! —respondí molesto por la impertinente pregunta.
—No lo dudo, Alejandro, sólo quería saber si las relaciones entre España y la casa de Farnesio habían gozado siempre de tan buena salud como la de estos días — dijo en un intento de disculparse—. La lealtad y el honor son lo más importante en esta vida.
No creo que hubiera pretendido ofenderme, el problema es que en el pasado la familia Farnesio había tenido duros enfrentamientos con el emperador. Con mucho esfuerzo habíamos conseguido que nuestro apellido tuviera los honores que se merecía, y era un gran orgullo para mí ser su representante en la corte.
Seguíamos hablando cuando don Luis de Quijada se aproximó para despedirse de su protegido.
—¡Juan! Debo marcharme, espero que te comportes tal y como yo te he enseñado. El rey te tiene en gran estima y no puedes defraudarle —le dijo en tono muy serio don Luis—, ¿entendéis?
—Confiad en mí —respondió don Juan.
—Hasta pronto —se despidió don Luis de Quijada.
La cara de viejo castellano tuvo una leve intención de mostrar algún tipo de gesto de tristeza, pero aquel rostro había sido esculpido en los duros campos de batalla de Italia y Francia, y ya no era capaz de expresar sentimientos. Sin embargo, no dudó de que don Luis de Quijada sintió una gran tristeza al separarse de su ahijado.
Al mirarle a los ojos, pude ver la enorme sombra de melancolía que inundaba a don Juan, quien, al darse cuenta de que le estaba observando, intentó cambiar la expresión de su rostro.
—¿Le tenéis mucho aprecio a ese hombre? —le pregunté.
—Ese hombre es lo más cercano a un padre que yo he conocido, Alejandro —me respondió con un gesto de rabia en el rostro.
—Pensé que os habíais criado en Leganés.
—¡Leganés! Casi no guardo recuerdos de mi estancia en Leganés. Las clases con un sacristán, las carreras y las peleas con los niños del pueblo y poco más. Mi verdadera niñez la he pasado en Valladolid.
Sin duda, nuestras vidas habían corrido por caminos totalmente distintos, para terminar encontrándose ahora.
—Supongo que Valladolid fue un gran cambio respecto a la pequeña Leganés — sugerí.
—Sí, Valladolid era el lugar donde por entonces residía la corte en España y estaba lleno de mercaderes, embajadores extranjeros, la alta nobleza de Castilla, artistas de todo tipo y muchos soldados.
—Os entiendo perfectamente. Yo viví en Bruselas cuando la corte estaba instalada allí; mi madre tenía una gran influencia sobre el rey en aquella época —le comenté.
—Cuando llegué a Valladolid era la hermana del rey, doña Juana, quien regentaba el Reino de Castilla, y Luis de Quijada tenía muy buen trato con ella. —Don Juan no parecía muy contento de estar en Alcalá.
Parecía ser que había más similitudes en nuestras vidas de las que aparentaba a una primera vista, a pesar de que ambos habíamos vivido en lugares muy diferentes.
Cuando volvíamos a cenar por la calle Mayor nos alcanzaron por el camino el príncipe Carlos y sus criados.
—¿Qué tal están vuestras mercedes? —preguntó el príncipe.
—Muy bien, alteza —respondí yo.
—Ha sido una tarde terriblemente aburrida —comentó el príncipe.
—¿Qué os parece una carrera hasta el palacio? —preguntó don Juan a su alteza.
—¿Una carrera? —El príncipe dudó unos instantes—. ¡Claro! ¡Puede ser divertido!
Antes de que pudiera darme cuenta, los dos salieron corriendo en dirección hacia el palacio, con los criados de don Carlos persiguiéndolos. No hice ningún ademán de seguirlos, pero escuchaba perfectamente los gritos y risas del príncipe, algo que no solía ser muy normal en su alteza.
Cuando llegué al palacio, ambos estaban tirados en el suelo de la explanada entre los dos torreones, exhaustos por el esfuerzo.
—¿Quién ganó? —pregunté.
—¡Yo! ¡He ganado yo, Alejandro! —respondió el príncipe, que se levantó con ayuda de sus criados, quienes habían acudido al verlo llegar.
El príncipe era una persona de constitución débil y muy delgada. Solía enfermar con facilidad. Me extrañó mucho que él hubiera ganado a don Juan.
—¿Os habéis dejado ganar? —le pregunté en voz baja cuando el príncipe ya se había introducido en el palacio.
—¿Yo? En absoluto —contestó mientras él también entraba en el edificio.
Pasaron rápidamente los primeros días en Alcalá y las clases empezaron. La universidad era apasionante; había sido una gran idea enviarme aquí, don Juan era un estupendo compañero de estudios. En las clases más teóricas era evidente que mi nuevo amigo se aburría, pero en las de retórica y, sobre todo, en las de carácter deportivo, como la esgrima y la hípica, era tan bueno o más que yo. El príncipe Carlos acudía exactamente a las mismas clases que nosotros, pero su nivel intelectual era bastante bajo. Había veces que nos daba lástima, cuando no podía seguir una argumentación, o cuando no entendía una cuestión. No era mal jinete, sin duda, pero su constitución era débil y a veces temíamos por su físico, en especial cuando intentaba seguirnos. Nos sentíamos con la obligación de protegerle, no en vano era el heredero a la corona de España.
El príncipe no era excesivamente inteligente, pero nos tenía mucho aprecio, y siempre nos trataba con cariño. Nunca tenía una mala palabra con nosotros, en cambio era frecuente que se volviera como un animal con los criados y que los azotara. Sabíamos que no paraban allí sus arrebatos de violencia, en parte porque él mismo nos lo confesaba. Como, por ejemplo, cuando vino un día asegurando que había cortado el cuello a doce gallinas, u otra ocasión en que declaró que iba a matar a un estudiante porque le había mirado mal. Pero también porque había días que le veíamos azotar a su caballo sin compasión, y después continuar con uno de sus sirvientes personales como si de un animal se tratase. El príncipe Carlos era terrible cuando se enfadaba.
Poco a poco, la amistad entre nosotros tres fue creciendo, y por los pasillos de la universidad nos llamaban «los tres príncipes».
Era habitual que don Juan nos relatara aventuras de su infancia; yo les contaba cómo era la vida en Italia y Bruselas, mientras el príncipe escuchaba y nos informaba de las últimas noticias de la corte.
Uno de esos días, don Juan nos contó las peripecias que había vivido para llegar al castillo de Villagarcía de Campos.
—Don Luis de Quijada, por entonces ayudante de cámara de Carlos V, no estaba aquel día, pero sí su mujer, doña Magdalena de Ulloa, quien me esperaba en la puerta de la fortaleza —nos empezó a relatar don Juan.
Según contaba don Juan, doña Magdalena de Ulloa le había tratado siempre como si fuera hijo suyo. Era una mujer a la que le gustaba mucho coser y bordar; todas las camisas que tenía don Juan se las había bordado ella. Debía ser todavía joven y bella, de muy alto linaje, culta y recatada. Fue ella misma quien se dedicó a educarle con la ayuda de dos capellanes.
—Solíamos acudir a la cercana Medina de Rioseco, donde se celebraban grandes ferias, a donde venían mercaderes de todo el mundo —contaba don Juan.
—¿Y quién os enseñó a montar? ¿Don Luis de Quijada? —preguntó el príncipe Carlos.
—No, fue su escudero. Me enseñó a montar y a luchar, pero no quiero aburriros con mis historias. Alejandro tiene más que contar —dijo mientras me señalaba—. Él ha estado en Londres y Bruselas, en Parma y Roma, y en tantas otras ciudades. No creo que le interese lo que pueda contarle yo.
—No os confundáis, don Juan. A diferencia de vos, yo sí he conocido siempre quiénes eran mis padres, pero éstos, en muchas ocasiones, olvidaron quién era su hijo
—le repliqué.
Mi infancia tampoco había sido nada fácil.
—No digáis eso, Alejandro. Entended que vuestros padres son dos personas de Estado. Yo lo he vivido, don Luis de Quijada nunca estaba en el castillo. Sí es cierto que cuando venía no dudaba en contarme todo lo que sucedía en la corte —me dijo don Juan, muy comprensivo—. ¿Sabéis lo que sucedió un día en que precisamente don Luis de Quijada había llegado de Alemania?
—¿El qué? ¡Contadme! —pregunté.
—Hubo un incendio en el castillo, la realidad es que media fortaleza fue pasto de las llamas. Don Luis de Quijada, en vez de preocuparse de su posesión, no dudó en poner en juego su vida para salvarme. Doña Magdalena no sabía quiénes eran mis padres y aquella misma noche la oí gritarle a don Luis que si acaso yo era un hijo suyo —contó don Juan entre risas.
Sus historias se convirtieron en una costumbre; el príncipe y yo mismo disfrutábamos mucho de su compañía. Y no sólo nosotros: pronto se hizo muy popular entre los demás alumnos. Era alegre y activo. Me sorprendió lo bien que montaba a caballo y apuntaba maneras de saber cómo manejar la espada. Tenía mucha energía, y en sus ojos brillaba un destello que no podía ser otra cosa que un peligroso signo de ambición.
Después de clase solíamos pasear por Alcalá, por la calle de los Libreros y la calle Mayor. No acostumbrábamos a salir del recinto amurallado, aunque nos gustaba acercarnos a la Puerta de Madrid a ver a los carruajes que salían hacia la nueva capital. El príncipe, normalmente, permanecía más tiempo en palacio, ya que tenía más obligaciones que nosotros y además era más propenso a cansarse, por lo que debía reposar con frecuencia.
La ciudad estaba llena de estudiantes de la universidad, casi todos hijos de hidalgos y nobles. Gente de bien que esperaba hacer carrera en los reinos de España. En aquel momento, España era el mayor imperio del mundo conocido; el oro y la plata llegaban en barcos bien cargados al puerto de Sevilla bajo la vigilancia del Consejo de Indias. Los franceses, siempre molestos, estaban perdiendo fuerza en Italia, que era donde se luchaba. Lejos quedaban ya los tiempos de Francisco I, cuando los franceses amenazaban cada mañana con atacarnos. Los tercios de España eran la infantería más poderosa e invencible de Europa, ningún ejército osaba hacerles frente. Por otra parte, los ingleses habían roto la vieja alianza que desde la época de los Reyes Católicos sostenían con España. Enrique VIII se casó con una de sus hijas, Catalina de Aragón, antes de perder el juicio y abandonar la fe católica y crear la herejía anglicana. A pesar de aquello, la alianza se había mantenido interesadamente para hacer frente a Francia.
Catalina había nacido precisamente donde nos encontrábamos ahora, en el Palacio Arzobispal. Isabel la Católica apreciaba mucho aquel lugar, no en vano allí se había celebrado el primer encuentro con el descubridor de las Américas, don Cristóbal Colón. También allí había nacido su hijo Fernando I, emperador en Viena. El cardenal Cisneros había seguido potenciando la ciudad con la creación de la universidad.
En las relaciones con Inglaterra, la muerte de María Tudor, esposa de Felipe II, había sido la excusa final para que la alianza saltara en pedazos. Los ingleses empezaban a acercarse a los herejes luteranos, sobre todo a los flamencos. Aunque no parecían suponer un gran problema para el gran Imperio español.
Una de las últimas tardes de septiembre, en la cual habíamos salido a pasear, caminábamos cerca del hospital cuando vimos como saltaba desde la ventana de una casa un zagal de nuestra edad con una destreza digna de envidiar. Cayó con sus dos pies bien firmes en el suelo y, acto seguido, corrió sin mirar atrás.
—¡Miguel! ¡Miguelín! ¿Dónde estás? ¿No te habrás vuelto a escapar? —gritaban desde dentro de la casa mientras el zagal corría hacia nosotros.
—Por favor, no digáis nada. Es mi madre, me quiere matar.
—¿Y eso por qué? ¿Qué habéis hecho? —le preguntó don Juan.
—Escribir —respondió el zagal asustado.
—¿Cómo habéis dicho? ¿Escribir? —Don Juan no entendía nada—. ¿Qué hay de malo en eso?
—A veces las palabras son más peligrosas que el más afilado de los aceros. En principio no tiene que haber nada de malo, pero el problema es qué se escribe y para quién se escribe. —El muchacho parecía muy nervioso—. Y yo he escrito una carta que no debía escribir para una persona que no la puede recibir.
—Explicaos, por Dios —repliqué yo.
—Le he escrito unos sonetos a Leonor, nuestra vecina, que me dobla la edad. Don Juan y yo no pudimos evitar echarnos a reír sin parar.
—¿Y qué hay de malo en escribirle una carta a una vieja mujer? No creo que ella se vaya a enfadar —le pregunté yo.
—Yo tampoco creo que se enfade, pero no es vieja, sino más bien joven y dulce. Y su marido es un animal, y no creo que esté tan contento de que haya escrito a su mujer.
—Entendido. Ven con nosotros —le dijo don Juan, mientras seguíamos oyendo los gritos de la madre de aquel zagal—. Vamos hacia el Palacio Arzobispal, allí no te encontrarán.
El muchacho era simpático y alegre, muy nervioso en su forma de hablar, aunque sus palabras tenían un sabor especial. No sé si escribía igual que hablaba, pero, en los veinte minutos que tardamos en llegar al Palacio Arzobispal, Miguelín nos contó todas las veces que había tenido que escaparse de conventos, tabernas y burdeles, que por su edad no debía frecuentar.
Según decía deseaba ser soldado, aunque su padre era cirujano. Nos contaba que se le daba mejor tirar de espada que manejar el cuchillo, y que no había manera más noble de ganarse la vida que disparando arcabuces contra todo infiel que se precie.
Hicimos tan buenas migas con Miguel que quedamos al día siguiente por la mañana para ir a pescar y a montar a caballo. Fue un día divertido, pero Miguel tuvo que marcharse pronto porque tenía que ver a un amigo suyo y ayudarle a escribir una carta para una tal María Clarisa. Antes nos recomendó un lugar para ir a beber un buen vino, una taberna en el centro de Alcalá que todo el mundo conocía como «la del Tuerto» y que se encontraba en el callejón de Peligro, llamado así por la cantidad de duelos que se celebraban allí.
Aquel local era un lugar pequeño y sucio, con clientela muy variopinta, donde los profesores no solían acudir. Era el típico lugar donde nosotros no debíamos estar, por eso nos encantó y empezamos a acudir con frecuencia.
Tenían vino manchego, de Toledo, porque el dueño era de La Mancha, un viejo soldado que había perdido un ojo en San Quintín. El vino no era malo y corría en abundancia, así que nos servimos dos buenas jarras y nos sentamos en una mesa al fondo de la taberna.
Hablamos un poco de nuestro nuevo amigo Miguel y de las clases, pero don Juan pronto empezó a hacerme preguntas más importantes.
—Tengo curiosidad, Alejandro: ¿cómo logró vuestra familia el ducado de Parma? —me preguntó don Juan mientras daba un trago a un buen vaso de vino.
Me sorprendió la pregunta. Don Juan era así de imprevisible; sin embargo, parecía que todo lo que hacía tenía siempre algún fin.
—Mi bisabuelo, el pontífice Paulo III, siempre pretendió para su familia el ducado de Milán.
—¡Milán! No era vuestro bisabuelo precisamente corto en sus ambiciones —dijo sonriendo—. Por algo llegó a ser papa.
—Efectivamente, no lo era —le respondí riéndome—. Aquello era ciertamente imposible.
El Milanesado era uno de los pilares de la política de España; era y es objeto de disputa permanente con Francia, quien también lo consideraba de su propiedad.
—¿Y qué pasó? —siguió preguntando don Juan.
—Como es lógico, el emperador Carlos V se negó a entregar una de sus más preciadas posesiones al hijo del papa. Pero mi bisabuelo era tan buen siervo de Dios como político, y consiguió obtener de la Iglesia los territorios que le negó el emperador.
—¿De Roma? —preguntó don Juan.
—Sí, el pontífice consiguió que la Iglesia cediera en el año cuarenta y cinco los ducados de Parma y Plasencia a su hijo Pedro Luis de Farnesio, mi tío —le respondí mientras buscaba mi vaso de vino para volverlo a llenar.
—Hace apenas quince años —puntualizó don Juan algo sorprendido.
—Por supuesto, el emperador y el propio Colegio de Cardenales estallaron en cólera. Incluso el gobernador de Milán amenazó con atacarnos. No en vano esos territorios habían pertenecido a su ducado en el pasado.
—¿Y desde entonces están los ducados en vuestra familia? —siguió preguntando don Juan.
—No, esa primera vez sólo duraron dos años en mi familia.
—¿Dos años?
—Sí, el gobernador de Milán pagó para que unos asesinos acabaran con la vida de mi tío, Pedro Luis de Farnesio. —Di otro trago al vino—. Los italianos no nos andamos con tonterías.
En ese momento de la conversación decidí no contarle a don Juan toda la verdad, ya que estaba seguro de que su padre, el emperador, apoyó la conspiración del asesinato de mi tío. En cambio, le conté que los ejércitos imperiales entraron en el ducado de Plasencia y se dirigieron a Parma.
—El emperador intentó recuperar los ducados, pero los habitantes de Parma se levantaron a favor de mi padre, Octavio Farnesio —continué explicándole a don Juan.
—¿Hubo enfrentamiento? —preguntó preocupado.
—No, mi padre me contó que, cuando estaba dispuesto a reconquistar Plasencia, llegó un emisario de mi bisabuelo, el papa Paulo III, que le obligaba a entregar el ducado de Parma y deponer la lucha.
—No sabía que Parma había tenido tantos problemas con España. ¿Cómo se resolvió el asunto? —continuó preguntando don Juan.
—Esta parte la recuerdo muy bien. Mi madre, Margarita de Austria, me llevó, a pesar de que yo era muy pequeño, a ver a mi bisabuelo, el pontífice, en su lecho de muerte. Él apenas podía hablar tras un fatal ataque de apoplejía.
Avanzaba ya la noche y llegaba la hora de volver al Palacio Arzobispal, pero don Juan seguía interesado en conocer algo más de mi familia mientras apurábamos el último vaso de vino.
—¿Cómo era el sumo pontífice?
—De mi bisabuelo sólo recuerdo sus manos, viejas, llenas de valles y montañas, y ríos de sangre caduca que ya no fluían hacia ninguna parte.
A pesar de los años, todavía me entristecía hablar de él.
—Antes de morir me miró a los ojos y, posando su mano sobre mi frente, me dijo unas palabras que no entendí muy bien, pero que mi madre me ha repetido más de mil veces: «Tú, hijo mío, serás príncipe de Parma. Tú, hijo mío, serás quien cabalgue al lado de quien nos guiará. Tú, hijo mío, serás quien nos salve cuando llegue la tempestad».
—¿Así el pontífice ratificó en vuestra persona la concesión del ducado de Parma a la familia Farnesio? —preguntó don Juan no muy seguro.
—Sí, así fue —le dije sonriendo—. Hace tiempo de aquello, y desde entonces mi padre ha demostrado sobradamente su valor y lealtad a los Austrias.
—¿Ha luchado vuestro padre junto al emperador?
—Por supuesto, en el desafortunado desastre de Argel y en Alemania, en la famosa batalla de Mühlberg, contra la Liga de Smalkalda —le respondí orgulloso.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Austrias Mayores
Acontecimiento: Batalla de Lepanto
Personaje: Alejandro Farnesio
Comentario de "Rojo amanecer en Lepanto"
Año 1560, mi nombre es Alejandro Famesio, príncipe de Parma, he sido enviado a estudiar a la universidad de Alcalá de Henares junto al heredero a la corona de España, el príncipe Carlos, y don Juan de Austria.
Siento curiosidad por este joven que acaba de ser reconocido por el rey Felipe como su hermano, algo me dice que está marcado por el destino. Al igual que yo mismo, no en vano mi madre también es hija del emperador Carlos V y el abuelo de mi padre era el papa Paulo IIl, por mis venas corre sangre real y pontificia. Comentan en la corte que no existe parangón en la historia para este extraordinario hecho.
No es una buena época para España, demasiados enemigos: los moros rebeldes en Granada, los herejes en Flandes e Inglaterra y, sobre todo, los turcos en el Mediterráneo. Pero yo estoy deseando partir a luchar junto a los tercios y morir, si es necesario, por defender este Imperio donde nunca se pone el sol