El manuscrito de fuego
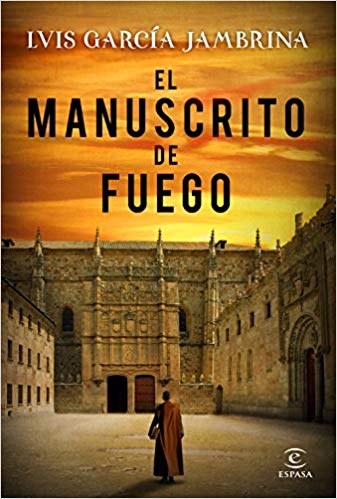
El manuscrito de fuego
PRÓLOGO
(Béjar, 2 de febrero de 1532)
A esas horas, en el mesón de la Cotiña, situado en una esquina de la plaza Mayor, frente al ábside de la iglesia del Salvador, apenas quedaban parroquianos; tan solo el dueño y varios clientes habituales, que escuchaban con fingido interés lo que les contaba uno de ellos, el de mayor posición y autoridad. Algunos lo hacían por respeto y cortesía, pues lo conocían de antaño y le tenían cierta simpatía; otros, sin embargo, prestaban su atención por miedo, ya que no querían provocarlo ni contrariarlo, debido a que tenía mal carácter. El que peroraba sin parar era don Francés de Zúñiga, alguacil mayor de la villa de Béjar desde hacía unos meses, un cargo que, según se decía, no había recibido por merecimientos propios, sino que lo había comprado, como solía hacerse con muchas otras prebendas. Por lo visto, lo había adquirido por renta a doña María de Zúñiga, viuda del duque de Béjar, a quien don Francés había servido como criado contino hasta su muerte, acaecida no hacía mucho.
La taberna rezumaba humedad y olía a vino rancio y a otras cosas aún peores. En ella había unas pocas mesas y varios bancos corridos y, en la pared del fondo, junto a dos grandes tinajas panzudas, un cartel que decía: «O bebe, o vete». Don Francés estaba de pie, con las manos apoyadas en un barril, como si estuviera en un púlpito o una cátedra desde la que impartiera su homilía o lección a los asistentes. A juzgar por su gran entusiasmo, daba la impresión de que no iba a cesar nunca de hablar. Tan solo hacía pequeñas pausas para echar un buen trago del jarro que tenía delante. Más que acercar sus labios a la boca del recipiente, parecía besarla con gran delectación, tal era la expresión de gozo que traslucía su semblante. Y cuanto más ingería más largaba, y cuanto más le daba a la húmeda, más sed tenía don Francés, que bebía vino como si fuera una noria trasegando agua, solo que él se servía de un único cangilón.
—Y es que aquí donde me veis —prosiguió con energía renovada—, hasta hace poco, yo vivía en la corte.
—¡Demonios, otra vez no! —exclamó el mesonero, harto de oír la misma cantinela.
—¡En la corte, nada menos! —resopló uno de los que allí se encontraban.
—¡Ay, si yo os contara! No os podéis imaginar cuántos secretos han podido escuchar estas orejas mías que algún día se han de comer los gusanos. He visto cosas que vosotros no podríais ni siquiera imaginar, ni aunque tuvierais varias vidas — añadió con misterio—. Hubo un tiempo en que recorrí media España en el séquito del emperador, que no daba un paso fuera de palacio si no lo acompañaba, pues yo era nada menos que uno de sus hombres de placer y, más concretamente, su truhan, albardán, chocarrero, gracioso, decidor, pieza de rey o loco de corte o fingido, que de todas estas formas se nos llama, aunque yo prefiero el vocablo bufón, que me parece mucho más sonoro y elegante, pues viene de la palabra buffone, usada en Lombardía para referirse a los que se fingen locos —aclaró don Francés—. En todo caso, no todo fueron momentos de gozo; también estuve presente como hombre de armas en algunas batallas, como las de Villalar y Toledo, lo que me hizo luego maldecir todas las guerras, y más las que se libran entre hermanos o miembros de la misma familia o gentes de la misma lengua o nación, que daba pena ver cómo personas que hasta ayer iban juntas a misa o a cazar venados o a jugar a la pelota ahora se despedazaban sin piedad en la refriega, si bien debo reconocer que, en su día, me sentí orgulloso de haber defendido la causa del rey.
En este punto, don Francés se emocionó. Los demás parroquianos lo miraban con escepticismo, como preguntándose si toda aquella sarta de historias sería verdadera o falsa o mitad y mitad o lo uno entreverado con lo otro, como las hebras de tocino en el buen jamón.
—¿Y cómo es que llegué hasta allí?, os preguntaréis. ¿Cómo pude disfrutar de la privanza de su cesárea majestad? Como sabréis, yo recalé en la corte de la mano de mi señor, el duque de Béjar, a quien Dios tenga en su gloria y a quien yo solía alegrar durante las horas de tedio, que eran muchas. Y ya conocéis lo que dice el refrán: tres cosas hacen al hombre medrar: Iglesia y mar y casa real. El caso es que una tarde en que estábamos mi señor y yo en una recepción que daba el emperador con motivo de no sé qué nombramientos, el duque me comentó al oído que la mayoría de los nuevos cargos eran personas cuya conducta distaba mucho de ser intachable. «¡Tan mal está el mundo que ningún hombre virtuoso puede medrar en la corte!», exclamé yo, fingiéndome indignado. Y se ve que el emperador lo oyó y me mandó llamar. Cuando me situé ante él, comenzó a escrutarme con la mirada, como si quisiera averiguar mi verdadera intención. Por un momento pensé que me mandaría azotar, como suelen hacer con la gente díscola. Pero de repente me soltó: «Y vos, ¿sois acaso virtuoso?». La pregunta me dejó tan confuso que lo único que se me ocurrió fue balbucir: «Eso creo». «En tal caso, os nombraré mi nuevo truhan —proclamó el rey—. Así ya no podréis ir diciendo por ahí que en la corte solo triunfan los rufianes. Pero si descubro que no sois tan honesto como decís, ya os podéis preparar», me amenazó. «Juro que no defraudaré a vuestra majestad, pues, aunque la bajeza de mi estado lo negase, la grandeza de mi voluntad y lealtad lo demostrará con creces», aseguré yo. «Si es así, acabaréis siendo duque», bromeó el emperador. «Yo no quiero ser duque, sino ducados de a dos», repliqué yo. Y al rey le dio tal ataque de risa que casi me quedo sin amo antes de empezar a servirle.
—¿Y cómo os las arreglasteis en la corte? —preguntó uno de los parroquianos.
—Para los que no somos de alta cuna, ni letrados, ni gente de armas, el ingenio es la única puerta para poder entrar en la corte y obtener la gracia del emperador. De hecho, son muchos los albardanes que han hecho fortuna y hasta han ganado estima y honra, aunque esto último no suele durar demasiado ni ser muy rentable. Recuerdo, a este propósito, que, siendo yo muchacho, me decía mi padre que no quería honra, por no tener que sostenerla, y no le faltaba razón —sentenció don Francés.
—Pero yo he oído decir que los hombres de placer son enanos, jorobados, corcovados o locos de atar —se atrevió a comentar otro.
—¡Eso no es cierto, voto a tal! —rugió don Francés, dirigiéndose al osado, que enseguida se encogió sobre sí mismo—. Habéis de saber que, entre la gente de placer de la corte, hay diferentes grupos o categorías. Por un lado, están los que con sus deformidades y desemejanzas causan risa y admiración y hacen que los cortesanos se vean a sí mismos como un pino de oro, esto es, más perfectos, hermosos y dignos de lo que son; en este caso, basta su mera presencia o su pequeñez para regocijar y dar realce a la realeza. En cuanto a los locos, unos lo son por naturaleza, pues carecen de juicio, y con sus simplezas o disparates hacen reír; y es tal su sinceridad e inocencia que muchas veces dicen las verdades que nadie quiere declarar. Pero otros somos locos por oficio o artificio, lo que comporta una gran diferencia, ya que hablamos con cordura e intención; de ahí que muchos nos llamen locos de buena gracia, fingidos o discretos. Y es que, como dijo Catón, la mayor sabiduría es parecer loco. Sí, ya sé que algunos orates o mentecatos pueden aparentar ser juiciosos, pero, aunque se esconda un necio detrás de la puerta, siempre asomará las orejas, lo que explica que un discreto pueda fingirse loco, pero no al revés. No obstante, debéis saber que el oficio de loco es muy difícil, pues hay que zaherir con gracia y agudeza y estar, a su vez, dispuesto a encajar las pullas que nos lanzan los cortesanos.
—Ya lo creo —encareció un parroquiano.
—En cuanto a enano y deforme, a la vista está que no lo soy —prosiguió don Francés—. Es más, los que me conocéis desde antiguo sabéis muy bien que siempre he sido bien parecido, y no como ahora, que he perdido muchos dientes y cada día estoy más gordo y más menguado de estatura. Y es que de tanto beber vino he adquirido la forma de un tonel —añadió, blandiendo la jarra—. De modo que, para cargar conmigo, harían falta treinta acémilas de las más señaladas. Y, si me pusieran de nuevo una armadura, Dios no lo quiera, me parecería al hombrecico ese del reloj de San Martín de Valdeiglesias, rechoncho y sin nada que hacer en todo el día, salvo dar la hora. A decir verdad, lo único que conservo en buen estado es el pelo. Hace algo más de dos años empecé a dejármelo largo, sobre todo para llevar la contraria, ya que, según parece, el emperador decidió cortárselo justo antes de partir para Italia, y con él todos los hombres de su séquito y de la corte. Por lo demás, padezco algunos achaques propios de la edad, de los que no se libra nadie, y menos aún los de mi condición, pues con razón dice el refrán que a la puta y al juglar a la vejez les viene el mal, y nosotros los bufones somos hermanos del mester de juglaría y primos carnales de los cómicos. En todo caso, no puedo quejarme, ya que, gracias a mi trabajo, puedo presumir de haber llegado pronto a la cumbre de mi buena fortuna. Y, digan lo que digan, la truhanería es un gran oficio, el mejor que cabe imaginar para alguien como yo. En la corte, desde luego, había hombres más virtuosos, más valientes y más sabios que este humilde servidor, pero ninguno se atrevía a decir las verdades con tanta gracia y desparpajo, eso que os quede claro, verdades de loco discreto, espinosas como erizos de castañas y ásperas como almendras amargas, pero dulces y sabrosas como el arrope.
—Entonces, ¿por qué a veces os quejáis de la vida que allí llevabais? —le replicó un parroquiano.
—Ya lo dijo Terencio: «Veritas odium parit», que en buen romance significa:
«Quien dice la verdad cosecha odio».
—No os entiendo.
—¿Conocéis aquel cuento del Libro de los ejemplos del conde Lucanor y de Patronio que habla de un rey al que unos burladores le hicieron un traje que, según ellos, no podían ver los que no eran hijos verdaderos de sus padres? El caso es que el monarca, cuando se lo puso, era incapaz de percibirlo; sin embargo, todos en la corte le decían que era muy hermoso y estaba hecho de rico paño, hasta que llegó un negro que trabajaba en las caballerizas y le espetó: «Señor, a mí me da lo mismo que me tengáis por hijo de mi padre o de otro cualquiera; por eso os digo que o yo soy ciego o vais desnudo». Pues bien, yo era como aquel negro que le dijo la verdad al rey, solo que no lo hacía porque no tuviera nada que perder, sino más bien porque había mucho que ganar en ello y, además, tenía licencia para proferir sin vergüenza lo que se me antojare, ya que, para un príncipe o señor, es preferible la sinrazón de un loco a la hipocresía y la lisonja de un cortesano. También tenía otros privilegios, como poder cubrirme y sentarme delante del emperador, llamar a este de vos y primo a un duque o a un marqués. Pero, a la larga, decir siempre la verdad tiene sus riesgos, y más en palacio, donde todo son intrigas, fingimientos y engaños, y a los parladores nos maltratan de cien mil maneras, entre ellas burlándose de nosotros hasta convertirnos en burladores burlados. Y así estuve hasta que, poco a poco, me fui viendo desfavorecido y privado de la privanza de su majestad. Por eso os digo: «¡Pobre de aquel que confía en un príncipe!». Y es que, en este oficio, lo mismo que te encumbra te echa a perder. No obstante, no me arrepiento del tiempo que estuve en la corte, ya que es cosa necesaria y muy razonable para los hombres buscar una manera de vivir, y yo me las supe ingeniar como albardán, del mismo modo que otros lo hacen como soldados o como clérigos. Y, gracias a ello, pude disfrutar de la confianza y la amistad de la emperatriz.
—¿Es eso cierto? —preguntó alguien con asombro.
—Como lo oís —ratificó don Francés.
—¿Y la habéis visto de cerca?
—Como te estoy viendo ahora a ti, y no una vez, sino muchas, acompañada de sus queridas damas y, a veces, a solas —puntualizó don Francés.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Austrias Mayores
Acontecimiento: Varios
Personaje: Fernando de Rojas
Comentario de "El manuscrito de fuego"
Presentación del libro por el autor en «Paseando a Miss Cultura»
Presentación del libro por el autor en «Canal 54» en Burgos
Entrevista al autor en «Hoy por Hoy» de Cadena SER
Entrevista al autor en «La Linterna» de COPE
Entrevista al autor en «La Estación Azul» de RNE