Félix de Lusitania
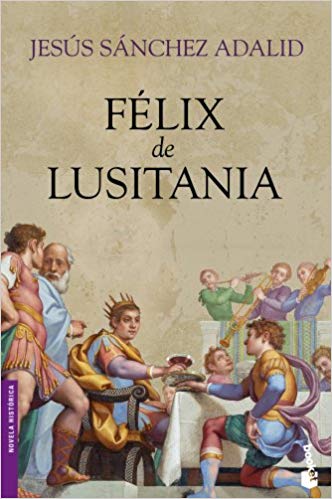
Félix de Lusitania
Prefacio
Mi nombre es Félix y nací en Lusitania. Mi tierra es famosa por ser la última de Occidente. Más allá de Oisipo solo está el océano en el que no se adentran mucho los navegantes por temor a llegar al final y caer en el vacío. Y el sol, cuando va a perderse por donde se acaba el mundo, baña de una luz singular nuestros cielos, los más limpios del orbe. Los bosques son inmensos, poblados de encinas y alcornoques, salvo en las orillas del caudaloso río Anas donde crecen alamedas de robustos chopos, fresnos y olmos. La primavera brota de repente, como por arte de encantamiento, y una nevada de pétalos blancos cubre las verdes jaras; las adelfas de las riberas se visten de flores rosadas y en las praderas se despliega un colorido tapiz de entrelazados amarillos y morados, salpicados de rojas amapolas.
Emérita, mi ciudad, es la capital de Lusitania. Fue fundada en tiempos de Augusto y se precia de ser romana, al genuino estilo. En los foros provinciales se venera a los dioses de siempre con sacrificios y ceremonias que siguen inalterados el ritual de los tiempos de la fundación. Se honra al genio protector de la colonia en el lugar que le corresponde y las divinidades capitolinas ocupan pedestales preeminentes. Las procesiones de los colegios sacerdotales y las comitivas de ciudadanos, así como los coros de jóvenes, recorren las principales vías donde se alzan edificios de grandeza y suntuosidad comparable a los de las renombradas ciudades del Imperio, henchidos de orgullo romano.
Pero debió de ser a causa de mi origen, en el extremo del mundo, que nací con una pregunta en mi interior, como un acicate. Mi despertar a la vida, sin embargo, fue como el de cualquier muchacho; aunque pronto me acosaron las dificultades, y yo y mi pregunta nos vimos obligados a ponernos en camino hacia levante, donde nace el sol de la sabiduría.
Aun habiendo abandonado mi provincia tan joven, guardo nítidos recuerdos de mi adolescencia en la preciosa villa de mi padre, en la vega del Anas. Durante un corto periodo de mi vida fui auriga en el circo de Emérita, el más grande y famoso después del circo Máximo. Pero fama y prestigio a tan corta edad no tardaron en causarme graves problemas. Así que, obedeciendo a los consejos de mi abuelo Quirino, me fui a Gades para embarcarme, pues seguir los vientos y las corrientes era siempre más favorable que el largo y tortuoso camino por tierra.
Fui a Roma persuadido de que era el centro del universo, como cualquier ciudadano del Imperio. Y comprobé que todos los caminos parten de allí. Son esas mismas vías las que hacen fluir a los hombres de los más recónditos y apartados lugares para traer sus rarezas; de manera que la Urbe jamás volverá a ser ella misma, sino el desasosegado hervidero de las más extrañas creencias e ideas. Esa Roma rebosaba de todo, sin satisfacer con nada. Solo hallé consuelo en brazos de una hermosa joven consagrada al templo de la Salud. Aquellos misterios cautivaron pronto mi espíritu, pero mi cuerpo traicionaba a mi ánimo, porque no llegaba a comprender que ella era solo el reflejo, la sombra de algo eterno. Y no voy a decir que sufriera un desencanto, pero de repente empecé a sentir todo aquello como algo ajeno y pasé del dulce sopor a la repugnancia y el rechazo.
Por eso me fui a Siria alistado en el regimiento de carros que preparó el prefecto
Timesiteo para hacer frente a los persas. Se decía por entonces que el verdadero centro no estaba en Roma, sino en Siria, concretamente en Antioquía, por ser una ciudad entre dos mundos: puerta al Oriente más genuino y puerto del Mediterráneo griego, origen de nuestra cultura. Pero, precisamente por ser ciudad libre y de paso, allí se reunía una abigarrada población, frívola y turbulenta, mezcla de fanáticos adeptos a los misterios, mercaderes, soldados y ardorosos y violentos buscadores de placer y dinero.
En poco tiempo tuve cerca el combate. A lo lejos se veía la polvareda y se escuchaba, como un rugido, el clamor de la batalla. Fue mucho más rápido de lo que pensaba que sería una guerra. Caballeros y carros nos lanzamos hacia una apretada maraña humana donde sobresalían camellos y elefantes. Nos sorprendió la noche todavía en el campo de batalla, donde el olor a sangre y a tierra quemada se mezclaba como salido del propio infierno.
Aunque ganamos algunas batallas, los persas terminaron venciéndonos. Desde las colinas veíamos las celebraciones del enemigo, abajo en su campamento, junto al gran río: los fuegos sagrados y las multitudinarias danzas al atardecer; los estrados con el trono del rey de reyes y las procesiones majestuosas de los nobles, vestidos con largas túnicas de vivos colores y tocados con elevados gorros iranios; las brillantes esferas que representaban el Sol y la Luna y los sacrificios de imponentes carneros, cuya sangre corría río abajo, enrojeciendo las aguas.
Nuestros soldados, extenuados y confundidos, terminaron asesinando al emperador Gordiano, instigados por los nabateos cuyo jefe era Filipo el Árabe, que pronto se erigió augusto. Y supo acallar las conciencias con carretas repletas de sacas de monedas que repartió con largueza entre los hombres, especialmente entre los mercenarios y auxiliares bárbaros.
Fue el propio Filipo el que se fijó en mí y me propuso como embajador para ir a contentar al rey Sapor de los persas, buscando una paz vergonzosa que permitiera a Roma celebrar con la pompa y el boato suficiente el milenio de su fundación.
En otoño, cuando los vientos comenzaron a soplar, marché con mi comitiva por el viejo camino real, adentrándonos en los arrasados campos de Mesopotamia, sembrados de pelados huesos de guerreros tendidos al sol. Los henchidos buitres levantaban el vuelo a nuestro paso e iban a posarse en las quemadas ramas de los cedros. Había niños hambrientos en los caminos y mermados rebaños de escuálidas cabras arañando la tierra con los dientes para buscar raíces bajo la capa cenicienta que cubría los suelos.
En Ctesifonte cruzamos la majestuosa puerta y, ya en el interior de los muros, nos encontramos con la resplandeciente ciudad que era un reflejo de la sociedad sasánida, que quería retornar a las viejas tradiciones iranias, con el rey de reyes y su corte ocupando el centro. Todo se desenvolvía allí con gran lentitud, entre fastuosas recepciones y complejas reglas palatinas.
Desde las terrazas se contemplaba la inmensidad de los campos cultivados. Luego, las estepas y, tras ellas, los páramos yermos que se extienden hasta las mismas laderas de azuladas hileras de montañas. Yo pensaba en lo que habría más allá, el misterio de los santuarios encaramados en lo alto de las colinas más elevadas del mundo, donde seres entregados desde niños a los dioses de la nada, meditaban en soledad y profundo silencio. Desde esos lugares trajo Maní sus ideas sofisticadas sobre la separación entre el bien y el mal, la luz y la tiniebla. Me consolaba pensar en un dios cuya victoria final aniquilaría definitivamente cuanto de torcido y oscuro hay en este mundo. Pero, mientras no llegara ese momento, lo bueno y lo malo se sucederían, como si se ganaran batallas en una alternativa de sufrimiento y felicidad.
En Persia me enamoré locamente de Néfele, una hermosa joven que puso en mis brazos el propio rey Sapor; su cabellera era larga, brillante y oscura, su figura elegante y delicada como no he visto otra igual. Pero en la corte no me encontraba seguro. Había intrigas, como serpientes a ras de suelo cargadas de veneno. Alguien decretó mi muerte. Incendiaron mi casa y Néfele pereció entre las llamas.
Tuve que huir, más muerto que vivo. Después de una agotadora travesía por los desiertos de Hira, me vi convertido en un manojo de huesos. No puedo precisar en qué momento sentí que no iba a ninguna parte. Pero conseguí llegar a Bostra, donde experimentados médicos y las aguas medicinales de sus termas me devolvieron la salud. No hay nada como ver que tu propio cuerpo se restablece: es como un milagro. La carne inexistente brota de la nada bajo la piel; vuelven los músculos y el vigor a los miembros vacilantes, el brillo al rostro y la luz a los ojos.
Permanecí casi un año en Bostra, abusando de la hospitalidad de su gobernador y aproximándome cada vez más al círculo de los cristianos, que eran allí numerosos. No voy a decir que por aquel tiempo perteneciera a la Iglesia, pero estaba fascinado por la figura de Jesús y me dediqué en cuerpo y alma a descubrir cómo fue su existencia. De manera que, aprovechando la proximidad de Palestina, recorrí los lugares que guardaban algún recuerdo del galileo. En una peregrinación organizada y dirigida por el obispo Berilo emprendí la calzada que cruzaba las regiones de Traconítide y Gaulanítide, hasta llegar a la orilla misma del lago de Genesaret, también llamado de Tiberíades, en los límites de Galilea.
En Cafarnaún conocí al maestro Orígenes. Algo se escondía en aquel hombre, algo puramente interior. Si no fuera así, no habrían acudido a él hombres de todo el mundo para sacar agua del pozo de sus conocimientos. Agua que se repartía en su escuela, llamada de Alejandría, a pesar de que llevaba ya largo tiempo ubicada en Cesarea de Palestina. Sabía que había sido invitado por la propia Julia Mamea, la madre del emperador Alejandro Severo, que tenía su corte en Antioquía de Siria, para que instruyese en la religión cristiana a personas de su séquito. Orígenes había entrado en diálogo con todos: paganos, judíos, herejes, obispos… Y fue él quien despertó por primera vez algo en mi interior.
En muchos de aquellos lugares se recordaban hechos milagrosos de Jesús, aunque hacía más de doscientos años que habían muerto los últimos testigos de su presencia. Pero eran los relatos de la Resurrección los que con mayor fuerza permanecían en el ambiente, como si ese hecho hubiera acontecido ayer mismo. Orígenes lo explicaba con estremecedoras palabras.
Al escuchar aquellas cosas, entró como una luz dentro de mí, como si una lámpara encendida penetrase en el fondo de una gruta. Ese Jesús me hizo sentir que ningún hecho de nuestra vida está aislado de los demás, ni carece de significado; y que hasta la misma muerte era como una llamada a la pregunta de lo imposible, oculta en nosotros, como una respuesta divina a nuestro deseo de paz y felicidad.
Pero al final de la peregrinación, en Jerusalén, esa luz se desvaneció otra vez, porque me topé de frente con el misterio más incomprensible de la fe de los cristianos: la cruz. Para mí, que era romano, como para los griegos, significaba necedad. La muerte del crucificado no tiene nada de la fuerza ni de las cualidades del dios. Tampoco se puede comparar con la muerte del sabio que fue Sócrates, que murió con nobleza y calma, decidido. Mi idea de lo divino, como la de los hombres de mi tiempo, era sublimidad, fuerza y potencia; lo cual era incompatible con la oscuridad y el dramático sobresalto de la cruz.
En Jerusalén esperaba encontrarme con el gran misterio de la Resurrección, pues la imagen del sepulcro vacío que íbamos a visitar con ardiente deseo estaba viva y presente en el ser cristiano. Y os contaré lo que sucedió allí y cómo proseguí mi fatigoso peregrinar detrás de la verdad.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Antigua
Periodo: Siglo III
Acontecimiento: Varios
Personaje: Varios
Comentario de "Félix de Lusitania"