El alma de la ciudad
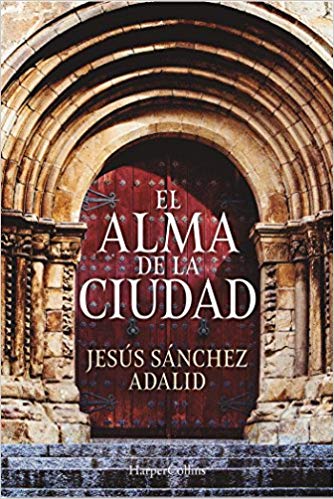
El alma de la ciudad
¡Cuidado no nos acontezca esa ignorancia rayana en la demencia, no infrecuente, en esta nuestra mísera condición, que llega a tomar a un enemigo por amigo y viceversa! ¿Qué consuelo nos queda en una sociedad humana como ésta, plagada de errores y de penalidades, sino la lealtad no fingida y el mutuo afecto de los buenos y auténticos amigos?
(SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, cap. VIII)
Cuando oigo disertar sobre los goces reservados a los elegidos, me contento con decir: «No tengo confianza más que en el vino, en el dinero contante y no en las promesas. El batir de los tambores sólo me gusta a distancia…».
(OMAR KHAYYAM, Rubaiyyat, siglo XII)
I
El camino era muy hermoso en aquel tramo. Discurría cuesta abajo, en suave pendiente, por un bosque repleto de verdes helechos que crecían al pie de los troncos de los árboles. Los rayos de sol penetraban entre las hojas de las frondosas ramas creando bellos contrastes de luz y sombra, haciendo también resplandecer algunas telas de araña como brillantes tejidos de plata en los roquedales oscuros. Un permanente zumbido de monótonos insectos se oía en todas partes, así como el canto feliz de las aves. La espesura enviaba aromas de frescas plantas de las que se crían junto a los arroyos. A lo lejos, se divisaba el valle, por donde la senda se abría paso por en medio de amarillos campos de heno recogido, hasta llegar a una pequeña aldea de sencillas casas de piedra y adobe.
Cuatro caminantes avanzaban a buen paso, en dirección al norte. Eran cuatro peregrinos camino del santo templo del Apóstol Santiago, allá en Compostela. Se conocían bien entre ellos, después de muchas jornadas de calzada. El primero era un fraile de poco más de treinta años que vestía pobre hábito marrón y caminaba descalzo. El segundo, un comerciante grueso de Ciudad Rodrigo que iba en acción de gracias por la sanación de una hija. El tercero, un joven caballero perteneciente a la Orden de Santiago, del convento de Alconetar, que hacía penitencia antes de formular sus votos. Por último, era el cuarto un veterano e inicuo clérigo arrepentido que purgaba sus muchos pecados peregrinando desde las lejanas tierras del sur.
Se habían ido juntando los cuatro a medida que se encontraron por el camino; ya fuera a las puertas de una ciudad, en el solaz de una fuente, en un hospital de peregrinos o en el avanzar por la soledad de los campos. Ahora, después de largas leguas de fatigas compartidas, eran ya como hermanos. Cada uno había contado a los demás lo que le parecía bien dar a conocer de su vida. Los peregrinos suelen desahogarse abriendo sus almas a los compañeros que Dios les pone en la calzada; es alivio, catarsis, confesión y manifestación de esperanza. A fin de cuentas, en la vastedad del mundo, ¿volverán a encontrarse en la vida presente? Cada peregrino es un espíritu errante, anónimo, desnudo e indigente.
Únicamente el clérigo se mantuvo más reservado. Sólo había dicho que era arcediano y que expiaba pecados de la existencia pasada; pero no reveló de dónde era, ni confesó cuáles eran tales culpas. Era hombre apreciablemente cultivado, mas igualmente reservado. Sus ojos de penetrante mirada no podían disimular la mucha sabiduría y experiencia que atesoraba aquella alma misteriosa.
Alcanzaron los cuatro peregrinos el valle caminando en silencio. Aunque andaban fatigados, pareció deleitarlos la visión de la mies entre los montes, el pequeño riachuelo de orillas verdes y el caserío con su campanario insignificante. El fraile puso palabras a lo que a buen seguro todos pensaban:
—¡Oh, bondadoso Dios, qué maravilloso lugar!
Un muchacho que aventaba la parva en la era, a la entrada de la aldea, corrió a solicitar la bendición. Se arrodilló y les rogó entre sollozos que pidieran por él en el templo del Apóstol.
—Soy muy pecador —decía—. ¡Dios se apiade de mí! ¡Quiero ir a la Gloria!
Los peregrinos se conmovieron mucho. Bendijeron al muchacho y éste, agradecido, les indicó dónde estaba la fuente. Cuando se adentraban en la aldea, el joven caballero comentó:
—¿Qué suerte de pecados va a tener aquí esta criatura?
—Bendito de Dios —dijo el fraile—. Le espera al pobre muchacho una dura vida de trabajo en estos apartados lugares. He ahí el misterio del nacimiento: unos vienen al mundo en palacios y otros en la miseria, como Nuestro Señor Jesús. Todos hemos de hallar la manera de salvarnos. Dios se apiade de nosotros.
Llegaron a la fuente, bebieron y rellenaron sus calabazas. Los vecinos les proporcionaron un pajar limpio para dormir y algunos alimentos. Descansaron y prosiguieron su camino a la mañana siguiente.
Algunas leguas después de haber abandonado la aldea, cuando se adentraban de nuevo en los bosques, el clérigo rompió a llorar repentinamente. Se detuvieron los cuatro. Extrañados, los otros tres peregrinos contemplaban a su compañero sin saber qué hacer. Hasta que el fraile, compadecido, le dijo:
—Habla, hermano, no guardes más lo que te atormenta. Dios no ha de dejar de ayudarte. Dinos qué te pasa.
El clérigo se enjugó las lágrimas con la manga del hábito de peregrino, suspiró y habló al fin:
—Para vosotros, hermanos, varones castos y sensatos, de poca edificación puede resultar el relato de mi vida. Soy un gran pecador, porque así fui engendrado, y sin moverme a conversión, el pecado mordió en mi carne débil con todos sus dientes. Satanás tomó asiento en mi alma de tal manera que ni los más prudentes consejos de hombres sabios y buenos hicieron mella para frenar las injusticias que causé. Mas, como os veo caminar deseosos de conocer los motivos de mi peregrinaje, os contaré sin reserva alguna los hechos de la mala existencia que he llevado hasta el día de hoy. Es hora de expiar las culpas, y el sufrimiento que me causa la vergüenza que sentiré al narrar mis iniquidades, ¡sírvase Dios aceptarlo como purificación!
—¡Ea, hermano! —exclamó el fraile, poniéndole suavemente la mano en el hombro—. Consuélate pensando que todos somos pecadores.
—Todos sí, mas no tanto como yo. Mi vida es un dechado de mentiras y engaños, pasiones, vicios, infidelidades…; un desierto hecho de malas acciones de luctuosa memoria.
—Aun así —replicó el fraile—, mayor ha de ser la misericordia del Omnipotente y Altísimo Señor.
Detúvose el clérigo y miró al cielo con implorantes y enrojecidos ojos. Luego rompió a llorar. Muy quietos, los otros tres peregrinos le miraban desconcertados. Destaponó el fraile su calabaza y le ofreció un trago de agua, compadecido al verle en tal estado.
—Anda, bebe, hermano —le dijo con dulzura—, y olvida tu vida pasada. No es menester recordar lo que tanto te hace padecer. Por malo que sea, Dios lo ha de perdonar. Caminemos ahora con sosiego respirando este aire puro de la mañana, en medio del silencio, sin otro rumor que el de las hojas de los árboles y esos pájaros que saludan al primer sol del día.
Se mojó los labios el clérigo y después se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano. Tenía una mirada tristísima, perdida en el horizonte, y una expresión amarga prendida en el rostro. Inspiró profundamente y pareció calmarse, pero aún sollozó durante un rato más. Espiró finalmente un largo suspiro, como un quejido, y dijo:
—He de contarlo. He de confesar mis culpas, pues sólo así descansará mi alma atormentada.
—¡Claro, hermano! —exclamó el joven caballero—. ¡Habla! ¡Suéltalo todo! Los cuatro somos desconocidos y procedemos de diversos lugares, ninguno podemos perjudicarte.
—Será mejor que calle —observó el fraile—. ¿No veis qué sufrimiento le causa el recuerdo?
—No, no, no… —replicó el mercader sin ser capaz de disimular su curiosidad—. Debe hablar. Ha de desahogarse. ¿De dónde vienes, hermano? ¿Acaso eres obispo?
¿Abad de un monasterio tal vez? ¿Capellán de la hueste de un rey? Tu distinguido aspecto, a pesar del hábito de penitente, delata que no eres cura solamente de misa y olla…
—Haya caridad, hermanos —propuso el fraile, extendiendo los brazos—. Dejemos que sea él quien decida, sin atosigarle. Si desea hablar y ello aligera su alma, hable; si ha hondo pesar por ello, calle y guárdese dentro lo que le atormenta. Dios, que todo lo ve, le aliviará cuando lo tenga a bien en su divina providencia.
Más tranquilo por este sabio consejo, el clérigo dijo:
—Mi vida transcurre toda delante de Él. Mas quien soy ahora está oculto a los hombres. Por eso voy a hablar. Y os ruego, compañeros de camino, que hagáis oídos sordos a los nombres de las personas y lugares que citaré en mi relato, como si no los dijere. Olvidad los detalles de mi historia y mirad mi vida como la de uno de tantos pecadores que yerran por este mundo engañoso.
—Sea como pides —otorgó el fraile en nombre de los demás—. En este camino, los cuatro somos sólo peregrinos que van en busca del Altísimo Señor, olvidados de sus ciudades, casas y parientes. Hagamos juramento de no decir nada a la vuelta del peregrinaje. Puesto que luego el espíritu es débil y puede ceder a la tentación de revelar el secreto.
—En la vastedad de este mundo —comentó el mercader—, ¿a quién pueden importarle los pecados de un anónimo peregrino?
—Aun así —dijo el joven caballero—, opino como el hermano: hágase juramento ante Dios y no se hable más.
Los tres caminantes sostuvieron en la mano la cruz del fraile y pronunciaron un breve juramento. El clérigo, que se disponía a contar su historia, se tranquilizó tras este gesto, e inició el relato de los hechos que le quemaban por dentro.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Media
Periodo: Expansión de los Reinos Cristianos
Acontecimiento: Fundación de Plasencia
Personaje: Alfonso VIII
Comentario de "El alma de la ciudad"