El caballero de Alcántara
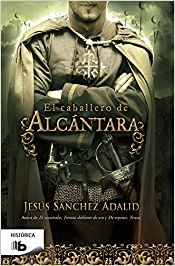
El caballero de Alcántara
Prólogo
Yo, Luis María Monroy de Villalobos, estuve cautivo del turco, y aún prosiguiera mi penar en aquella Constantinopla, que llaman ellos Estambul, si no hubiera sido Nuestro Señor servido que no me faltara la ocasión de escapar a tan desafortunada vida para contarlo ahora. Pues quisiera yo que, como fuera mi desventura primero, y después mi fuga, oportunidad para sacar provecho a favor de la causa de nuestro Rey Católico, no diera en olvido esta historia, pudiendo servir de ejemplo y edificación a quien convenga saberla.
Mas esto escribo no por ensalzamiento de mi persona ruin, sino para alabanza y gloria de Aquel que todo lo puede, quien tuvo a bien librarme de peligros y cuitas, trayéndome a mi patria y hogar, donde ahora recibo muchas mercedes que no merezco, y la encomienda de algunos trabajos; como el de contar mi peripecia para que venga a noticia de muchos, según me han dado larga licencia y mandato quienes tienen potestad dello.
Soy de Jerez de los Caballeros y recibí las aguas del bautismo en la iglesia de San Bartolomé Apóstol, patrón de mi noble ciudad. Me regaló Dios con la gracia de tener padres virtuosos y de mucha caridad, siendo yo el tercero y el más pequeño de sus hijos, me crié colmado de cuidados en la casa donde vivíamos, que era la de mi señor abuelo don Álvaro de Villalobos Zúñiga, que padeció asimismo cautiverio en tierra de moros por haber servido noble y valientemente al invicto Emperador, hasta que fue liberado por los buenos frailes de la Orden de la Merced, gracias a lo cual pudo rendir el ánima al Creador muy santamente en el lecho de su hogar, arropado por aquellos que tanto le amaban; hijos, nietos y criados.
No tan felizmente acabara sus días mi gentil padre, don Luis Monroy, el cual era capitán de los tercios y fue muerto en la galera donde navegaba hacia Bugía con la flota que iba a recuperar Argel de las manos del Uchalí. Los turcos atacaron harto fuertes en naves y hombres, hundiendo un buen número de nuestros barcos, y mi pobre padre pereció a causa de sus heridas o ahogado, sin que pudieran rescatar su cuerpo de las aguas.
También iba en aquella empresa mi hermano mayor, Maximino Monroy, que con mejor fortuna se puso a salvo a nado a pesar de tener destrozada la pierna izquierda, hasta que una galera cristiana lo recogió. Mas no pudo salvar el miembro lacerado y desde entonces tuvo que renunciar al servicio de las armas para venir a ocuparse de la hacienda familiar.
Mi otro hermano, Lorenzo, ingresó en el monasterio de Guadalupe para hacerse monje de la Orden de San Jerónimo, permaneciendo hoy entregado a la oración y a los muchos trabajos propios de su estado; caridad con los pobres y piedad con los enfermos y peregrinos que allí van a rendirse a los pies de Nuestra Señora.
A mí me correspondió obedecer a la última voluntad de mi señor padre, manifestada en el codicilo de su testamento, cual era ir a servir a mi tío el séptimo señor de Belvís, que, por haber sido gran caballero del Emperador y muy afamado hombre de armas, le pareció el más indicado para darme una adecuada instrucción militar. Pero, cuando llegué al castillo de los Monroy, me encontré con que este noble pariente había muerto, dejando la herencia a su única hija, mi tía doña Beatriz, esposa que era del conde de Oropesa, a cuyo servicio entré como paje en el alcázar que es cabeza y baluarte de tan poderoso señorío.
Era yo aún mozo de poco más de quince años cuando, estando en este quehacer, Dios me hizo la gran merced de que conociera de cerca en presencia y carne mortal, y le sirviera la copa, nada menos que al César Carlos, mientras descansaba nuestro señor en la residencia de mis amos que está en Jarandilla, a la espera de que concluyeran las obras del austero palacio que se había mandado construir en Yuste para retirarse a bien morir haciendo penitencia.
Cuando me llegó la edad oportuna, partí hacia Cáceres para ponerme bajo al mando del tercio que armaba don Álvaro de Sande y dar comienzo en él a mi andadura militar. Ahora me parece que proveyó el Señor que yo hallase al mejor general y la más honrosa bandera para servir a las armas, primero en Málaga, en el que llaman el Tercio Viejo, y luego en Milán, siguiendo la andadura de mi señor padre, en aquellos cuarteles de invierno donde se hacía la instrucción.
A finales del año de 1558 se supo en Asti que había muerto en Yuste el Emperador nuestro señor y que reinaba ya su augusto hijo don Felipe II como rey de todas las Españas. Era como si se cerrara un mundo viejo y se abriera otro nuevo. De manera que, en la primavera del año siguiente, se firmó en Cateau-Cambrèsis la paz con los franceses.
El respiro que supuso esta tregua para los ejércitos de Flandes y Lombardía le valió a la causa cristiana la ocasión de correr a liberar Trípoli de Berbería que había caído en poder de los moros en África auxiliados por el turco. Para esta empresa se ofreció el maestre de campo don Álvaro de Sande, que partió inmediatamente de Milán con los soldados que tenía a su cargo.
Se inició el aparato de guerra con muchas prisas y partió la armada española de
Génova bajo el mando del duque de Sessa. Nos detuvimos en Nápoles durante un tiempo suficiente para que se nos sumaran las siete galeras del mar de Sancho de Leiva y dos de Stefano di Mare, más dos mil soldados veteranos del Tercio Viejo. El día primero de septiembre llegamos a Messina, donde acudieron las escuadras venecianas del príncipe Doria, y las de Sicilia bajo el estandarte de don Berenguer de Requesens, más las del Papa, las del duque de Florencia y las del marqués de Terranova.
Tal cantidad de navíos y hombres prácticos en las artes de la guerra no bastaron para socorrer a los cristianos que defendían la isla que llaman de los Gelves de tan ingente morisma como atacaba por todas partes desde África, así como de la gran armada turca que desde el mar vino en ayuda de los reyezuelos mahométicos, de manera que sobrevino el desastre.
Corría el año infausto de 1560, bien lo recuerdo pues yo tenía cumplidos diecinueve años. ¡Ah, qué mocedad para tanta tristura! Habiendo llegado a ser tambor mayor del tercio de Milán a tan temprana edad, se me prometía un buen destino en la milicia si no fuera porque consintió Dios que nuestras tropas vinieran a sufrir la peor de las derrotas.
Deshecha la flota cristiana y rendido el presidio, contemplé con mis aún tiernos ojos de soldado inexperto y falto de sazón a los más grandes generales de nuestro ejército humillados delante de las potestades infieles; como la inmensidad de muertos
—cerca de cinco mil— que cayeron de nuestra gente en tan malograda empresa, y con cuyos cadáveres apilados construyeron los diabólicos turcos una torre que aún hoy dicen verse desde la mar los marineros que se aventuran por aquella costa.
Sálveme yo de la muerte, mas no de la esclavitud que reserva la mala fortuna para quienes conservan la vida después de vencidos en tierra extraña. Y quedé en poder de un aguerrido jenízaro llamado Dromux Arráez, que me llevó consigo en su galeaza primero a Susa y luego a Constantinopla, a la cual los infieles nombran como Estambul, que es donde tiene su corte el Gran Turco.
En esa gran ciudad fui empleado en los trabajos propios de los cautivos; que son: obedecer para conservar la cabeza sobre los hombros, escaparse de lo que uno puede, soportar alguna que otra paliza y escurrirse por mil vericuetos para atesorar la propia honra; que no es poco, pues no hay caballero buen cristiano que tenga a salvo la virtud y la vergüenza entre gentes de tan rijosas aficiones.
Aunque he de explicar que, en tamaños albures, me benefició mucho saber de música. Ya que aprecian sobremanera los turcos el oficio de tañer el laúd, cantar y recitar poemas. Les placen tanto estas artes que suelen tratar con miramientos a trovadores y poetas, llegando a tenerlos en alta estima, como a parientes, en sus casas y palacios, colmándoles de atenciones y regalándoles con vestidos, dineros y alhajas cuando las coplas les llegan al alma despertándoles arrobamientos, nostalgias y recuerdos.
En estos menesteres me empleé con tanto esmero que no sólo tuve contentos a mis amos, sino que creció mi fama entre los más principales señores de la corte del sultán. De tal manera que, pasados algunos años, llegué a estar muy bien considerado entre la servidumbre del tal Dromux Arráez, gozando de libertad para entrar y salir por sus dominios. De modo que vine a estar al tanto de todo lo que pasaba en la prodigiosa ciudad de Estambul y a tener contacto con otros cristianos que en ella vivían, venecianos los más de ellos, aunque también napolitanos, griegos e incluso españoles, y así logré muchos conocimientos de idas y venidas, negocios y componendas. De esta suerte, trabé amistad con hombres de doble vida que eran tenidos allí por mercaderes, pero que servían en secreto a nuestro Rey Católico mandando avisos y teniendo al corriente a las autoridades cristianas de cuanto tramaba el turco en perjuicio de las Españas.
Abundando en inteligencias con tales espías, les pareció a ellos muy oportuno que yo me fingiera aficionado a la religión mahomética y me hiciera tener por renegado de la fe en que fui bautizado. Y acepté, para sacar el mejor provecho del cautiverio en favor de tan justa causa. Pero entiéndase que me hice moro sólo en figura y apariencia, mas no en el fuero interno donde conservé siempre la devoción a Nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María y a todos los santos.
Esta treta me salió tan bien, que mi dueño se holgó mucho al tenerme por turco y me consideró desde entonces no ya como esclavo sino como a hijo muy querido. Me dejé circuncidar y tomé las galas de ellos, así como sus costumbres. Aprendí la lengua alárabe y perfeccioné mis conocimientos de la cifra que usan para tañer el laúd que llaman saz. Pronto recitaba de memoria los credos mahométicos, cumplía engañosamente con las obligaciones de los ismaelitas, no omitiendo ninguna de las cinco oraciones que ellos hacen, así como tampoco las abluciones, y dejé que trocaran mi nombre cristiano por el apodo sarraceno Cheremet Alí. Con esta nueva identidad y teniendo muy conforme a todo el mundo hice una vida cómoda, fácil, en un reino donde los cautivos pasan incontables penas. Y tuve la oportunidad de obtener muy buenas informaciones que, como ya contaré, sirvieron harto a la causa de la cristiandad.
No bien había transcurrido un lustro de mi cautiverio, cuando cayó en desgracia mi amo Dromux Arráez, que era visir de la corte del Gran Turco. Alguien de entre su gente le traicionó y sus enemigos aprovecharon para sacarle los yerros ante la mirada del sultán. Fue llevado a prisión, juzgado y condenado a la pena de la vida. Cercenada su cabeza y clavada en una pica, sus bienes fueron confiscados y puestos en venta todos sus siervos y haciendas.
A mí me compró un importantísimo ministro de palacio, que había tenido noticias de mis artes por ser muy amigo de cantores y poetas. Era este magnate nada menos que el guardián de los sellos del Gran Turco, el nisanji, que dicen ellos, y servía a las cosas del más alto gobierno del Gran Turco en la Sublime Puerta.
Cambié de casa, pero no de oficios, pues seguí con mi condición de trovador, turco por fuera, y muy cristiano por dentro, espiando lo que podía.
Y ejercí este segundo menester con el mayor de los tinos. Resultado que el primer secretario de mi nuevo amo era también espía de la misma cofradía que yo. Aunque no supe esto hasta que Dios no lo quiso. Pero, cuando fue Él servido dello, llegó a mis oídos la noticia de que el Gran Turco tenía resuelto atacar Malta con toda su flota.
Pusieron mucho empeño los conjurados de la secreta hermandad para que corriera yo a dar el aviso cuanto antes. Embárqueme aprisa y con sigilo en la galeaza de un tal Melquíades de Pantoja y navegué sin sobresaltos hasta la isla de Quío.
Ya atisbaba la costa cristiana, feliz por mi suerte, cuando se cambiaron las tornas y se pusieron mi vida y misión en gran peligro. Resultó que los griegos en cuyo navío iba camino de Nápoles prestaron oído al demonio y me entregaron a las autoridades venecianas que gobernaban aquellas aguas. Éstos me consideraron traidor y renegado, poniéndome en manos de la justicia española en Sicilia; la cual estimó que debía comparecer ante la Santa Inquisición, por haber encontrado en mi poder documentos con el sello del Gran Turco. Repararon también en que estaba yo circuncidado y ya no me otorgaron crédito.
Intenté una y otra vez darles razones para convencerles de que era cristiano. No me atendían. Todo estaba en mi contra. Me interrogaron y me sometieron a duros tormentos. Pero no podía decirles toda la verdad acerca de mi historia, porque tenía jurado por la sacrosanta Cruz del Señor no revelar a nadie que era espía, ni aun a los cristianos, salvo al virrey de Nápoles en persona o al mismísimo rey.
Los señores inquisidores siempre me preguntaban lo mismo: si había apostatado, qué ceremonias había practicado de la secta mahomética, qué sabía acerca de Mahoma, de sus prédicas, del Corán; si había guardado los ayunos del Ramadán… Y todo esto haciéndome pasar una y otra vez por el suplicio del potro.
Como no viera yo salida a tan terrible trance, encomiéndeme a la Virgen de Guadalupe con muchas lágrimas y dolor de corazón. «¡Señora —rezaba—, ved en el fondo de mi alma. Compadeceos de mí, mísero pecador! ¡Haced un milagro, Señora!»
Sufría por los castigos y prisiones, pero también me atormentaba la idea de que se perdería la oportunidad de que mis informaciones llegaran a oídos del Rey Católico para que acudiera a tiempo a socorrer Malta.
En esto, debió de escuchar mi súplica la Madre de Dios, porque un confesor del hábito de San Francisco me creyó al fin y mandó recado al virrey. Acudió presto el noble señor que ostentaba este importante cargo y, por ser versado en asuntos de espías, adivinó enseguida que no mentía mi boca, así como que mi alma guardaba un valiosísimo secreto.
El aviso que traía yo de Constantinopla advertía de que en el mes de marzo saldría la armada turca para conquistar Malta, bajo el mando del kapudán Piali Bajá, llevando a bordo seis mil jenízaros, ocho mil spais y municiones y bastimentos para asediar la isla durante medio año si fuera preciso, uniéndoseles al sitio el beylerbey de Argel Sali Bajá y Dragut con sus corsarios. Si se ganaba Malta, después caerían Sicilia, Italia y lo que les viniera a la mano.
Por tener conocimiento el Rey Católico de tan grave amenaza gracias a esta nueva, pudo proveer con tiempo los aparatos de guerra necesarios. Cursó mandato y bastimentos a los caballeros de San Juan de Jerusalén para que se aprestaran a fortificar la isla y componer todas las defensas. También ordenó que partiera la armada del mar con doscientas naves y más de quince mil hombres del Tercio, a cuyo frente iba don Álvaro de Sande.
Participé en la victoria que nos otorgó Dios en aquella gloriosa jornada, y dejé bien altos los apellidos que adornan mi nombre cristiano: tanto Monroy como Villalobos, que eran los de mis señores padre y abuelo a los cuales seguí en esto de las armas.
Salvóse Malta para la cristiandad y la feliz noticia corrió veloz. Llegó pronto a oídos del Papa de Roma, que llamó a su presencia a los importantes generales y caballeros victoriosos, para bendecirles por haber acudido valientemente en servicio y amparo de la santa fe cristiana.
Tuvieron a bien mis jefes hacerme la merced de llevarme con ellos, como premio a las informaciones que traje desde Constantinopla y que valieron el triunfo. Tomé camino pues de Roma, cabeza de la cristiandad, en los barcos que mandó su excelencia el virrey para cumplir a la llamada de Su Santidad. Llegamos a la más hermosa ciudad del mundo y emprendimos victorioso desfile por sus calles, llevando delante las banderas, pendones y estandartes de nuestros ejércitos.
Tañía a misa mayor en la más grande catedral del orbe, cual es la de San Pedro. Con el ruido de las campanas, el redoblar de los tambores y el vitorear de la mucha gente que estaba concentrada, el alma se me puso en vilo y me temblaban las piernas.
Aunque de lejos, vi al papa Pío V sentado en su silla con mucha majestad, luciendo sobre la testa las tres coronas. Habló palabras en latín que fueron inaudibles desde la distancia e impartió sus bendiciones con las indulgencias propias para la ocasión. Y después, entre otros muchos regalos que hizo a los vencedores, Su Santidad dio a don Álvaro de Sande tres espinas de la corona del Señor.
Con estas gracias y muy holgados, estuvimos cuatro días en Roma, pasados los cuales, nos embarcamos con rumbo a España, a Málaga, donde el Rey nuestro señor nos hizo también recibimiento en persona y nos otorgó grandes honores por la victoria.
Permanecí en aquel puerto y cuartel el tiempo necesario para reponer fuerzas y verme sano de cierta debilidad de miembros y fiebre que padecía. Valiéndome también este reposo para solicitar de Su Majestad que librara orden al Consejo de la Suprema y General Inquisición y que se me tuviera por exonerado, siendo subsanada mi honra y buen nombre de cristiano en los Libros de Genealogías y en los Registros de Relajados, de Reconciliados y de Penitenciarios, para que no sufriera perjuicio alguno por las acusaciones a que fui sometido por ser tenido como renegado y apóstata.
Hicieron al respecto los secretarios del rey las oportunas diligencias y, sano de cuerpo y subsanado de alma, me puse en camino a pie para peregrinar al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, como romería y en agradecimiento por la gracia de haberme visto libre de tantas adversidades.
Cumplida mi promesa, retorné felizmente a Jerez de los Caballeros, a mi casa, donde tiene su inicio la historia que ahora escribo, obedeciendo al mandado de Vuecencia, por la sujeción y reverencia que le debo —mas no por hacerme memorable— y para mayor gloria de Dios Nuestro Señor; pues la fama y grandeza humanas de nada valen, si no es como buen ejemplo y guía de otras vidas. Harto consuelo me da saber el bien que asegura Vuecencia que ha de hacer a las almas esto que ahora escribo. Plega a Dios se cumpla tal propósito.
De Vuestra Excelencia indigno siervo. Luis María Monroy
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Austrias Mayores
Acontecimiento: Varios
Personaje: Varios
Comentario de "El caballero de Alcántara"