Los perdedores de la Historia de España
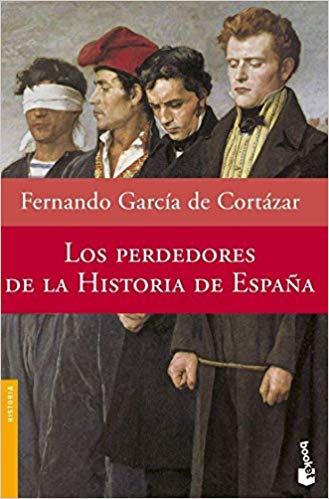
Los perdedores de la Historia de España
Prólogo
Quizá también la historia universal pueda resumirse a través de unas cuantas derrotas: los barcos persas desarbolados cerca de Salamina; la fragilidad del pensamiento de Cicerón ante las cohortes de Julio César; la caída de las murallas de Bizancio en poder de los turcos; la escritura de Alonso de Ercilla, que resume la del conquistador tantas veces conquistado y anticipa los ejércitos de George Washington y Simón Bolívar; la palabra silenciosa de Servet —que es la protesta del individuo frente a la utopía de ayer, de hoy y de siempre— contra la furia ensordecedora de Calvino; la figura desangelada de Luis XVI camino de la guillotina o la retirada de los ejércitos napoleónicos a través de las estepas heladas de Rusia, reflejo o antítesis de las tropas alemanas de 1941, también luego vencidas y forzadas a desandar sus primeras huellas.
Contar la historia de España o una historia de España a través de los pasos derrotados de algunos de sus personajes es el objeto de este libro. Tiene razón Jaime Gil de Biedma cuando afirma que la historia es una marea que todo lo devora. Lo que hay bajo sus aguas son muchos espinazos rotos, muchas vidas y muchos destinos quebrados. Exilios y patíbulos pueblan estas páginas. Llamas, dolores, guerras, asolamientos y prisiones las recorren. Los conceptos trono, libertad, religión, igualdad… aturden a muchos de sus protagonistas y no son pocos los que caen triturados bajo el peso de sus propias y más íntimas quimeras.
Desde el ángulo oscuro de la narración triunfante descubrimos la mirada sepultada de los pobladores de esta historia, seres que construyen paraísos sobre el papel o buscan un refugio, que pagan con su marginación la derrota militar o política, que padecen el cerco de la ortodoxia religiosa y la represión inquisitorial, o purgan el fracaso de sus proyectos vitales y de sus más preciosas, incluso más sencillas esperanzas. Conviene, sin embargo, decirlo ya, pues en ningún caso componen estas páginas una letanía sobre una España que pudo haber sido y no fue, ni un concierto de súplicas y lamentaciones. Conviene escribirlo desde el comienzo. Hay perdedores, porque hay ganadores y administradores de la victoria. Hay perdedores, además, que no merecen el reconocimiento sentimental ni el limbo de una feliz vindicación, que son pusilánimes y corruptos, como el rey Abd Allah, anacrónicos y reaccionarios, como los pretendientes carlistas, o antipáticos e implacables, como los comunistas españoles de la era republicana. Benito Pérez Galdós dijo en una ocasión que al escribir sobre los triturados y los marginados el cronista debía tener en cuenta las pasiones, no siempre enaltecedoras, que impulsan toda empresa humana. En Los perdedores de la historia de España he querido tener en cuenta la advertencia. La gente admira mucho a don Quijote —no hablo del libro, sino del personaje— pero olvida que todos sus sacrificios, sus desvelos, su defensa de la justicia, su amor incluso, estaban encaminados a un solo fin: el aplauso, la fama.
La historia de España es rica en perdedores y olvidados, avara en crepúsculos y elegías, pero si hay marginales y periféricos, humillados y reprimidos, es porque también existen los precavidos, los aprovechados del triunfo y los inquilinos de la gloria, aunque ésta, como el éxito, nunca sea definitiva. Por otra parte, ningún esfuerzo emprendido con verdadera convicción puede ser calificado de estéril. Incluso como vencidos, los derrotados, los que con sus ideales se adelantaron a su época o sucumbieron frente al poder, pueden alcanzar su ciudadanía en ese mundo desconocido e inmenso, ese país extranjero que es el porvenir. Desde el punto de vista del espíritu, aunque éste en el crepúsculo de un proyecto personal importe tan poco y a quien aguarda vencido ni siquiera sirva de consuelo, las palabras «victoria» y «derrota» adquieren un significado diferente. No faltan los ejemplos en el pasado de España, donde el pensador heterodoxo, en condiciones siempre precarias, contribuye a preservar el hechizo de la libertad, ni tampoco en estas páginas que los siglos arrastran por los siglos. Los fracasos de Mayans, Olavide y Jovellanos son una puesta en escena de nuestra historia del pensamiento. Sus entusiasmos fueron breves, como largas fueron sus esperanzas, que les duraron toda la vida sin que ninguna se cumpliera. En las batallas en las que sólo vencen los perdedores, estos representantes de la Ilustración nos conducen a pensar de un modo diferente sobre el heroísmo.
Todo pasa, dioses, ritos, civilizaciones, algo que no ignoraban Plutarco ni Marco Aurelio y que quizá también sospecharon los jefes indígenas al mirar cara a cara un inexorable porvenir de legiones romanas. Leve en travesías marítimas y ávida en metales preciosos, la huella de las colonizaciones griega y fenicia y la empresa de los mercaderes y militares púnicos conducen finalmente al Capitolio. Con su cultura y sus ejércitos, a menudo de forma brutal, muchas veces sangrienta, Roma vértebra esa realidad histórica llamada Hispania. En la vieja metrópoli, y cuando las luchas civiles concluidas a mayor gloria de Octavio Augusto anuncian grandes transformaciones políticas, comienza esta historia de España. «Los ojos de Sertorio» reflejan en su retina la derrota de un general rebelde que al declinar el siglo I a. C. convierte la península Ibérica en el principal núcleo de resistencia armada al poder aristocrático asentado en Roma y en la base militar para la reconquista de la metrópoli. Con su lucha, Sertorio pone al descubierto las grandes desigualdades culturales aún vigentes en las dos Iberias, la mediterránea y la meseteño-atlántica: mientras él, obligado por su inferioridad militar a una guerra de guerrillas, es respaldado por una pequeña parte de los hispanorromanos y las tribus celtíberas y lusitanas recién sometidas, Sila y Pompeyo, sus rivales, reciben el apoyo mayoritario de la Hispania más rica y romanizada.
Tierras estas, precisamente, desde las que, tiempo después y como un Nilo desbordado, crecerá el cristianismo, procedente del norte de África. Comprometida con el poder a raíz de los edictos de Constantino, la Iglesia abandonará las catacumbas y fortalecerá su papel socioeconómico y político en Hispania, conservando la cultura clásica bajo las bóvedas de sus basílicas cuando ya el gran Imperio no sea más que un ocaso o el reflejo de un ocaso. Hasta tal punto la política vivirá en maridaje con la religión que al consumarse el siglo IV los obispos ya desempeñan funciones civiles y los limites entre la jurisdicción eclesiástica y la secular son tan borrosos que a muchos les resulta difícil distinguirlos. Ésta es la gran tragedia del hereje Prisciliano, cuya búsqueda de amparo ante el César pondrá su vida y la de sus más íntimos seguidores bajo el filo del hacha imperial. Con la cabeza del obispo de Ávila, cae decapitada «La primera herejía».
En los momentos de zozobra que suceden a la decadencia romana, huérfana de la tutela latina, Hispania se despega del marco mediterráneo para concentrarse en sí misma con el asentamiento huracanado de las tribus germánicas y la ruptura administrativa en varios reinos. A largo plazo, la herencia romana quedará salvada con el triunfo del pueblo visigodo y la conversión al catolicismo de Recaredo, cuyos pasos siguen con éxito la ruta de su desafortunado hermano, el primogénito del poderoso rey arriano Leovigildo. Contrariando los planes de su padre, Hermenegildo, «El príncipe rebelde», renegará de los suyos y se sublevará abrazando la fe hispanoromana, adelantándose a la historia con la espada en la mano y pagando su audacia con la prisión y la muerte.
Si las disputas armadas de los nobles godos prepararon la irrupción de las tropas de Tariq y el dominio peninsular del islam, la disolución del Califato de Córdoba y su desmembramiento en reinos de taifas dejó al-Andalus en manos de sus belicosos vecinos norteños y de las tropas musulmanas del otro lado del Estrecho. «Memorias de la derrota» da eco a la voz del último rey zirí de Granada, que vive la invasión almorávide de al-Andalus y el final de los reinos de taifas. Las ambiciones de los reyezuelos hispanomusulmanes y su ocaso; la soledad del poder y su barbotar en sangre; el correr del tiempo y del agua… de eso escribe Abd Allah desde su destierro norteafricano, cuando la plataforma de la historia falta bajo sus pies y el hilo conductor del gran mecanismo ha caído ya de su mano.
Terrible en guerreros y augures religiosos, la cabalgada almorávide también arrastrará una riada de mozárabes a las murallas de Toledo, conquistada el año 1085 por el rey Alfonso VI. Los protagonistas de «Mozárabes, héroes sin gloria» están hechos de la arena que el viento empuja en los desiertos. Infieles clavados durante siglos en tierras del islam, cristianos que adoptan la cultura árabe pero se mantienen fieles a la fe y ritos de sus antepasados godos, eternos intérpretes e intermediarios que viven en el filo de dos mundos y por ello son despreciados en uno y en otro lado de la frontera, su historia es la crónica de quienes no pueden entrar en el tiempo.
En España la religión ha sido una lucha desaforada y estéril en la que combate el creyente, una historia doliente y desengañada que seca parte de sus viejas raíces. Durante la Edad Media, la convivencia siempre difícil de cristianos, musulmanes y judíos tiene su mejor representación en la Córdoba califal de los Abderramanes y en el renacimiento cultural de las cortes de Alfonso X de Castilla y Jaime I de Aragón, pero la tolerancia está expuesta continuamente a los ataques de masas azuzadas por sermones incendiarios. Tumultos que se precipitan y arrasan las aljamas en un instante, obligando a los hispano-hebreos a ocultarse o vivir transterrados, atraviesan las «Historias de Sefarad» antes de que los Reyes Católicos decreten la expulsión de 1492, el mismo año en que la conquista de Granada da la señal de salida para el éxodo musulmán. Dos rebeliones en menos de una centuria y la expulsión de los moriscos en el siglo XVII cierran el pasado islámico español. Con «El grito de otro Dios» arde la Granada morisca del siglo XVI, a cuyos habitantes reservará Felipe II un destino aciago.
Ya entonces la unidad religiosa impuesta por Isabel y Fernando ha confirmado a la Iglesia como notario y guardián de la monarquía, y los conversos, además de la vigilancia inquisitorial, sufren la carga sociológica y cultural de la sangre contaminada. Dos razones hay para que Juan Alfonso de Polanco, secretario de los tres primeros generales de la Compañía de Jesús y protagonista de «El verdadero san Ignacio», de quien fue pies, manos, memoria y voz manuscrita, habite estas páginas. La primera es su valiosa y desconocida labor en la consolidación de la Compañía de Jesús. La segunda, el estigma social que disolvió sus pasos al generalato. Candidato firme a ocupar el puesto de Francisco de Borja tras la muerte de éste, su origen converso levantó las suspicacias de los jesuitas portugueses, que con la ayuda del cardenal infante don Enrique presionarían al Papa para que ningún cristiano nuevo, o ninguno que lo favoreciese, ocupase la cima de la ya influyente Compañía.
Tiempo de conversos, de herejes, de pícaros y soldados de fortuna, de toda una galería de personajes que no sabrán del poder más que en su versión coactiva o represiva. Tiempo también de agitaciones forales en Aragón. Un hombre a punto de morir dice: traidor no, mal aconsejado sí. El hombre es el Justicia Mayor de Aragón, Juan de Lanuza, quien vivirá conforme a una antigua musa, la musa de los fueros, que le timó. «La rebelión de los fueros» nos sumerge en las calles amotinadas de Zaragoza, donde en 1591 se enfrentan varios ideales, más o menos míticos: las rivalidades entre Castilla y Aragón, las pasiones que separan la nobleza y a sus vasallos, la batalla de siempre entre la autoridad y el desorden, la lucha entre el absolutismo y la libertad o entre lo que parece absolutismo y lo que parece libertad.
La muerte de Felipe II señala la hora de Lerma y Olivares, cuya ascensión y caída ha adelantado en el siglo XV el poderoso Álvaro de Luna, defensor del poder real en una Castilla gobernada por la nobleza y favorito de un monarca voluble. «Tragedia de un valido» profundiza en los abismos de un hecho terrible y cotidiano: el impulso para imponerse y dominar conduce, ciego, hacia la propia destrucción. Como decía Blanco White, poeta sevillano, autor de uno de los más bellos sonetos escritos en lengua inglesa y otro de los perdedores que se pasea por el libro, «toda vida política termina en fracaso». Además, en la mayoría de los casos la caída va precedida por éxitos asombrosos. También el conde de Oropesa, que vivió «El otoño de los Austrias», alcanzó favores y riquezas en la corte antes de que aquéllas le abandonaran. Ministro de Carlos II, en su caso, la frustración y el fracaso de los proyectos políticos proviene de toda la intrincada, asfixiante y estática máquina burocrática sobre la que se sostiene un imperio asediado y bajo cuyo faldón hueco discurren las intrigas. Mientras siga en vida el rey, se postergará la crisis y la ineludible lucha armada por el poder, que su falta de descendencia habrá de desencadenar.
Cuando Carlos II cierra los ojos al mundo, huye el siglo XVII y acaba la dinastía de los Habsburgo españoles. Después de los atropellos de las potencias europeas a finales de la centuria, el siglo XVIII inicia un cambio de rumbo con el acceso a la corona de una dinastía cargada de ideas europeizantes y una guerra civil entre los partidarios de los candidatos al trono. Mayans, Olavide y Jovellanos toman cuerpo en «El progreso perseguido», resumen de una época en la que el sueño de la razón acabará produciendo monstruos.
«El rey que expulsó la palabra» viaja a bordo de los insalubres barcos en los que Carlos III desterró a la Compañía de Jesús tras el motín de Esquilache y desentierra el oro de un exilio intelectual que brillaría con fulgor en tierras italianas. Gran palabra, navegar, cuando no se recorre océanos envuelto en improvisados lutos. «El viajero del mundo» no es otro que Alejandro Malaspina, cuyas travesías rememoran las expediciones científicas organizadas por una monarquía que sintonizó con el resto de Europa en el interés y estudio de la historia natural, y cuyas ambiciones adentran al lector en las intrigas palaciegas de la corte de Carlos IV donde el ilustre marino italiano, que ha vivido el espejismo reformista de Carlos III y no soporta la corrupta decadencia que rodea al hijo de éste, sucumbirá ante el poderoso Godoy.
La época de Carlos IV se aparece siempre ante nuestros ojos a través de un trasunto plástico. Es la época de Goya, enmarcada por dos versiones muy diversas: la de los cartones para tapices y la de las Pinturas negras y Los Desastres, ya en el reinado de Fernando VII. La primera, una imagen de plenitud, la de un pueblo entregado a sus tareas artesanales y a sus diversiones inocentes. La segunda, el extremo opuesto, el horror de la guerra, las imágenes trágicas de ese pueblo, el pueblo real, el bajo pueblo, luchando en la Puerta del Sol contra los soldados franceses o pereciendo bajo el fuego de los invasores. «En la penumbra de Goya» vivirá después de su regreso de Puerto Rico el pintor Luis Paret y Alcázar, cuya carrera en la corte se vio interrumpida por una misteriosa orden de destierro y cuyos cielos algodonosos y azules se verán eclipsados por aquel Saturno de la pintura que fue el artista de los fusilados del Dos de Mayo. «La revolución que no fue» retrocede a los años de las tropas napoleónicas, rastreando los pasos de un burgués que quiso reinar sobre un pueblo en armas y repitiendo las voces de unos ministros de utopía, que intentaron gobernar sin poder y sin dinero. Seguimos a José Bonaparte, decían estos hombres de letras atrapados entre la era de las Luces y la era del Terror, por obligación, por el amor personal que le profesamos y también por la consoladora idea de evitar y disminuir desgracias.
Con el exilio de los afrancesados, parecido al vivido por los austracistas de la Guerra de Sucesión a comienzos del XVIII, se estrena el camino que, durante los siglos XIX y XX, habrían de seguir muchos españoles. La invasión francesa de 1808 tuvo atroces resultados. Precipitó la discordia latente, apenas iniciada, en España, y provocó lo que había de ser decisivo para todo el siglo siguiente: la disputa entre las Españas, entre quienes se afanaban en perseguir la modernidad y los que anclados en el pasado defendían tercamente sus privilegios. «Un siglo perdiendo el trono» acerca al lector a los pretendientes carlistas, despojos señoriales de un antiguo edificio derruido, y al fin y al cabo, ruinas ellos también. Tierra ingrata esta España de íntimas tristezas reaccionarias, que antes ha cerrado sus ojos a los liberales de Cádiz. En Londres hallaría refugio José María Blanco White, cuya historia, glosada en «La poesía sin patria», es la crónica de una alma en fuga, la crónica de un hombre desarraigado de su país natal que no consigue integrarse en su nueva tierra.
El siglo XIX parece escrito en el aire de lo abstracto y lo populoso sangriento. Hay, no obstante, otra historia, la historia arrinconada de quienes construyen con chimeneas donde otros lo hacen con frases huecas y sonoras. Hay otros actores además del general, el político y el obispo, el guerrillero o el exiliado. Hombres de levita y alto horno pueblan también el ruedo ibérico. Inquilino de «La frontera industrial» y representante adelantado de nuestros empresarios modernos, Manuel Agustín Heredia es uno de ellos. Chimeneas de humo largo y comercios de largo navegar ocuparon la mente de quien a pesar de sus éxitos y riquezas no lograría plantar las raíces del capitalismo industrial en Andalucía. Donde sí arraigó fue en el País Vasco, Cataluña y Asturias, auténticas excepciones en el letargo peninsular y feudos de la protesta proletaria que se hace furioso oleaje al comenzar el siglo XX.
Siglo de masas y minorías, el XX también es la centuria de las ideologías, porque las muchedumbres las necesitan para echar raíces. En la hora de las grandes contiendas mundiales muchos españoles prefirieron la seguridad de las ideologías a la intemperie de los hechos. La guerra civil dirimirá la oposición de las Españas que en plena crisis social y política se combaten en la prensa y en la calle, arruinando la posibilidad de un país plural y democrático en el que pocos creyeron y a cuya construcción con razones y votos sólo colaborará una exigua minoría. La guerra civil de 1936 es también la tragedia que cruza o a la que van a morir las páginas de cuatro de los cinco últimos capítulos de Los perdedores de la historia de España.
Dice Cavafis que al llegar a un oasis perdemos el privilegio de los espejismos. Los lugares del deseo requieren la distancia que permite anhelarlos, pues el arribo significa una pérdida. Tributo que pagaron en 1936 los anarquistas españoles, consagrados a la vana quimera de aspirar a una sociedad forjada no de seres humanos sino de meras palabras. Tributo que pagó con la vida Joan Peiró, «El anarquista vencido».
En un país de necrológicas imperiales y cuartelazos, de profetas instantáneos y suplantaciones sin fin, la nostalgia puede transformarse en una vaga y fulminante mitología con la que usurpar el presente. «Joven España, furiosa España» escudriña los gestos y fracasos de los fascistas españoles de primera hora a través de la trayectoria naufragada de Ledesma Ramos y del estrafalario rodar de Giménez
Caballero.
El río del siglo XX arrastra y sumerge al individuo en su violenta y mecanizada corriente. Escribir historia después de Hitler y Stalin tiene que ser también caminar a lo largo de ese río, remontar la corriente, repescar existencias ahogadas, encontrar historias enredadas en las orillas y embarcarlas en una precaria arca de Noé de papel.
«La muerte como estadística» es una breve nota a pie de página sobre aquellos españoles anónimos que desaparecieron o sufrieron entre las alambradas del Gulag soviético y un subrayado al oscuro servilismo que comunistas e intelectuales de izquierda brindaron a Stalin.
«La fe de las urnas» vuelve la mirada a los años de la Segunda República y repasa el fracaso de una democracia cristiana imposible. En Giménez Fernández y Luis Lucia, sus protagonistas, existe la misma dramática contradicción que se ha dado y se dará siempre entre el hombre y el medio cuando el medio —aquí una derecha educada en los tópicos regeneracionistas y en las enseñanzas de la Iglesia católica, contraria a la tradición liberal y confiada en los extraordinarios de las espadas refulgentes— es refractario al hombre. Su derrota, que Giménez Fernández pagará con el enmudecimiento del exiliado interior y Lucia con la cárcel y el confinamiento, es la derrota que siempre ha acompañado y quizá todavía acompaña en España al político moderado, sea éste de izquierdas o derechas.
Todas las crónicas de todas las naciones de la historia están salpicadas de olvidados y perdedores, de represiones y patíbulos. Como escribía el poeta refiriéndose a los golpeados por la esclavitud, la explotación o el dolor, la historia también es ese mar, ese inmenso depósito de sufrimiento anónimo:
He ahora el dolor
de los otros, de muchos,
dolor de muchos otros, dolor de tantos hombres,
océanos de hombres que los siglos arrastran
por los siglos, sumiéndose en la historia.
Los perdedores de la historia de España recoge ecos del marginado social y del vencido en los salones de la alta política, de los derrotados en famosas batallas y los fusilados o ejecutados anónimamente, de los que fueron descabalgados de las alturas con estrépito y de los que pasaron de puntillas, sin banderas, ni ruido ni furia, los desubicados en los momentos de transición, cuya vida no fue sino la expiación de un error, y los que no pudieron ser héroes ni mártires ni santos, los atrapados, presos, capsulados, digeridos, expulsados o abandonados en los márgenes del silencio, pues la historia de España, incluso en lo que respecta a sus perdedores, no ha de ser sólo la historia de sus reyes, grandes próceres y pensadores, sino también la crónica del que maneja el arado, muere esclavo o es marginado por su orientación sexual. «Elegía de los olvidados», epílogo y último capítulo, rescata nombres y personajes representativos de unos y otros, desde los sufridores de la dictadura de Franco y quienes no sobrevivieron políticamente a la transición de 1975, viviendo con amargura el reflujo de sus proyectos e ilusiones, a los marginados por la tentación de pensar libremente, por su condición femenina —la mujer, esa gran ausente de los libros de historia— o su pobreza.
Las víctimas del terrorismo, abandonadas durante años por las instituciones y grupos políticos, son los últimos perdedores de una historia de España que quiere contarse de otro modo. Cuyo mundo es el reverso del mundo celebrado por la historia triunfante. Textos del destino, de la aceptación del destino personal cuando el ideal perseguido no existe o, cuando existiendo, se aleja definitivamente de las manos. Textos sobre el despojo y las formas del olvido. Sus páginas han sido escritas con la ambición de iluminar ese difícil punto de intersección en el que por un momento coinciden los pasos del individuo y el desorden implacable de la historia, que lo aplasta en su noche. Los capítulos que ahora arrancan reviven aquella España acotada en sus sueños extenuados que recordaba Machado, esa España de imperfección que no gustaba pero a la que se amaba como lugar de realización de las propias ilusiones. En un tiempo en que España es sometida a una continua desautorización, las biografías de un puñado de españoles que hicieron el esbozo de un horizonte ideal invitan a mejorar el presente de una nación consciente de sí misma, que experimenta cada segundo su propia vitalidad plural sin dejar de ver en esas pulsaciones los gestos diversos de un solo cuerpo. Una España sin furia pero exigente en lo que atañe a la justicia, una España que sabe dónde empieza y acaba el individuo, defensora de la sociedad frente al Estado pero ajena a cualquier frivolidad con el uso de las instituciones que garantizan el espacio de convivencia posible.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Varios
Periodo: Varios
Acontecimiento: Varios
Personaje: Varios
Comentario de "Los perdedores de la Historia de España"