La hija de Cayetana
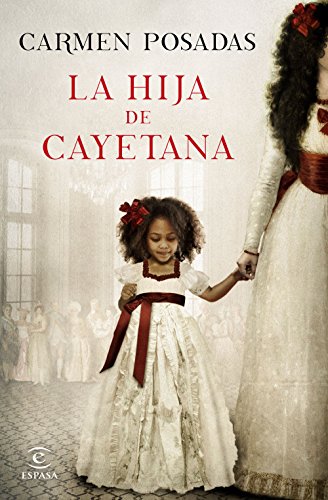
La hija de Cayetana
Madrid, noviembre de 1788
—Déjame que la vea una vez más, Rafaela. Qué guapa es mi niña, por favor, no te la lleves. Y descuida, estoy perfectamente. Además, el doctor Bonells ha dicho que puedo tenerla un poco más conmigo. María de la Luz, ése será su nombre, el que mejor le va. ¿Pero has visto qué ojos? Parecen dos esmeraldas. Aunque será mejor que avisemos cuanto antes al padre Alfonso para que le eche las aguas bautismales. Llega el verano y uno nunca sabe con estos calores, acuérdate de lo que pasó cuando yo nací.
La madre se incorpora con dificultad y separa con dedos aún débiles los encajes del embozo de la criatura para cubrirla de besos.
—¿Dónde está el señor duque? ¿Le has dicho que ha llegado ya la niña?
Rafaela Velázquez la mira, pero no contesta. ¿Cuántos años hace que se conocen? No debía de ser mucho mayor que María Luz cuando la pusieron por primera vez en sus brazos y, desde entonces, siempre juntas. ¿Quién sino ella la consoló cuando estaba triste, rió sus alegrías, o riñó cuando no había más remedio? ¿Quién la vistió para su primer baile y le puso la mantilla el día de su boda? Nadie conoce a María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo[1], decimotercera duquesa de Alba, como Rafaela. Tana, así la llama desde pequeña porque siempre ha sido devota de san Cayetano y ella se deja, como le consiente todo lo demás porque es para ella como una madre. A la otra, a la de verdad, también la adoraba, pero María del Pilar Ana estuvo siempre demasiado ocupada. Con sus fiestas, sus admiradores, sus recitales de poesía o, si no, con sus reuniones en la Real Academia de San Fernando, de la que llegó a ser directora honoraria. Una auténtica femme savante, opinaba la gente, una digna hija del Siglo de las Luces, de esas que hablan de Newton, se admiran con Buffon y citan a Voltaire de memoria. Tonterías. Para Rafaela, María del Pilar de Silva-Bazán y Sarmiento no había sido más que una de tantas mujeres que viven para gustar a los hombres y hacen cualquier cosa para lograrlo, incluso fingirse sabias si es lo que se lleva. Tres veces se casó y tres veces enviudó antes de dejar este mundo con poco más de cuarenta años. «Pero al menos tuvo más suerte con los maridos que su hija», cavila Rafaela. A Tana, en cambio, la casaron siendo niña con José, uno de sus primos, para que no se perdiera el apellido familiar Álvarez de Toledo. Trece y diecisiete años tenían entonces, pero ni la sangre que comparten ni tres lustros de convivencia han conseguido unirlos. Él adora a Haydn, ella los fandangos, él es devoto de los ensayos de Rousseau, ella de los sainetes de don Ramón de la Cruz, a él le gusta el pianoforte y a ella las verónicas de Pepe-Hillo. Ni siquiera para tener un hijo se habían puesto de acuerdo. Hasta que empezó a ser demasiado tarde.
—¿Rafaela? Rafaela, mujer, que se te ha ido al cielo el santo. ¿Has oído lo que acabo de decirte? Llama a José.
El ama se mueve despacio. No porque se lo impidan sus sesenta y muchos años, sino porque no sabe qué demonios le va a decir al duque de Alba consorte. Habría sido preferible que estuviera ausente cuando llegó la criatura. En la corte de Aranjuez, por ejemplo, como tantas otras veces, con esos afrancesados amigos suyos con los que comparte peluca empolvada y rapé. Sin embargo, en cuanto supo que su mujer guardaba cama, canceló sus citas. Tana siempre ha estado delicada de salud.
«Ya desde que nació apuntaba modales», rezonga Rafaela. El agua del socorro tuvieron que darle nada más nacer de tan poquita cosa que era. Después vinieron aquellas fiebres que tuvo con siete años y el mal del riñón con nueve, eso por no mencionar varias caídas del caballo como la que le produjo, según diagnóstico del doctor Bonells, una seria desviación de columna. De aquellos polvos estos lodos, y desde entonces sufre crueles dolores de cabeza que la dejan postrada durante días. Y la jaqueca tuvo que coincidir justo ahora con la llegada de la criatura, qué fatalidad.
—Descansa, niña. Cierra los ojos, te hará bien. Mira, voy a ponerte a María Luz aquí, a tu vera, y así podéis dormir un ratito las dos juntas. ¿De veras quieres que mande avisar al señor duque? No sería mejor que…
Comienza a llorar la niña y Cayetana se incorpora sobresaltada. «Ea, ea, mi sol, no llores, mamá está aquí». Empieza a tararear una nana, pero, al mismo tiempo, hace un gesto inequívoco a Rafaela señalando la puerta:
—Anda, ve por él, cuanto antes la vea, mejor para todos.
José Álvarez de Toledo es un hombre de treinta y pocos años. Viste esa mañana, como tantas otras, a la inglesa. Levita color nuez, calzón corto y chaleco con tenues rayas azul pálido y gris. Las botas de montar indican que acaba de regresar de algún paseo tempranero, también lo sugiere así el pelo empolvado pero rebelde que ahora intenta domeñar con una mano antes de descorrer los cortinajes de la habitación para que entre la luz. «Así está mejor», dice, dirigiéndose a la pareja de galgos que le ha seguido hasta la biblioteca. No hay nadie más en la habitación. Ni secretarios, ni criados, ni siquiera un lacayo que le ayude con las cortinas. Trescientas dieciocho personas trajinan y se afanan en el palacio de Buenavista, en la madrileña plaza de Cibeles, pero conocen sus gustos y procuran no importunarle. Él prefiere la soledad, cuanto más completa mejor, es la única manera de pensar con método, dice. Se acerca a la mesa de su despacho. Ah, qué agradable sorpresa, dos cartas que parecen interesantes. Una del maestro Haydn, sin duda para contarle pormenores del estreno de su nueva sinfonía en los conciertos de la Loge Olympique, la otra, según constata después de ver el sello impreso en un muy original lacre verde, la remite Pierre- Augustin de Beaumarchais desde París. José sonríe. Han estado distanciados durante una larga temporada. Y es que, después de conseguir que las cortes de toda Europa se rindieran ante él y su magistral obra El barbero de Sevilla, a Beaumarchais le dio por apoyar públicamente a las pescaderas y a esos amenazantes desarrapados que, de un tiempo a esta parte, protestan en las calles de París por la carestía del pan. Alguien informó al rey de semejante ingratitud, pero su majestad no dijo nada. El bueno, el tolerante, el pacífico de Luis XVI; nunca ha tenido Francia un rey tan sensible a las necesidades de su pueblo. Así se lo ha hecho saber José a Beaumarchais en la larga carta que le mandó un par de semanas atrás. También le ha recordado que, como hijo de relojero que es, debería él saber mejor que nadie que hay ciertos peligrosos engranajes a los que es preferible no dar cuerda. «Seguro que ha recapacitado y he aquí su mea culpa», reflexiona José, comprobando que el sobre, profusamente perfumado, presagia noticias en ese sentido.
El duque se dispone a apartar con cuidado los faldones de su casaca antes de sentarse a abrir la correspondencia cuando en eso llaman a la puerta. Mira con disgusto en aquella dirección y, antes de que alcance a decir nada, la figura del ama se recorta ya bajo el dintel.
—Señor duque.
—Rafaela, se puede saber qué pasa, no te he dicho mil veces…
—Tana, la señora duquesa quiero decir, desea ver al señor.
—Dile que subiré más tarde, cuando me cambie para almorzar.
—Me temo que desea hablar con el señor duque ahora mismo. De la niñita, usted ya sabe.
Una vez en la habitación de Cayetana, José repara en que las cortinas están corridas y reinan allí la oscuridad y el espeso olor a cirios de un templo. Tan poco salubre, piensa con disgusto. El duque es devoto de la luz natural, del aire puro, de la vida al aire libre, pero, por supuesto, no dice nada. Es preferible acabar cuanto antes con la enojosa escena.
—Espero, querida, que estés mejor de tu jaqueca —comenta, más irónica que educadamente.
—Mírala, José, ¿no es preciosa nuestra niña?
A él no se le mueve un músculo. Por una vez —se dice—, la penumbra puede convertirse en su aliada. Sin embargo y por lo visto, su mujer no está dispuesta a concederle siquiera ese mínimo santuario. Acaba de ordenar que descorran todas las cortinas de la habitación mientras ella misma se ocupa de liberar a la criatura de toquillas y rebozos para que su marido pueda verla bien.
José Álvarez de Toledo, futuro duque de Medina Sidonia por derecho propio y duque de Alba por matrimonio, pierde entonces y por primera vez en años la compostura inglesa de la que se siente orgulloso:
—¡Carajo! ¿Pero te has vuelto loca o qué?
Sobre la almohada, la larga trenza de Cayetana se entrevera y confunde con el ensortijado pelo de su hija, oscuros ambos como noche sin luna. Pero ahí acaba todo parecido. La criatura que acuna su mujer aparenta tener unos tres meses de edad, de extremidades bien formadas, sus largos y elegantes dedos parecen dignos de una futura pianista. Tiene facciones regulares, nariz y orejas perfectas que parecen esculpidas a cincel, y unos sorprendentes ojos verdes que resplandecen como luciérnagas en una piel completamente negra. «Bueno, mulata para ser exactos», puntualiza José, que hasta en los momentos difíciles procura ser preciso en sus juicios. Prieta, parda, bruna, ¿cuál será el término correcto para su tono de piel? Quién sabe, pero desde luego no se va a poner a hacer cábalas en este momento.
—¿Se puede saber —atina a decir al fin mientras clava sus uñas en la palma de la mano intentando contenerse—… se puede saber qué farsa es ésta?
—¡Ha sido un regalo, señor! Un regalo del cielo.
Es Rafaela quien ha empezado a dar las explicaciones.
Cuenta entonces cómo, aquella misma mañana, de parte de Manuel Martínez, «… sí, ese empresario y director teatral a quien Madrid entero admira, todo un caballero», había traído un moisés con la criatura.
—Él sabe —continúa diciendo atropelladamente el ama— lo mucho que la señora duquesa ha deseado siempre un hijo. Han sido tantos años, tantos embarazos malogrados, ¿verdad que sí, mi niña…? Y dice ese señor que en cuanto la vio, tan rebonita y con estos ojos como dos faros, no se pudo resistir, enseguida pensó en nuestra Tana. Además, la criatura está completamente sana, señor, y se sabe bien quién es su madre. Una negra recién traída de Cuba por cierta noble dama cuyo marido murió durante la travesía. Dizque no puede mantener a ambas ahora que es viuda y por eso se ha decidido a vender a la niña. Puso un aviso en los diarios como es costumbre, y el señor Martínez, que ya andaba en busca de una prenda parecida, al verla tan graciosa decidió comprarla como un acto de misericordia. Una transacción completamente legal, señor duque, aquí están los papeles que lo atestiguan, venían dentro del moisés.
—Una negra, una niña negra —es todo lo que acierta a decir José.
—No —le corrige Cayetana, incorporándose en la cama para tenderle la criatura
—. No una niña cualquiera, José, mi hija, nuestra hija de ahora en adelante.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Contemporanea
Periodo: Guerra de la Independencia
Acontecimiento: Varios
Personaje: Cayetana de Alba
Comentario de "La hija de Cayetana"
Presentación del libro por la autora en «Milenium» de TVE
Presentación del libro por la autora en «La Casa de América»
Presentación del libro por la autora en «Movistar +»
Presentación del libro por la autora en «Objetivo Bizkaia» de Tele 7
Entrevista a la autora en «Las mañanas» de RNE
Entrevista a la autora en «EsRadio»