La maestra de títeres
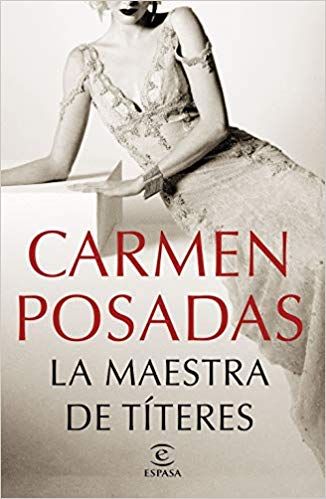
La maestra de títeres
Hay un momento para todo y un tiempo para cada acción bajo el cielo:
un tiempo para nacer,
y un tiempo para morir;
un tiempo para plantar,
y un tiempo para arrancar lo plantado;
un tiempo para matar,
y un tiempo para curar;
un tiempo para destruir,
y un tiempo para edificar;
un tiempo para llorar, y un tiempo para reír;
un tiempo para lamentarse, y un tiempo para danzar;
un tiempo para tirar piedras, y un tiempo para recogerlas; un tiempo para abrazar,
y un tiempo para abstenerse de abrazos;
un tiempo para buscar,
y un tiempo para perder; un tiempo para guardar, y un tiempo para tirar;
un tiempo para rasgar,
y un tiempo para coser;
un tiempo para callar,
y un tiempo para hablar;
un tiempo para amar,
y un tiempo para odiar; un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz.
ECLESIASTÉS, 3:3
1
ANOCHE MATÉ A MAMÁ, NO SENTÍ NADA [Gadea]
Gadea no recuerda bien cuándo empezó a desconfiar de su madre. O tal vez sí. Desconfiar, fea palabra, y absolutamente impensable relacionarla con alguien como Beatriz Calanda. Única, esa era la expresión más habitual cuando alguien se refería a ella. También querida, controvertida, admirada, envidiada, más lista que el hambre y otros adjetivos igualmente rendidos que, a fuerza de repetirse, se habían convertido en dogma de fe en el reino feliz en el que ella reinaba.
Siempre había sido así. O eso creía Gadea, que, desde niña, había visto a su madre sonreír —con o sin ella en brazos— desde las portadas de todas las revistas que, cada martes, Lita, su ayudante, desplegaba sobre la mesa del cuarto de estar. El álbum de fotos de su infancia y adolescencia a color y a doble página desde que tenía uso de razón. No, qué bobadas estaba diciendo, en realidad todo había empezado mucho antes de que ella naciera. Por eso sus tres medio-hermanas Tiffany, Alma y Herminia —una por cada marido que mami había tenido, cuatro hasta la fecha, si contamos al padre de Gadea— también podían reconstruir sus vidas a través de los semanarios. Uno de los secretos mejor guardados de la casa era el lugar en el que su madre almacenaba todas aquellas viejas revistas encuadernadas en álbumes de cuero rojo y archivados por años, por bodas, por bautizos, por divorcios y una vez más por nuevos casorios, nuevos embarazos y luego más divorcios, todos amigables, todos noticiables. Gadea se lo había rogado muchas veces a Lita.
«Por favor, por favor, Li, dime dónde los guarda, es solo para echar un vistazo y ver cómo empezó todo». Pero Li dijo que no, que la curiosidad mató al gato y que si mami los tenía guardados, por algo sería.
Esto ocurrió cuando Gadea andaba aún por la adolescencia, que, en su caso, se manifestó con un furioso acné y una no menos virulenta rebeldía contra el mundo y en especial contra su madre. Pero enseguida se curó de ambas cosas, porque mami la llevó a un par de médicos muy buenos. El primero la libró del acné mientras sus amigas seguían llenas de granos, pústulas y complejos. El segundo lo tuvo un poco más difícil. «Vamos, cielo, cuéntale todo al doctor Espinosa», había dicho Beatriz mientras premiaba al médico con aquella famosa sonrisa suya, una que hacía brillar sus ojos de un modo entre ingenuo e indefenso y a la que Gadea había visto obrar toda clase de portentos.
—Anda, no seas tímida, está aquí para ayudarte, dile lo que me contaste ayer.
Gadea se sorprendió porque no le había contado nada a su madre. Ni falta que hacía. Desde niña, era ella la que interpretaba todos sus pensamientos, también los de sus hermanas. «Ya sé lo que os pasa —solía decirles—: Mirad, es muy fácil, tenéis que hacer esto y aquello y lo de más allá…».
Y funcionaba. Estupendamente además, porque, como acostumbraba a señalarles mientras las miraba a través del espejo que usaba para maquillarse o enredando cinco uñas rojas perfectamente manicuradas en alguno de sus rizos infantiles, «Mami lo sabe todo».
El doctor Espinosa tenía una papada larga y magra que pendulaba —ahora de placer, ahora de turbación— cada vez que Beatriz Calanda le sonreía.
—Cosas de la edad, doctor. Mi niña se ve feúcha, de ahí vienen todos sus problemas. Qué tontería, ¿verdad? Y mira que se lo he dicho mil veces, a ella y a sus hermanas, que para fea yo cuando era pequeña. El conguito de la familia, así me llamaban, con eso le digo todo.
Tampoco aquello era cierto, pero esta vez Gadea no se sorprendió tanto. Se trataba del tipo de comentario que mami solía hacer en sus entrevistas y que le quedaba tan bien. No había más que mirar su única foto de infancia, una que reinaba sobre su mesilla en un marquito de plata, junto a otra igualmente antigua de sus padres, sonrientes, felices, para darse cuenta de que siempre había sido una belleza. En aquella instantánea se podía ver a Beatriz con cinco años más o menos, facciones perfectas, pómulos altos y un pelo negro lleno de rizos lustrosos que quizá hubiera resultado algo vulgar si no lo redimieran unos ojos claros y enormes, iguales a los de un gato. La foto estaba recortada con una tijerita justo por debajo de los hombros. Gadea había llegado a sospechar que tal vez hubiese sido censurada de aquel modo para que no se viera lo humilde que era la ropa que llevaba. Pero eso sería años
después. De momento aquella tarde, en la consulta del doctor Espinosa, lo único que pensó fue que su madre, que siempre la obligaba a decir la verdad, también mentía según y cuando.
—… Sí, doctor, verdaderamente cocunda, así era yo de niña. «A ver cómo hacemos carrera de ella —solía decir mi padre—. ¡Pero si más que una señorita parece una gitanilla!». —Beatriz había iluminado al psiquiatra con otra de sus sonrisas infalibles antes de continuar—: Y a mis hijas mayores les ha pasado tres cuartos de lo mismo. Tiffany, perdón…, María, quiero decir, también Alma y por supuesto Herminia, todas ellas tuvieron adolescencias feúchas y difíciles. ¡Y mírelas ahora!
El doctor Eduardo Espinosa no dijo nada. Fue su papada la que se mostró más elocuente. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. «Solo del montón», parecía decir aquel badajo de carne antes de que su dueño cavilara que la hija mayor, Tiffany, María, o comoquiera que se llamase ahora (¿a qué venía aquello?, ¿por qué a las famosas les daba de pronto por cambiarse de nombre?), había sido monilla de adolescente, pero ya no. De las cuatro, era la más parecida a su madre y sin embargo no había comparación posible entre una y otra. Un caso curioso el de esta chica. Era Beatriz —sus mismos pómulos, sus mismos ojos claros e incluso los mismos encantadores hoyuelos que se le formaban al sonreír—, pero, en su caso, todos aquellos rasgos parecían cincelados por otro escultor más inexperto y sobre todo tosco. Por eso, y por una luz indefinible que la madre tenía y la hija no, una fascinaba a pesar de sus sesenta y tantos años mientras que la otra… ¿Cuántos años podía tener Tiffany ahora?
El doctor Espinosa y su papada eran más devotos de las revistas del corazón de lo que les gustaba aparentar. Solían hojearlas entre paciente y paciente. Pero, además, era materialmente imposible desconocer los sucesivos episodios de la saga de la familia Calanda, sus vidas y milagros. De ella daban cuenta, día sí y día también, los suplementos dominicales de todos los periódicos, los programas de tele, los de radio, hasta Facebook y Twitter… Por eso el psiquiatra sabía que Tiffany tenía entonces alrededor de cuarenta años, que vivía fuera de España con su segundo marido, un aburrido promotor inmobiliario, y que era lo que ahora llaman madre a tiempo completo de dos niños. Sabía también que, antes de decantarse por una vida apacible y muy distinta de la de Beatriz, en su primer matrimonio sí había seguido la estela familiar eligiendo a un candidato con apellido sonoro y perfecto para convertirse en carne de paparazzi. Jimmy, como lo llamaban, era hijo de una condesa viuda y se decía poeta, pero lo cierto es que dedicaba más tiempo a
fomentarse un aire de niño terrible a lo Rimbaud que a emborronar cuartillas («Porque si a uno, a golpe de exclusiva, le pagan más por cultivar el malditismo que por escribir versos, ¿qué culpa tiene?», había sido su comentario). Después de borracheras épicas y escándalos varios con sus correspondientes peleas y reconciliaciones matrimoniales (todas recogidas puntualmente por la prensa especializada), la pareja se separó. Aunque no sin que antes aquel aprendiz de Rimbaud le hiciera a Tiffany un regalo interesante: cambiarle el nombre. En realidad, fue la condesa viuda la que lo hizo. Emparentar con Beatriz Calanda podía tener su glamur, debió de pensar la dama en cuestión cuando se acercaba ya la boda, pero había detalles que, inevitablemente, delataban el pelo de la dehesa y cantaban La Traviata. ¿Qué era eso de «Tiffany»? ¿Dónde, por amor del cielo, se había visto que una mujer, candidata a formar parte de su familia, se llamara igual que una joyería, cursilada inconmensurable? ¿No tenía aquella chica otro nombre? Seguro que ella, como todas las niñas de su quinta, debía de llevar el nombre de la madre de Dios delante del de la joyería neoyorquina para que el páter consintiera en bautizarla con semejante engendro. Por suerte, así era y se obró el milagro. De la noche a la mañana, Tiffany pasó a ser María, algo que, por cierto, agradó y no poco a la portadora del nombre, que ya había visto cómo, en su colegio, tan elegante, tan de toda la vida, el nombre producía cierta chufla. El cambio también le vino bien a Beatriz. No solo porque era un hecho noticiable, sino porque sus gustos habían evolucionado bastante desde el bautizo de Tiffany y, en las presentes circunstancias, jamás habría puesto un nombre así a una hija.
El doctor Espinosa y su papada, ahora entre filosófica y psicoanalítica, se fueron a continuación ligeramente por las ramas reflexionando sobre lo que él llamaba «el secreto lenguaje de los nombres». Y se dijo entonces que, para alguien devoto observador de conductas ajenas como era él, resultaba muy sencillo adivinar la edad de casi cualquier persona solo con oír su nombre. Ejemplos perfectos de su tesis los tenía delante en aquel momento. Beatriz Calanda, aquí presente, pertenecía a la generación de los nombres tradicionales. A la de las Cármenes, las Conchitas, las Teresas, o las Inmaculadas. Según el barrio, también a la de las Toñis, las Puris y las Paquis. La generación también de las Covadongas, las Begoñas o las Mercedes, si se guía uno por criterios geográficos, pero esa, según el doctor Espinosa, era otra historia que ahora mismo no hacía al caso. Por su parte —siguió reflexionando aquel experto en comportamientos ajenos—, los nombres de las hijas de Beatriz no solo delataban la edad de cada una de ellas, sino que
ofrecían, además, datos interesantes sobre sus respectivos progenitores. Tiffany, Alma, Herminia y Gadea… Era evidente que, detrás de la elección de aquellos cuatro nombres, estaba la personalidad, también la profesión y por supuesto el origen de los maridos sucesivos de la bella. Un actor de extracción humilde convertido luego en gloria nacional…, un escritor de campanillas…, un aristócrata arruinado… y un gran banquero. Cuatro peldaños distintos en la vida de Beatriz Calanda, pero todos pertenecientes a una misma escalera hacia las alturas. ¿Cuál de ellos podía considerarse más famoso, más importante, más renombrado?
—… Doctor, ¿me oye usted? Le decía que…
Al doctor Espinosa le habría gustado seguir filosofando sobre el secreto lenguaje de los nombres. Decirse, por ejemplo, que si Tiffany era hija de un actor de origen humilde al que, era evidente, le gustaban mucho los desayunos con diamantes, Alma en cambio lo era de un intelectual con devoción por Gustav Mahler. En cuanto al nombre de Herminia, este presentaba más dificultades de interpretación. Tal vez el aristócrata arruinado
—que ya era padre de tres o cuatro hijos de un matrimonio anterior con nombres perfectamente convencionales— tuviese, quién sabe, una vieja y muy rica tía llamada así a la que quisiese homenajear por motivos familiares y/o pecuniarios. ¿Y Gadea? ¿Cuál podría ser la relación entre un padre banquero y el último de los nombres? ¿Sería Arturo Guerra —un hombre serio y muy reservado que un día, contra pronóstico de todos, perdió la cabeza por Beatriz Calanda— un admirador de las gestas del Mio Cid? ¿O solamente de los juramentos en falso?
—Mire, doctor —lo interrumpió entonces Beatriz, abriéndose paso entre las lucubraciones del psiquiatra al tiempo que lo envolvía en una sonrisa siempre paciente, pero, a la vez, algo menos encantadora que la anterior—. Ya sé que usted tiene su método. Y que ese célebre método suyo consiste en observar mucho y hablar poco. También en evaluar a los pacientes más por lo que callan que por lo que dicen, según tengo entendido. Pero ahora me va a escuchar a mí. Este es un caso muy sencillo y no requiere tanto ojo clínico ni tanta… observación. A mi hija no le pasa nada en realidad. Al fin y al cabo,
¿quién no ha sido un poco rebelde a su edad? Si lo hemos venido a ver es, simplemente, porque la pobre duerme fatal, está muy callada, distinta. Y eso me preocupa, doctor —había añadido Beatriz Calanda, adelantando levemente una mano hacia la del psiquiatra como si fuera a tocarla pero sin llegar a hacerlo—. Me preocupa porque ella siempre ha sido una niña feliz y confiada. Nosotras nos lo contamos todo, ¿verdad, Gadea?
Gadea sabía perfectamente por qué estaban ahora en la consulta del doctor Espinosa. También sabía que mami nunca iba a contarle al médico lo que realmente las había llevado hasta allí. «Anoche maté a mamá, no sentí nada».
¿Por qué rayos se le habría ocurrido garabatear el título de aquella tonta canción (una que ni siquiera le gustaba demasiado) con uno de los lápices de labios de mamá y nada menos que en el espejo de su cuarto de baño? Claro que tampoco estarían aquí, en la consulta de Espinosa, en este momento, si Lita, la asistente de mami, su mano derecha, su más alargada sombra, no hubiese entrado sin llamar como era su mala costumbre antes de que ella lograra borrar aquello a toda prisa.
—Chiquilladas, doctor, eso es lo que ella hace de un tiempo a esta parte y no es necesario que le especifique cuáles. Son bobadas, ya se sabe cómo funcionan las cabecitas a estas edades. Mire, le voy a explicar cómo es mi niña.
Su madre estuvo hablando mucho rato. Se explayó sobre la confianza que siempre había regido su vida y la de sus hijas y lo unidas que estaban. Habló de que, para ella, la familia era lo primero, y lo segundo, y lo tercero (esta era una frase que mami repetía siempre en sus exclusivas y gustaba un montón), y luego entrecerró los ojos antes de bajar la voz inclinándose aún más hacia su interlocutor. Tal vez le contase al doctor cómo eran sus otras tres hijas. O le hablase de la felicidad de llevar casada con su actual marido diecisiete años, dos más de los que Gadea tenía en aquel momento. O quizá le confesara cómo no entendía en absoluto por qué ella y su vida siempre habían tenido tantísimo interés para la opinión pública («Al fin y al cabo, ¿qué he hecho yo? Nada del otro mundo, solo crear una familia e ir donde el corazón me lleve, doctor»). No, su madre no había revelado al doctor Espinosa nada que no hubiera contado mil veces antes en los medios de comunicación entrecerrando los ojos tanto como ahora y hablando bajito.
«Mentirosa», pensó Gadea y se sorprendió por la elección de un término que jamás hasta ese día había asociado a su madre.
Pero pronto se olvidó. De esto y de todo lo que habían hablado aquella tarde en la consulta, porque mami enseguida se hizo gran amiga del doctor Eduardo Espinosa, que le recetó unas pastillas muy buenas que acabaron con su insomnio en solo un par de días. También acabaron con su fea costumbre de escribir bobadas en los espejos del cuarto de baño y todo volvió a ser como siempre había sido en la vida de Gadea, normal, sin sobresaltos.
O como a mami le gustaba decir: «Perfecta. Sencillamente perfecta tu vida, ¿verdad, tesoro?».
2
LA PREHISTORIA [Ina]
Lita insistía en que la curiosidad mató al gato y que si su madre tenía tan guardados aquellos viejos álbumes rojos, por algo sería, pero la verdadera historia de Beatriz Calanda no estaba en ellos. ¿Cómo había empezado todo? Nadie lo sabía. Ni siquiera Beatriz, puesto que los capítulos más tempranos e interesantes de su existencia hace años que habían naufragado, como naufragan las verdades incómodas, ahogadas bajo nuevas y más convenientes versiones de los hechos, interpretaciones que, de tanto repetirse, acaban convirtiéndose en más verdaderas que la realidad.
Por eso, su biografía en Wikipedia decía más o menos esto:
Que la socialité Beatriz Calanda y Pérez Rapia procedía de una acomodada familia madrileña pero residente durante años en Inglaterra, donde su padre, Julián, trabajaba en un banco londinense. Julián Calanda descendía de los Calanda de Miranda, una familia de hidalgos algo venidos a menos, pero que contaba entre sus antepasados nada menos que con un obispo de Nueva Granada. Por esas carambolas que tanto gustan al destino, Julián Calanda conocería en Madrid a Ignacia Pérez Rapia, encantadora hija de unos grandes hacendados de la ciudad de Potosí, propietarios de una inmensa ganadería de reses bravas, exiliados tras un inoportuno golpe de Estado en su Bolivia natal. Después de profusos detalles sobre el linaje de los Pérez Rapia, sus ancestrales conexiones con el antiguo virreinato y también detalles familiares posteriores y muy interesantes —como la mención del romance y/o desliz de una tía bisabuela, gran amazona ella, con una testa coronada durante los Juegos Olímpicos de 1933 en Berlín—, el texto volvía a los progenitores de Beatriz Calanda y Pérez Rapia para relatar que el venturoso encuentro de ambos acabaría en matrimonio poco antes de marchar a Inglaterra, donde nacería Beatriz. La complaciente biografía no aportaba información alguna sobre otros posibles vástagos (conveniente y venturosa circunstancia como más tarde se vería), sino que se centraba en relatar los pasos iniciales de la joven Beatriz. Consignaba, por ejemplo, que, apenas superada la adolescencia y para alejarla «de un desafortunado desengaño amoroso», la familia había decidido, en la década de los setenta, mandarla a España. Más concretamente a Madrid, donde se instaló en casa del padrastro de su madre, don Lorenzo Pérez y Pérez, y de Perlita Rapia, su mujer (de excelente familia de Potosí ella). Una vez allí, y como no podía ser de otra manera, comenzó a relacionarse con lo más granado de la sociedad capitalina al tiempo que cursaba estudios de secretariado internacional. Siempre según la Wikipedia, fue en una de las aulas de la renombrada academia Florence Nightingale en la que la inscribieron donde entabló amistad con Marisol Sanz, hija de la mano derecha de Francisco Franco y uno de los cerebros del llamado Plan de Desarrollo del régimen y artífice del gran salto hacia delante que la sociedad española experimentó a mediados del siglo XX. Wikipedia acababa este primer capítulo de los devenires de Beatriz Calanda subrayando que sería precisamente gracias a Marisol Sanz que conoció al primero de sus cuatro maridos, Miguel Rico, apodado entonces El ángel de Carabanchel, actor de moda y el guapo oficial de aquella España, dormida en eterna siesta, pero de la que por fin empezaba a despertar para abrirse al mundo. Cierto era que El ángel de Carabanchel —matizaba la enciclopedia virtual— no pertenecía a la aristocracia, ni siquiera a las clases acomodadas como hubieran deseado sus padres. Pero el amor es el amor y, para consternación de su familia, la pareja planteó un ultimátum. O se casaban o se fugaban. El amor triunfó al fin y, meses más tarde, la pareja protagonizaba una de las bodas que más sensación habría de causar por aquel entonces.
Aquí se ponía fin al primer capítulo de su vida no sin antes precisar que,
desde aquellos lejanos días, Beatriz Calanda se había propuesto ir siempre a donde el corazón la llevara.
Y lo había cumplido.
Esto es lo que decía su biografía oficial. La verdad, en cambio, era ligeramente distinta.
Beatriz Calanda llegó a Madrid un día de noviembre de principios de los setenta, en efecto desterrada por sus padres para alejarla de un mal amor. Pero ahí acababan las similitudes entre la realidad y la versión por todos aceptada.
—… Anda, cielo, no llores. Cuando Dios cierra una puerta, siempre abre una ventanita, ya lo verás.
Eso le había dicho su madre mientras preparaban juntas el equipaje. Una maleta de lona gris y una pequeña bolsa de viaje eran más que suficientes para contener todas sus pertenencias. Dos blusas blancas y otra azul con jaretas; tres jerséis de punto, cuatro faldas —demasiado largas para aquellos tiempos en los que Mary Quant había logrado destapar ya todas las rodillas, incluidas las de la reina de Inglaterra—, unas cuantas mudas; camisón y un esquijama; zapatos bajos y otros de medio tacón que casi parecían nuevos, y luego estaba aquel trajecito de chaqueta entre beis y marrón que su madre se había empeñado en comprarle en Marks & Spencer justo en el último momento.
—Que tu tío Encho tiene muchas amistades y hay que ir preparada —le había dicho Ignacia Pérez Rapia mientras cepillaba con brío la prenda—. Mira, lo voy a meter en la maleta junto con el pañuelo rojo de seda natural, sí, ese tan bonito que papá me regaló por Navidad. Con eso ya verás como das el golpe, el tío Encho estará encantado. También estoy segura de que le gustará mucho esta rebequita de ochos, muy adecuada para tu edad; tío Encho se fija mucho en los detalles.
Tío Encho esto, tío Encho lo otro, tío Encho lo de más allá… Todo lo que su madre decía desde que se había decidido su destierro a Madrid empezaba con la misma invocación seguida de su correspondiente jaculatoria. Tío Lorenzo Pérez era el rico de la familia. No era natural de Potosí, sino de un pueblo cercano a Madrid, pero la posguerra lo había llevado a emigrar a aquella ciudad mítica donde pronto consiguió montar un pequeño negocio de abastos como allá los llaman. Años de trucar levemente la báscula para que los kilos de azúcar, café o lentejas tuvieran cincuenta —o a veces cien— gramos de menos nunca han hecho rico a nadie, pero sí si tal pericia va acompañada de unos ojos muy azules y un aire soñador capaces de enamorar a Perlita, el mejor partido del barrio, mientras intentaba convencerla de que todo se debía a un lamentable error («Ay, señorita, no sé qué le puede pasar a esta balanza que anda tan descompensada. Permítame que le obsequie unas rosquillas por las molestias»).
Al poco tiempo de aquello de la báscula y las rosquillas, se acabaron duelos y quebrantos, también los kilos de novecientos gramos y las lentejas con más chinas que chicha porque el futuro suegro de Lorenzo Pérez no tardó en darse cuenta del talento innato de su yerno para los negocios y lo invitó a participar en el suyo, que era el de los muertos. O, lo que es lo mismo, una empresa de pompas y servicios fúnebres llamada El Crepúsculo cuya prosperidad se basaba en la evidencia de que, en una sociedad devota y provinciana como aquella, nadie escatimaba gastos cuando se trataba de preparar «el último viaje». Quien más, quien menos (y con frecuencia más quien menos tenía) ahorraba pesito a pesito una vida entera para asegurarse unas exequias dignas de un faraón. Algunas familias incluso competían por ver cuál era más rumbosa: que si a tu papá lo llevó al camposanto una carroza tirada por dos caballos alazanes, a mi mamacita qué menos que una cuadriga tocada con penachos negros; y, si para su querida tía Dulcinda ustedes eligieron féretro de caoba con crucifijo de plata, para nuestra adorada Pocholita será otro igual pero acompañado de un coro barroco que le cante cosas lindas…
Y fue así, convenciendo a los parroquianos de que a un verdadero caballero (o dama) solo se le conoce en el momento de su entierro, como Lorenzo Pérez consiguió llenar los bolsillos de su suegro —y de paso también los propios— en menos de lo que dura un réquiem. Quiso la suerte que fuera también en el ejercicio de su función como ujier de la vida eterna que, cuando más entregado estaba a la tarea de cumplir con la séptima de las obras de misericordia, irrumpiera en su existencia de grandes ganancias y pequeños (pero perfectamente satisfactorios) afectos el amor de su vida, el ángel de sus sueños, el sol de sus desvelos, también la redención de todos sus pecados. Ignacia —o Ina, como muy pronto empezaría a llamarla Lorenzo Pérez— tenía apenas doce años cuando sus ojos se posaron en ella.
Ocurrió en un velorio (uno de tercera tirando a cuarta, según clasificación de aquel experto en excursiones al más allá), cierta mañana del junio más gris cuando nada presagiaba tan celestial encuentro. Y todo gracias a un contratiempo: la indigestión y subsecuente tremenda cagalera del mozo encargado de las entregas más baratas. El resto de la cuadrilla de El Crepúsculo se encontraba en ese momento atendiendo a un entierro de los de postín, por lo que Lorenzo, diligente siempre, se vio obligado a llevar en persona, y muy contrariado, aquella baratísima caja de pino a uno de los barrios más pobres de Potosí y a una casa misérrima. Y allí estaba Ignacia. Lloraba en una esquina abrazada a una sucia muñeca de trapo que encajaba poco y nada con sus facciones perfectas y a la vez graves, y un pelo negro y largo hasta la cintura. Pero, sobre todo, no encajaba con aquel cuerpo de pecado que se adivinaba bajo la basta tela de un vestido que parecía habérsele quedado, de pronto, corto y muy estrecho, igual que si una apresurada hada madrina la hubiera tocado con su varita haciéndola pasar, en un solo abracadabra, de larva a crisálida y de crisálida a espléndida mariposa.
—¿Es tu papá el difunto? —había preguntado, dirigiéndose a la niña, como si no hubiera nadie más que ella en la habitación. Sin reparar siquiera en su madre, que bisbiseaba oraciones junto a la cama del finado espantándole las moscas para que no se posaran en su cabeza prematuramente calva, en su boca fina y triste o en aquella frente de surcos, tan profundos, que hablaban de trabajo duro y de hambre.
Un par de horas más tarde, el cadáver, enfundado en su mejor terno y con un maquillaje post mortem regalo de El Crepúsculo que le hacía lucir un color rosáceo y saludable que probablemente nunca tuvo en vida, descansaba ya en el mejor cajón de la empresa de pompas fúnebres.
—No se preocupe —le había dicho él a la viuda, que lloraba apretando contra sus faldas a dos gemelos de corta edad y ojos tan fijos y vidriados que parecían haber agotado todas sus lágrimas—. Lo de su marido corre por cuenta de la casa. —La mujer lo miró sin comprender y el tío Encho y futuro benefactor de aquella familia trunca creyó oportuno mentirle—: Es más habitual de lo que se imagina, doña. De vez en cuando en El Crepúsculo corremos con los gastos de alguna familia necesitada. Nos viene de perlas como reclamo comercial. Y ahora, descanse, buena mujer, ya vendré a visitarla uno de estos días para ver cómo le van las cosas. A usted y a sus hijos de usted —precisó.
En efecto lo hizo. Pero no sin antes apostarse varias mañanas en un cafecito próximo a la vivienda familiar, con una cerveza por coartada y parapetado tras El Heraldo de Potosí (que, entre todos los diarios del lugar, era el que tenía las hojas más grandes y discretas), solo por el placer de ver pasar a la niña. Así pudo admirarla un día y otro toditita vestida de negro; en ocasiones con uno, otras con sus dos hermanos menores de la mano, muy serios los tres, camino de la panadería o del colmado. Lorenzo Pérez se maravilló de cuánto había cambiado Ina desde el entierro. Parecía como si hubieran pasado meses en vez de semanas desde entonces. La pena y la ausencia la habían hecho madurar. Ya no aparentaba los doce años que él pronto averiguó que tenía, sino catorce, o dieciséis incluso. Además, si el día en que la conoció llevaba la ceñida ropa de una niña que ha crecido demasiado rápido, ahora ocurría lo contrario. Lorenzo calculó que el vestido holgado e informe que llevaba debía de ser de su madre o de alguna tía. Pero qué inusualmente blancas para aquellas latitudes eran esas manos suyas que asomaban bajo las deshilachadas puntillas de las mangas. Y qué grácil la perfecta mandíbula o el infinito cuello que emergía de la gastada y tiesa tela igual que un cisne que se desliza sobre una ciénaga. Y Lorenzo Pérez imaginó entonces aquella misma piel y aquel mismo cuello extraordinario emergiendo de todos los maravillosos trajes que él pensaba comprarle en cuanto fuera un poquito mayor. También los zarcillos de oro que penderían a cada lado de ese rostro sin par. Y las peinetas de madreperla con las que pensaba domeñar aquel pelo largo y rebelde.
Detrás de El Heraldo de Potosí Lorenzo Pérez comenzó a planearlo todo. Con la misma artería con la que había conseguido que su báscula pesara siempre cien gramos de menos. Con el mismo afán y a la vez la misma mano izquierda con la que había logrado convertir El Crepúsculo en uno de los negocios más prósperos de Potosí trazó, punto por punto y detalle a detalle, el futuro de Ignacia. Y lo hizo con la convicción del maestro joyero que, una vez encontrado un maravilloso diamante en bruto, sabe que el facetado, pulido y realce al que piensa someter a piedra tan fascinante merecerá también, y un día no muy lejano, la calificación de perfecta obra de arte.
La primera parte del proceso, hacerse con la gema, resultó sencilla. La madre de Ina estuvo más que dispuesta a aceptar el ofrecimiento que él le hizo y solo se mostró reticente por su inusual naturaleza.
—¿Mi Ignacita maquilladora de muertos, don Lorenzo?
—Claro que sí, mujer —la había confortado él, regalándole la misma mirada con la que encandilaba a las antiguas clientas del colmado mientras pesaba café o garbanzos en su báscula caprichosa—. Es el trabajo perfecto para una muchacha de su edad.
—Pero la criatura va a estar todo el día entre cadáveres —se había atrevido a argumentar la viuda, resistiendo como buenamente podía el centellear de aquellos ojos claros.
—¿Y en qué mejor compañía puede estar? Piénselo un poco, doña. El mundo de los vivos está lleno de aprovechados, de manilargos. Ignacita es demasiado linda y, a la vez, demasiado joven e inexperta como para saber defenderse de ellos. El reino de los muertos, en cambio, es un remanso de paz. Puede usted estar tranquilísima de que nadie la va a importunar. Y luego hay que tener en cuenta también el asunto de los emolumentos. ¿Dónde va a ganar una niña de doce años tanta plata al mes?
El futuro tío Encho nunca llegó a saber cuál de los dos argumentos, el de la paz de los muertos o el de la plata de los vivos, había sido el más convincente. Pero dos días más tarde, Ignacia —ahora rebautizada Ina por su protector— maquillaba ya su primer cadáver, un niño de ocho años, fallecido de la manera más fatal. Por lo visto, sus padres lo habían llevado al estudio de un renombrado fotógrafo para que lo retratara en el día de su primera comunión vestido de marinerito. A tal efecto, lo pusieron de pie sobre una silla delante de un lindo decorado marítimo de tenues olas pintadas sobre un hule, pero con tal mala suerte que el fogonazo del flash de magnesio (el fotógrafo era de la vieja escuela) sobresaltó a la criatura, que cayó hacia atrás desnucándose.
—Angelito al cielo —le había dicho Lorenzo a Ina, que miraba espantada a su primer cliente amortajado con el mismo atuendo de marinerito y con la foto fatídica expuesta sobre la caja en recuerdo del modo en que había volado al otro mundo—. Tu trabajo, Ina, es lograr que la familia lo recuerde de la mejor manera posible. Plantéatelo así. Ya verás como pronto te acostumbras.
Pero no se acostumbraba. De modo que Lorenzo se dijo que debía estar aún más pendiente de ella. Por eso, empezó a llevarla a merendar de vez en cuando a su propia casa después del trabajo. Al principio creyó que a su mujer no le iba a gustar que convidara a la pequeña maquilladora de muertos, pero resultó que Perlita, que no podía tener hijos, acabó encariñándose con la niña casi tanto como él. Bueno, como él era imposible, porque Lorenzo Pérez — que de un tiempo a esta parte había abierto nuevas líneas de negocio interesándose por el contrabando de tabaco así como por el reciente y desde luego muy prometedor negocio cocalero— tenía en Ina su más redentora coartada. Por supuesto, él nunca llegó a darse cuenta de que era así. ¿Pero qué otra cosa sino un amor que todo lo redime era lo que sentía por aquella niña? Pérez podía ser un embaucador de viudas, un tramposo redomado, un contrabandista y un mago del proceso de la hoja de coca, pero era también capaz de amores puros. Al menos de uno. Por eso jamás le puso un dedo encima, ni le dio un solo beso que no fueran los castos que repartía una vez al año, la víspera de Navidad, a todas sus empleadas. En otras esferas de la vida, tal vez fuera implacable, insaciable, pero había que ver cómo le temblaban las canillas cada vez que Ina le daba los buenos días o el modo en que los ojos le hacían chiribitas cuando ella le preguntaba:
—¿Está bien así, patrón? ¿Le parece que le ponga a este cliente un poquito más de colorete? ¿Y esta finada, qué tal? ¿Cree usté que le luce lindo el labial rojo o mejor pruebo con uno rosado?
Si Lorenzo se contentaba con adorarla a distancia, su mujer le demostraba cada vez un afecto más notorio. Fue ella la que se empeñó en que tenía que dejar el maquillaje de muertos y volver al colegio. Y no a uno cualquiera, sino al mejor de la ciudad. Para que aprendiera latín e historia, matemáticas y lengua. Pero también piano y francés, materias, en su opinión, fundamentales en la educación de una señorita viajada. Viajada, sí, porque Perlita había hecho ya sus planes. Los negocios de su marido marchaban viento en popa y valían un Potosí. Era hora de volar más alto y, sobre todo, más lejos. ¿No era su Lorenzo un emigrante español? ¿Y no tenían todos los emigrantes de éxito un mismo sueño, volver al terruño, construirse tremenda casa señorial con su balaustrada y su palmera con la que demostrar a parientes y paisanos lo mucho que habían prosperado? Y quien dice a su terruño dice mejor un poco más allá, que sin duda el Ciempozuelos que lo vio nacer sería un pueblito relindo en el que todos estarían chochos de recibirlos. Pero donde esté Madrid (y Perlita se había informado de que estaba muy cerca, a apenas unos cuantos kilómetros de distancia) que se quite Ciempozuelos.
Veinte meses más tarde, el matrimonio Pérez y su nueva hija aterrizaban en el aeropuerto de Barajas. Eran los comienzos de la década de los cincuenta. Las semanas previas a la partida fueron frenéticas preparándolo todo. Había que sacarse el pasaporte, compulsar documentos y papeles, embalar muebles, enseres, bibelots, incluida una talla tamaño natural de Nuestra Señora del Socavón con su plétora de querubines de la que Perlita era devota. Eso sin olvidar el trusó de viaje digno de su nueva situación y otro similar para Ina, que ella se había empeñado en confeccionar para que ambas pudieran presumir en Madrid.
—Vamos, Epifanía —había recriminado la señora de Pérez a la madre de Ina, que no paraba de llorar cuando la invitó a la casa a ver todas aquellas maravillas—. Debería estar contenta. ¿Cuándo soñó usté con ver a su hija vestida así? Mire qué abrigo de vicuña digno de una actriz de holiwú. ¿Y qué me dice de esta carterita de lagarto de importación color verde esmeralda con sus zapatos a juego? ¿Y de este vestido de lanilla patria, ideal para los inviernos madrileños, que me han dicho son atroces? Y mire, por último, lo que mi Lorenzo le ha mandado hacer como joya a la niña. Este broche de oro fino en forma de ranita. ¿No le parece sencillamente regio con sus ojos de rubíes? Ande, mujer, seque esas lágrimas, que ya convenceré a mi esposo para que la invite a venir a vernos una vez que estemos instalados allá.
Se lo mencionó a Lorenzo, pero él tenía demasiadas cosas en la cabeza como para preocuparse por las cuitas de Epifanía. Le gustaba la idea de volver a España e instalarse una temporada allí como un indiano respetado, pero ¿lograría manejar a distancia sus asuntos? El Crepúsculo, con su suegro a la cabeza, funcionaba solo, pero el otro negocio era más delicado. Tal vez al principio tuviera que regresar con cierta frecuencia a Potosí, algo más fácil ahora que podía viajar en avión y no en barco y en tercera como cuando llegó a esas latitudes. El vuelo, con sus dos y hasta tres escalas intermedias, duraba cerca de veinticuatro horas, pero era mejor eso que descuidar los asuntos, porque, ya se sabe, el ojo del amo es el único que engorda el caballo. Por lo demás, no era mala idea alejarse un poco. Su suerte como hombre de negocios estaba demasiado relacionada con un tal Casimiro Destripaendrigas, un cacique del lugar que llevaba más de cincuenta años en el poder y nadie —ni siquiera los que han pactado con el diablo como Destripaendrigas—, se dijo Lorenzo Pérez con convicción, es inmortal, de modo que tal vez me sea útil tener un pie acá y otro en el viejo continente.
Al final, iba a resultar que a Perlita no le faltaba razón. Tarde o temprano, todos los que se van quieren volver a la tierra que los vio nacer y demostrar lo que han sido capaces de conseguir. «Además —sonrió Lorenzo Pérez al recordar sus ya lejanos comienzos en Potosí—, ¿quién me dice a mí que no pueda encontrar, allá en los Madriles, algún otro asuntillo igual o más lucrativo aún que los de acá? Todo es cuestión de tener los ojos bien abiertos».
3
UNA NUEVA VIDA [Ina]
«Estar en el lugar adecuado en el momento oportuno pero con los ojos más abiertos que un búho —o, mejor aún, que un ave de rapiña—, he aquí la llave del éxito». Algo así se había dicho Lorenzo Pérez mientras dejaba que la vista se le perdiera entre los caireles de la araña central del hotel Ritz en el que se alojaron nada más llegar a Madrid. ¿De cuántas secretas alianzas, de cuántos negocios y ambiciones de todo tipo habrían sido testigos aquellas titilantes lágrimas de cristal? A la espera de que se convirtieran en testigos también de sus próximas aventuras financieras, Lorenzo las hizo cómplices del primero de sus afanes, la necesidad de encontrar cuanto antes la casa ideal, el perfecto hogar para la familia Pérez y Pérez.
El conserje del hotel, que parecía servicial y muy espabilado, le había dicho que podía, si ese era el deseo del señor, ponerle en contacto con la persona ideal para que lo ayudara en estos menesteres: don Juan Pablo Yáñez de Hinojosa.
—… De los Yáñez de Hinojosa de toda la vida, amigo mío —lo saludó, apenas un par de horas más tarde, el caballero en cuestión, al tiempo que le tendía una blasonada (y también muy arrugada) tarjeta de visita, que de inmediato procedió a guardar de nuevo en un bolsillo como si fuera un bien escaso—. Ya me ha explicado Evelio, el conserje, que anda usted en busca de una casa para instalarse. No has podido acudir a persona más adecuada — continuó, pasando, sin solución de continuidad, a un fraternal tuteo al tiempo que se retrepaba en uno de los más mullidos sofás del hall, lo que tuvo como efecto inmediato dejar al aire un par de canillas enfundadas en unos calcetines que se sujetaban a las pantorrillas con una suerte de masculino liguero que Pérez no había visto en su vida, pero que imaginó debía de ser muy elegante.
Casi tanto como los zapatos bicolor, marrón y blanco, que lucía. Que el izquierdo revelara, en un inoportuno vaivén del pie, un considerable agujero en la suela fue motivo de reflexión para Lorenzo Pérez. «Cuánta penuria se debe de vivir aún en este país que hasta los señoritos andan con problemas de medias suelas». Eso pensó, al tiempo que hacía señas al camarero y preguntaba a su invitado:
—¿Qué tomará usted, señor Yáñez?
—Juan Pablo, querido amigo, Juan Pablo, y de tú, que para eso somos cuates, ¿no los llaman así, allá en Potosí?
Lorenzo tuvo que explicarle que Potosí no estaba exactamente en México y que en Bolivia a los amigos se les llama igualito que en España, pero Juan Pablo andaba ya en otros afanes. Como en dar instrucciones al camarero, al que parecía conocer de ocasiones anteriores.
—… Para mí lo de siempre, Julito, una media combinación, larga de ginebra y corta de vermú. Y tráete también un poco de ese jamón que guarda tu jefe para los amigos. Y unos boquerones en vinagre y un poco de foie francés, ya que estamos. ¿Te gusta el foie, Lorenzo? Ya te convidaré un día de estos a Embassy, que tiene el mejor foie de Madrid. O si no a Jockey, para que pruebes su patata San Clemencio. Néstor Luján (que es íntimo amigo mío, por supuesto) la ha bautizado como el Rolls Royce de las patatas, con su tuétano fresco, con su nata líquida y el mejor foie francés que puedas imaginar —añadió, poniendo ojos soñadores—. Pero, bueno, todo a su tiempo, todo a su tiempo —salmodió mientras se preparaba un montado de jamón de un tamaño que no se lo salta un torero y que solo logró trasegar con la ayuda de un par de tragos de su media combinación.
Era flaco como una raspa, tenía un fino bigotillo de esos que entonces llamaban camino de hormigas y el porte distinguido (pero condecorado de lamparones) de una oveja negra de buena familia más descarriada de lo habitual.
—Y ahora dime, Encho, te puedo llamar Encho, ¿verdad? Explícame qué tipo de casa buscas que del resto me ocupo yo. Y no solo de encontrarte la más adecuada —continuó sin pausa—, sino también de llenártela después de la gente más fina de Madrid, tú descuida, que no has podido caer en mejores manos, ¿verdad, Julito? Y tráete p’acá —peroró castizo— un poco de empanada gallega y unas croquetas, que ya es casi la hora del aperitivo. Claro que para aperitivo fetén, nada como el hotel Palace. Ahí también te voy a llevar para que conozcas a quien tienes que conocer. A los que cortan el bacalao, amigo mío, a los Barreiros, los March, los Villalonga… todos íntimos míos.
»Ahora que si lo que quieres es avistar féminas mientras haces negocios, te recomiendo el Castellana Hilton. Hacia las ocho, se puede ver por ahí a señoras estupendas que le alegran a uno la vista con sus boquitas pintadas y sus abrigos de petigrís. Pilinguis, pensarás tú quizá. ¡No, amigo mío, no y mil veces no! Algunas son incluso de dignísima familia. Aunque, si quieres que te diga la verdad, en ocasiones tiene uno serias dificultades para distinguir quién es quién. Figúrate lo que pasó el otro día, Encho. Estaba yo tomando un whisky tan tranquilo en el Hilton sobre las nueve, cuando oí al descuido cierta conversación entre el camarero jefe y dos damas que, por lo visto, no eran del agrado de las otras féminas muy finas que llevan años frecuentando aquel selecto lugar y se habían quejado de la presencia de las intrusas. “Señoras — les tuvo que decir el encargado con cara de circunstancia y muy profesional él
—, discúlpenme, pero me veo en la obligación de rogarles que se vayan”. “¿Por qué, si puede saberse?”, inquirieron las recién llegadas encendiendo un mentolado. “Pues porque en este hotel no podemos aceptar damas de dudosa reputación”. “Uy, chato, no te confundas, a ver cómo te lo explico —retrucó la más guapa de las dos, señalando con la barbilla a las habitués que se abanicaban un par de mesas más allá como si la cosa no fuera con ellas—. Nosotras somos putas, las de dudosa reputación son esas”.
»… El que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿no te parece, Encho? Que la guerra fue anteayer como quien dice, aún hay mucha necesidad en este país y cada uno sobrevive como puede. Además, de todo tiene que haber en la viña del Señor y aquí en Madrid, créeme, lo hay y por su orden. Claro que, según sean tus intereses (e imagino que los tuyos son moverte en los ambientes más selectos), conviene saber exactamente dónde ir en cada momento. Pero descuida, ya te iré haciendo una lista de los lugares adecuados según la hora del día. Para el aperitivo, además de los grandes hoteles antes mencionados, también puedes ir al bar Roma, a Mozo o al Aguilucho; almuerzo, pongamos que en Horcher. El dueño es un alemán que cocinaba para Hitler, pero hace la mejor Apfelstrudel de este lado del Rin. Por las tardes, y sobre todo si vas con la parienta, lo elegante es pasarte por Embassy; luego, hacia las siete, vuelves al Palace o al Hilton o, si no, te dejas caer por Chicote, donde tendrás un agasajo postinero. A continuación, yo te recomendaría cena en Valentín o en el Club 31, según lo que te apetezca comer, más castellano o más internacional, y para acabar, amigo mío, un flamenquito en el Corral de la Morería o mejor aún en Las Brujas, que son todas guapísimas. Claro que si es fin de semana, mejor una sala de fiestas. Pasapoga, por ejemplo. Y ya que hablamos de fin de semana, ¿qué te parecería hacerte socio de Puerta de Hierro y aprender a montar a caballo o a jugar al golf? También eso te lo puedo arreglar en un periquete, tengo mucha mano. Sin ir más lejos, el otro día (no te doy nombres porque soy muy discreto) conseguí que le dieran bola blanca en cierto club al hijo de tremendo dictador caribeño. Porque tú sabes lo que es que te den bola blanca o bola negra, ¿verdad, Lorenzo? Una pica en Flandes, te lo aseguro, toda una gesta. Casi más difícil que conseguirte, en verano, toldo en la playa de San Sebastián junto al de algún ministro del Generalísimo, pero tú tranquilo, que también eso lo arreglo yo y… ¡oye, tú, Julito, ven aquí, haz el favor! Ponme un poco más de ginebra, que esto más que una media combinación parece una virginal enagua…
Lorenzo Pérez se preciaba de tener buen ojo para las personas. Y daba igual que la persona en cuestión hablara por los codos, necesitara a gritos unas medias suelas y trajinara jamón como Carpanta. «En realidad —se dijo filosófico—, es muy fácil acertar. Uno solo tiene que saber discernir si el instrumento que tiene delante y con el que pretende abrir brecha es un fino bisturí o un burdo abrelatas y, sobre todo, no confundir jamás una cosa con otra».
Era obvio que lo que tenía delante se parecía más a lo segundo que a lo primero. «Pero por alguna parte hay que empezar», decidió Encho.
* * *
Lo primero que Juan Pablo Yáñez de Hinojosa hizo por la familia Pérez (previo pago de un sustancial adelanto «por las molestias» y previo pago también de incontables medias combinaciones, negronis y whisky sours, de boquerones en vinagre, jamón pata negra y hasta patatas San Clemencio) fue encontrarles la casa ideal.
—Mira, Encho, nada de alquilarse un casoplón en Puerta de Hierro ni tampoco en El Viso —había sido su recomendación—. Eso queda para más adelante, cuando hayas logrado introducirte en los ambientes adecuados. Roce, Encho, eso es lo que te hace falta ahora, mucho roce y, para ello, nada como irte a vivir a la más elegante versión del 13 rue del Percebe.
Lorenzo había alzado una ceja interrogante, porque no tenía ni la más remota idea de lo que estaba hablando, pero Yáñez de Hinojosa de inmediato le explicó que aquello de la rue del Percebe era una idea de un tal Francisco Ibáñez («hijo de un íííntimo amigo mío y dibujante de tira cómica por más señas, un muchacho de mucho talento, ahora no lo conoce ni el Tato, pero dará que hablar, ya lo verás»)…, una idea que el jovencísimo dibujante tenía en la cabeza y pensaba desarrollar en breve con ánimo de contar los entresijos más chuscos de la vida española.
—Ay, Encho, no quiero ni pensar todo lo que te queda por aprender de
este país, pero vamos por partes —salmodió Yáñez de Hinojosa antes de explicarle que lo que más le convenía a él y a su distinguida familia era alquilar cierto piso señorial que estaba disponible en la parte baja de la Castellana, sito en un edificio con mucha solera, que contaba entre sus propietarios con algo así como el muestrario de lo más selecto y a la vez lo más variado de la sociedad madrileña.
»¿Qué te parece? —inquirió, brazos en jarra y recién bajados los dos del taxi que los había conducido hasta allí—. Aquí lo tienes —señaló, gesticulando con una mano elegantemente desmayada hacia una construcción gris que guardaba un vago parecido con los edificios parisinos del bulevar de Haussmann.
»Seis plantas y seis familias muy distintas. Y ahora escúchame con atención, Encho, porque te voy a explicar quiénes serán tus vecinos. Si empezamos de arriba abajo, en el ático tenemos a los De la Fuente Goyeneche, una gran familia, dieciséis hijos a cual más mono y todos en escalerita desde el mayor de veinte años hasta el pequeño de seis meses a razón de uno por año, incluidos dos pares de gemelos. No, ya sé lo que estás pensando, Encho, pero te equivocas. Tal derroche de fertilidad nada tiene que ver con los premios de natalidad que ha instaurado su excelencia el Generalísimo y de los que tanto se habla, sino más bien con el doctor Ogino, que aquí, en esta España nuestra de cerrado y sacristía, tiene más hijos que las estrellas del cielo o las arenas del desierto. Además, el último premio de natalidad se lo dieron a una pareja con veintitrés churumbeles, de modo que los De la Fuente Goyeneche son, comparativamente, una familia chica aunque con bastantes problemas para llegar a fin de mes, a pesar de que él es arquitecto y de los buenos. Ella, Piluca Caoíz, es una persona excelente y muy organizada, imagínate que aún le queda tiempo para dedicarse a unas cuantas causas benéficas.
—¿Y no trabaja para ayudar al presupuesto familiar? —había preguntado
Lorenzo, produciendo en Juan Pablo Yáñez gran estupor.
—¿Trabajar? —repitió, como quien menciona una prohibición bíblica—.
¿Trabajar? Por supuesto que no. Piluca Caoíz es una señora, no puede, a quién se le ocurre.
—¿Y cómo se las arreglan entonces? Juan Pablo se encogió de hombros.
—No me preguntes cómo lo hacen, Encho, lo único que puedo decirte es que esa casa funciona como un reloj suizo. O mejor aún, como un cuartel de infantería, que, no en vano, Piluca es hija de un capitán general y de mando en plaza sabe un rato. Y ahora pasemos al quinto piso. ¿Ves la ventana de allá arriba? Sí, hombre, esa por la que asoma una doncella, a quien Dios proteja, haciendo equilibrios sobre el pretil para limpiar cristales. Ahí vive ella.
—¿Y quién es ella?
—¿Y quién va a ser? El perejil de todas las salsas, la croquetita de todos los cócteles, la aceituna de todos los martinis, que, por si no lo sabes, Encho, es un combinado muy elegante que, en Madrid, es preferible tomar en sitios de mucha confianza, en Chicote pongamos por caso, no sea que te den garrafón.
—Cuéntame un poco de ella.
—Pues que no se mueve ni una hoja en la sociedad madrileña sin que lo sepa Pitusa Gacigalupo.
—Entiendo. Supongo que será de esas comadres que están al tanto de todos los noviazgos, de todos los líos de cama, de todos los últimos inconfesables secretos.
—Faltaría más que no lo estuviera, saber es poder, amigo Encho. Pero su especialidad y la razón por la que se ha convertido en toda una institución en Madrid son las fiestas de distintas ganaderías que organiza.
—¿Le da por las reses bravas?
—¡Y tan bravas! Aunque las que ella maneja son menos pastueñas. O dicho en román paladino, su casa es el único lugar de la ciudad en el que puedes encontrarte a gentes del más diverso pelaje, juntas y felizmente revueltas. Aquí una marquesa compartiendo tresillo con Lola Flores, un poco más allá el arzobispo de Toledo de charla con Gitanillo de Triana y, no muy lejos de ahí, un falso gran duque ruso que cambia impresiones con Pilar Primo de Rivera.
—¿Y qué hay que hacer para que a uno le inviten a estas cenas?
—Pagar, como hacen los demás.
—¿Me quieres decir que toda esa gente paga por asistir a las fiestas de la señora Gacigalupo?
—Mira que eres simple, Encho. En Madrid como en Sebastopol o
Cochabamba, unos tienen la fama y otros cardan la lana (o la pasta). La habilidad (y te aseguro que habilidad tu futura vecina la tiene por arrobas) está en saber mezclar personas de relieve con otras que desean codearse con ellas de modo que todas saquen provecho de tan… casuales encuentros.
—No me será muy difícil entonces hacerme amigo de la tal Pitusa. Supongo que ella es la persona que tienes pensada para que me abra ciertas puertas.
—Tú lo has dicho, ciertas puertas. Pero hay otras que te las va a abrir mejor el siguiente de tus vecinos.
—¿El del piso cuarto?
—El del cuarto lo vamos a dejar de momento porque es el psiquiatra más famoso de la capital y esperemos que ni tú ni tu familia necesitéis de sus servicios. Me refiero al vecino del segundo piso, puesto que tú vas a ocupar el tercero. Se llama don Camilo Alonso Vega y es un militar muy renombrado que tomó parte en la batalla del Ebro. Ramona, su mujer, puede presumir de ser una de las mejores, si no la mejor amiga de la mujer de Franco. Por esto, y porque él es un tipo duro como pedernal, dicen que cualquier día lo harán ministro de alguna cartera clave, de Gobernación, por ejemplo.
—¿Y cómo tienes pensado que entablemos relación? En casa de la vecina del quinto, supongo.
—Pues supones muy mal. Los Alonso Vega son el único fracaso conocido de Pitusa. Doña Ramona piensa que es una fresca.
—¿Como las del hotel Castellana Hilton? ¿Y de qué modalidad? De las de moralidad dudosa, imagino.
Juan Pablo no vio oportuno responder a esta pregunta. El tiempo apremiaba (estaba próxima la hora del aperitivo y se encontraban a considerable distancia del hotel Castellana, también de Mozo o del Aguilucho) y aún había que visitar la vivienda. Por eso tomó el brazo de Lorenzo Pérez y juntos traspasaron el elegante umbral.
Minutos más tarde bamboleaban ya en un hermoso ascensor de marquetería con asiento capitoné (de terciopelo rojo bastante deshilachado, por cierto), camino del tercer piso en compañía del portero del edificio.
«Vaya, vaya», caviló Lorenzo, ¿qué pasaría si a aquella reliquia de tiempos mejores le daba por pararse entre piso y piso? ¿Quién los rescataría? Eso, suponiendo que la cabina no se descolgara precipitándolos al vacío. Por fortuna, el habitáculo llegó traqueteante a su destino y el portero, que dijo llamarse Fermín, para servirle a Dios y a ustedes, les franqueó la puerta de la vivienda.
Lo primero que sorprendió a Lorenzo del que muy pronto sería su nuevo hogar fue la contradictoria mezcla de olores que percibía. Muchos años de trajinar entre víveres y vituallas y otros tantos de hacerlo entre finados, féretros y crisantemos lo habían convertido en un «nariz» tan virtuoso que bien se lo podrían haber disputado los más exigentes perfumeros de la ciudad de Grasse. Por eso fue capaz de captar, en aquel oscuro y lúgubre vestíbulo señorial, cinco o seis aromas diferentes que hablaban con singular elocuencia. Si lo primero que excitó su pituitaria al entrar fue un tufo a moho y humedad, la siguiente vaharada delataba ciertos olores que posiblemente habían quedado atrapados en los pesados cortinajes o en el entelado de las paredes y que hablaban de la dieta alimenticia de los antiguos inquilinos del lugar. Mucha fritanga fue el diagnóstico de aquella nariz privilegiada. Más pescadilla que merluza, más sardina que salmonete. ¿Y qué era ese otro tufillo que también se adivinaba? Algo de coliflor por no decir berza o, peor aún, horribles coles de Bruselas. Sin embargo, las oscuras paredes desprendían también un par de perfumes más agradables. Un aroma a maderas nobles entreverado con cierta esencia de violetas que Lorenzo atribuyó a un perfume de París más que a flores frescas.
—Fiat lux! —estaba diciendo en aquel mismo momento Juan Pablo Yáñez, ¡hágase la luz!, al tiempo que comenzaba a deambular de habitación en habitación descorriendo uno a uno todos los recargados cortinajes—. A ver, ¿qué veo aquí? Mmmm, bueno, no están mal estos herrajes de bronce, tampoco estas puertas de corredera o este parqué de roble en espiga. Con un buen acuchillado seguro que queda como nuevo. ¿Y qué te parecen, Encho, las dimensiones de cada uno de estos tres salones corridos? Diecisiete… dieciocho… diecinueve… —Los zapatos bicolor de Yáñez midieron más de veinte metros de punta a punta de las tres estancias—. Regias, suntuosas, ya te lo digo yo —dictaminó el conseguidor—. Veámoslas con el detenimiento que se merecen. El comedor es espléndido, solo necesita una manita de pintura y lo mismo le ocurre al salón principal. La biblioteca, en cambio…, yo creo que esta boiserie oscura y tan aburrida quedaría mucho mejor si la lacamos en algún color alegre, en un verde hoja, por ejemplo. Aunque todo esto ya lo iremos viendo, tú no te preocupes, Encho, tengo el contacto perfecto para que la casa recupere su antiguo esplendor. Soy íííntimo de los Herráiz padre e hijo, ellos lo decoran todo en Madrid de un tiempo o a esta parte. Con su ayuda y unas alfombras de los Stuyck puestas aquí y allá, esto va a parecer el palacio de El Pardo. ¡Qué digo el palacio de El Pardo! No, no, que aquello es horroroso. Franco es tan austero, por no decir reseco, que en vez de palacio parece un cuartel y no de los más vistosos. Tu casa tiene que ir más en la línea de la embajada de Inglaterra o, más modestamente, la de Luxemburgo. Déjamelo todo a mí.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Contemporanea
Periodo: Monarquía Parlamentaria
Acontecimiento: Sin determinar
Personaje: Sin determinar
Comentario de "La maestra de títeres"
Presentación del libro por la autora en «Atrapalibros»
Presentación del libro por la autora en «PTV Málaga»
Presentación del libro por la autora en «Al Sur» de Canal Sur
Presentación del libro por la autora en «El búho entre libros»
Entrevista a la autora del libro en «Aragón Radio»
Entrevista a la autora del libro en «Hoy por Hoy» de Cadena SER
Entrevista a la autora del libro en «Historias de Papel» de RNE
Entrevista a la autora del libro en «La Biblioteca de Rosario» de Argentina